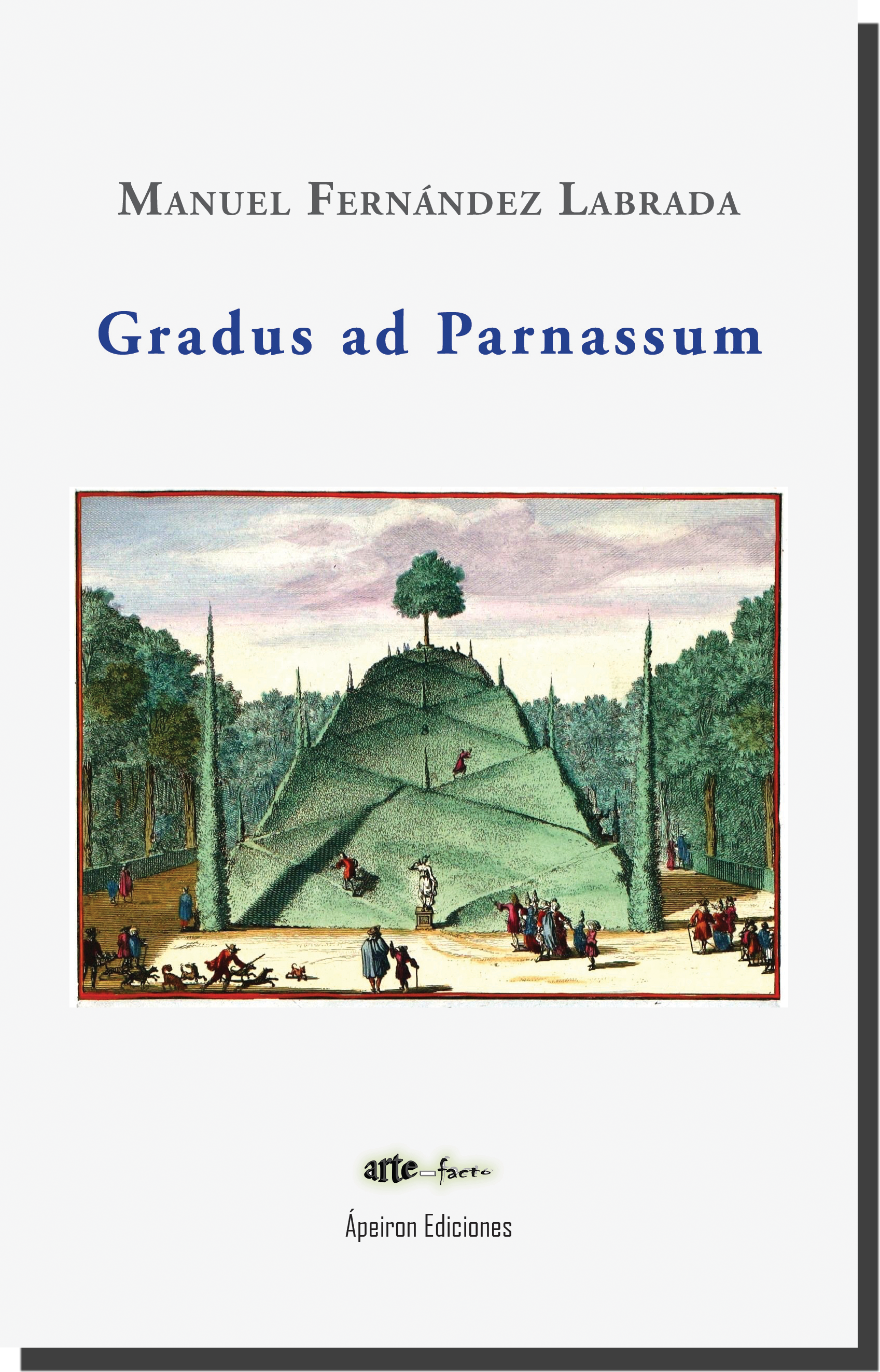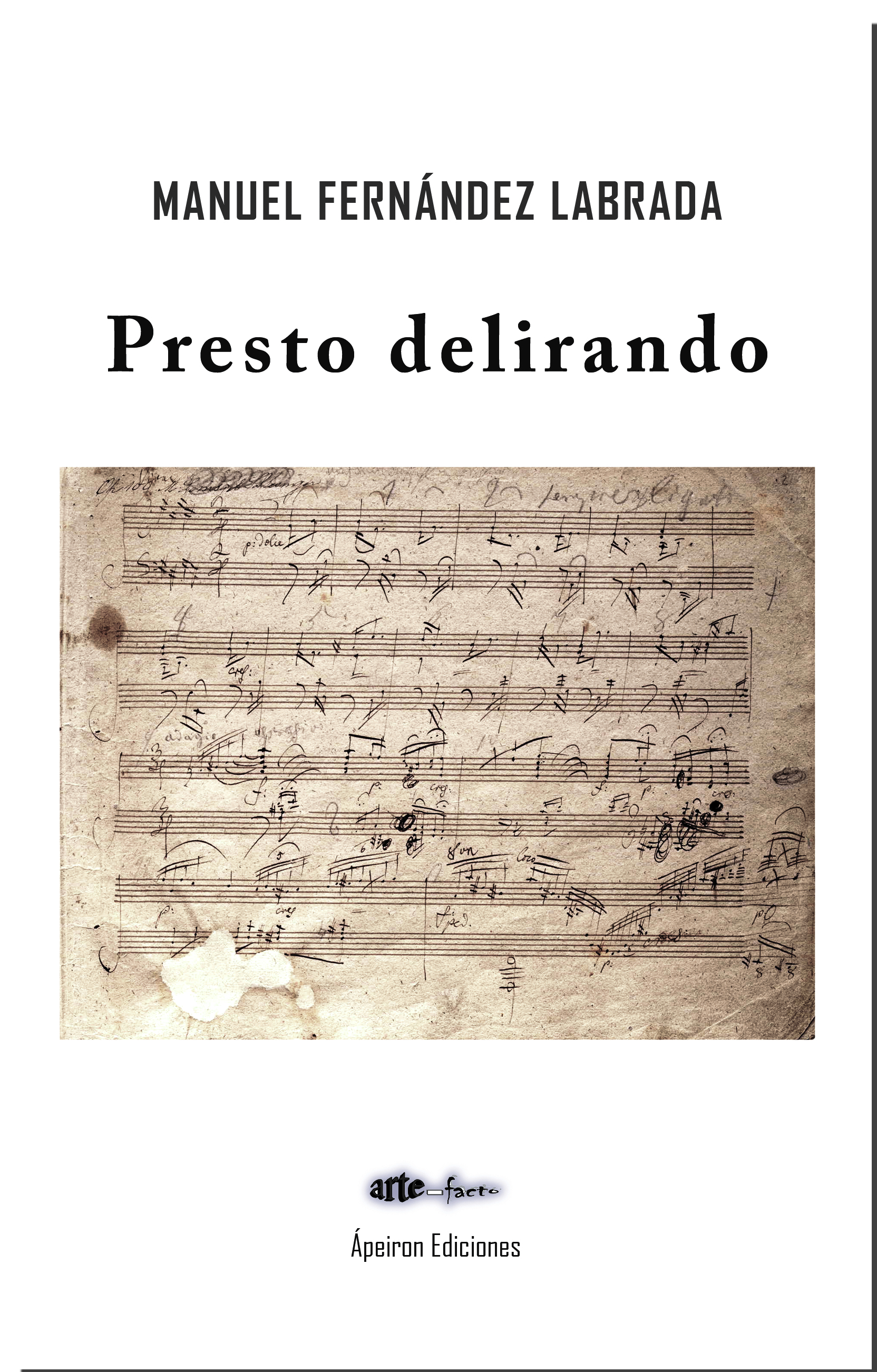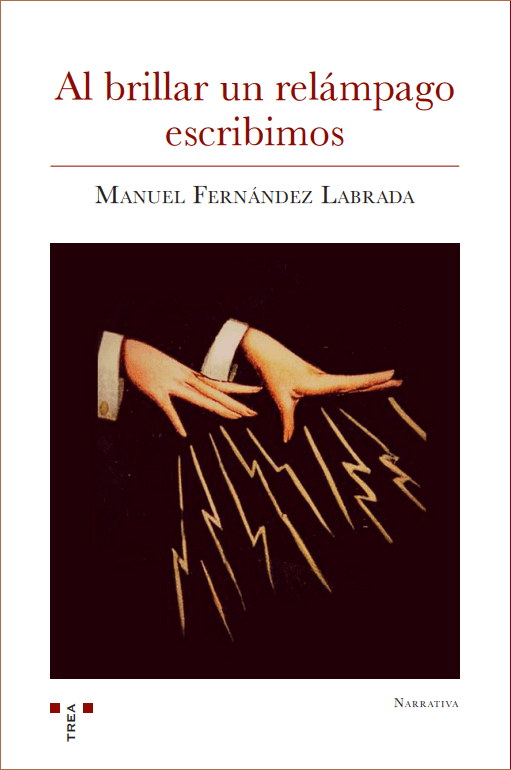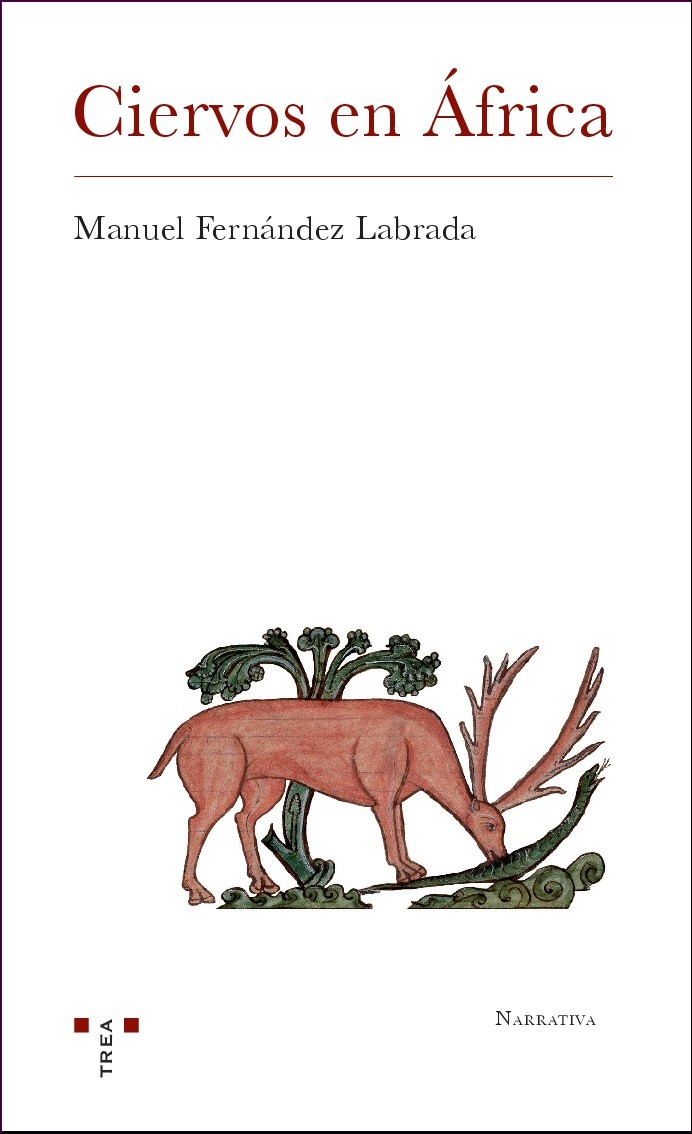Quizás por su cualidad de inasible o su resistencia a traducirse en palabras, la música ha despertado siempre la curiosidad del hombre. Componente esencial de algunos mitos fundacionales de nuestra cultura, la música ha merecido a lo largo de su historia la atención ininterrumpida de filósofos, estetas y estudiosos de las artes, que se han empeñado en desentrañar sus fundamentos teóricos, dar razón de su poder representativo y emotivo, analizar sus aspectos formales o valorar su evolución a través de los siglos.
Quizás por su cualidad de inasible o su resistencia a traducirse en palabras, la música ha despertado siempre la curiosidad del hombre. Componente esencial de algunos mitos fundacionales de nuestra cultura, la música ha merecido a lo largo de su historia la atención ininterrumpida de filósofos, estetas y estudiosos de las artes, que se han empeñado en desentrañar sus fundamentos teóricos, dar razón de su poder representativo y emotivo, analizar sus aspectos formales o valorar su evolución a través de los siglos.
Razón de música ofrece al lector una muestra de esa perenne vena de pensamiento. Su autor ha reunido quince reseñas de libros que abordan el fenómeno musical desde perspectivas diferentes, ordenados según atiendan a la tarea de compositores e intérpretes, traten cuestiones de índole más teórica y general o se hayan servido de la música para alumbrar una obra literaria. Porque la música, como objeto de estudio y motivo de reflexión, no ha perdido un ápice de actualidad, como tampoco ha disminuido su capacidad para transmitir valores o inspirar a los artistas.
Razón de música, «Colección tritono», Madrid, ⇒ Ápeiron Ediciones, 2026, 102 pp.
__