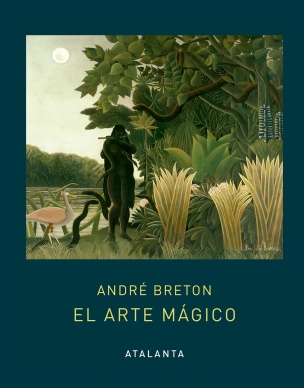 El arte mágico (L’Art magique, 1957) es una historia del arte tan heterodoxa y provocadora como muchas de las obras que la ilustran. Exploradas ya (aunque no sin polémica) las relaciones de la magia con la religión y con la ciencia, su autor, André Breton (1896-1966), se arrogaba en aquel momento un papel de pionero en la tarea de relacionar la magia con el arte. Perseguía así conceder carta de nobleza al arte que preconizaba, el surrealismo, situándolo al final de un amplio arco de arte mágico que hundía sus raíces en el propio origen del hombre. Muy lejos de pretender escribir un manual académico de historia del arte, de sentar cátedra alguna, creo que Breton nos invita ante todo (no obstante el tono dogmático que exhibe en ocasiones) a compartir intuiciones. A ningún lector se le escapará que el libro está escrito con un estilo abigarrado, visionario y apasionado (tildarlo de surrealista parecería un chiste fácil), que se concreta en un discurso lleno de aventuradas afirmaciones, comparaciones inusitadas y vertiginosos saltos temporales, donde no faltan tampoco valoraciones muy discutibles de algunos artistas y estilos (junto con el olvido interesado de otros). En cualquier caso, y desde nuestra perspectiva actual de lectores, El arte mágico nos regala un gozoso paseo por el arte más imaginativo y sugerente, el que más incógnitas interpretativas plantea y mejor satisface nuestro caprichoso gusto moderno por lo excéntrico y lo que se sale de la norma. Una galería que abarca desde el arte más antiguo y de los pueblos primitivos hasta el más moderno, pasando por muchas de esas grandes obras enigmáticas que, a modo de esfinge, jalonan la historia del arte occidental de todos los períodos.
El arte mágico (L’Art magique, 1957) es una historia del arte tan heterodoxa y provocadora como muchas de las obras que la ilustran. Exploradas ya (aunque no sin polémica) las relaciones de la magia con la religión y con la ciencia, su autor, André Breton (1896-1966), se arrogaba en aquel momento un papel de pionero en la tarea de relacionar la magia con el arte. Perseguía así conceder carta de nobleza al arte que preconizaba, el surrealismo, situándolo al final de un amplio arco de arte mágico que hundía sus raíces en el propio origen del hombre. Muy lejos de pretender escribir un manual académico de historia del arte, de sentar cátedra alguna, creo que Breton nos invita ante todo (no obstante el tono dogmático que exhibe en ocasiones) a compartir intuiciones. A ningún lector se le escapará que el libro está escrito con un estilo abigarrado, visionario y apasionado (tildarlo de surrealista parecería un chiste fácil), que se concreta en un discurso lleno de aventuradas afirmaciones, comparaciones inusitadas y vertiginosos saltos temporales, donde no faltan tampoco valoraciones muy discutibles de algunos artistas y estilos (junto con el olvido interesado de otros). En cualquier caso, y desde nuestra perspectiva actual de lectores, El arte mágico nos regala un gozoso paseo por el arte más imaginativo y sugerente, el que más incógnitas interpretativas plantea y mejor satisface nuestro caprichoso gusto moderno por lo excéntrico y lo que se sale de la norma. Una galería que abarca desde el arte más antiguo y de los pueblos primitivos hasta el más moderno, pasando por muchas de esas grandes obras enigmáticas que, a modo de esfinge, jalonan la historia del arte occidental de todos los períodos.
Originariamente, El arte mágico formaba parte de un ambicioso proyecto de cinco volúmenes, Formes de l’Art, concebido por el académico Marcel Brion (el autor de ese delicioso Palacio de sombras) y publicado por el Club Français du Livre. El arte mágico, primero de los cinco manuales, sería preámbulo y complemento de otras categorías artísticas bastante menos discutibles: arte religioso, clásico, barroco, y arte por el arte. Agotada pronto su tirada de 3.500 ejemplares, y con la negativa del Club Français du Livre a reeditarlo, el libro se convirtió en una buscada rareza bibliográfica, hasta que la editorial Phébus logró volver a publicarlo, ampliamente remozado, en 1991. Admirablemente traducido ahora a nuestra lengua por Mauro Armiño, y actualizado en sus contenidos gráficos y bibliográficos, El arte mágico llega por fin a nuestras manos en esta espléndida edición de Atalanta, que rinde merecidos honores a un libro de gran valor y originalidad, sin par en los estudios de historia del arte, y cuya acentuada heterodoxia le añade un plus de encanto. Un libro para disfrutar no solo de la belleza, interés y variedad de sus excelentes reproducciones (recopiladas afanosamente por el propio Breton), sino también —¡cómo no!— de las muy documentadas y originalísimas apreciaciones (los adjetivos se agotan a la hora de calificarlas) de su autor, atento siempre a descubrir ese hilo de oro mágico que hilvana las diferentes épocas, que evidencia reflejos especulares entre lo primitivo y lo vanguardista, que recorre las obras de arte más originales y enigmáticas, tanto las más conocidas como otras más ocultas.
El arte mágico se abre con un capítulo introductorio, que además de exponer las bases teóricas que lo justifican, avanza una primera síntesis de su desarrollo histórico. Partiendo del término arte mágico acuñado por Novalis, y tras señalar las diferencias entre magia y religión (la subyugación de los seres sobrenaturales frente a la propiciación de los poderes superiores), Breton repasa diversas deficiones de la magia, así como sus relaciones con el animismo o la pura brujería. El escepticismo de los estudiosos académicos contrasta con la creencia de algunos otros espíritus (menos ortodoxos) que ven en la magia un capítulo que va más allá de los orígenes del hombre: una magia real que sufre «el peor de los desprestigios […] desde hace siglos». Con su libro, Breton pretendía salvarlos del denominado pensamiento único, del «conocimiento discursivo», emparentando su vivencia con la de poetas y artistas, con similares dificultades a la hora de corporeizar ante los escépticos el principio activo que sustenta su praxis. Breton hace suya la defición de magia trascendente de Louis Chochod, apoyada en la «teoría de las correspondencias»: una magia que se fundamenta en la solidaridad que une a todos los seres, sometidos a la energía cósmica que se proyecta sobre ellos. También medita Breton sobre las relaciones de la magia con la religión, su prevalencia y límites, así como la dificultad de diferenciarlas en el terreno del arte: un tablero resbaladizo donde las religiones triunfantes imponen a las vencidas el calificativo peyorativo de magia. Para Breton, el arte más genuino aparece atravesado por la magia, y solo el academicismo más igualador ha sido capaz de ocultar esa dimensión trascendente. Las peculiares condiciones de nuestro mundo, nuesta desilusión y angustia, explican para Breton que volvamos la vista al arte más mágico. Este gusto por lo extraño y extravagante, por lo que nos desconcierta ―y es para nosotros nota de modernidad― nos ha hecho descubrir o valorar bajo una nueva luz no solo el arte primitivo, sino también las obras del Bosco, Caron, Desiderio, Arcimboldo, Holbein, o incluso Leonardo.
Tras esta introducción teórica, el libro se configura como un manual (todo lo heterodoxo que se quiera) expuesto cronológicamente. Un primer capítulo (El arte antehistórico y el arte primitivo de hoy) da cuenta de pinturas rupestres, esculturas parietales, arte mobiliar, máscaras y esculturas de culturas primitivas actuales: vehículos todos de la magia en la estimación de Breton. Se añaden también entradas específicas sobre el decorado polinesio, el chamanismo, los megalitos de la isla de Pascua y de Stonehenge. Perdidas las claves para interpretar este arte antehistórico, la imaginación es llamada a establecer un nexo de unión con nuestros ancestros. Ese «complejo mágico-religioso que está en la base de las actividades humanas» también se percibe en la arquitectura, nacida como mímesis de la naturaleza. Así, el bosque tiene su correlato en templos, zigurats y torres (incluida la de Babel), construidos siguiendo el modelo de las montañas; mientras que la cueva, reliquia de la época glacial y de los ritos de iniciación, muestra su influencia en laberintos y dólmenes. Ambas dimensiones mágicas de la arquitectura, exterior e interior, son complementarias y, en ocasiones, coexistentes, como se testimonia en los templos levantados sobre cuevas sagradas.
En el repaso que hace Breton de las culturas antiguas, lo más interesante es quizás esa «quiebra artística» que señala en el tránsito al arte griego y romano. El antropomorfismo del arte grecorromano, más allá del indudable perfeccionamiento que supuso para el desarrollo de la técnica artística, devino en una fuerte «laicización», privándolo de su dimensión mágica «real». Lo mágico, no obstante, permanecería latente, oculto bajo una corteza de academicismo, como se testimoniaría en la compleja obsesión del mundo clásico, especialmente el romano, por la estatuaria. Finaliza este capítulo consagrado a las culturas antiguas con un breve estudio del arte celta (muy especialmente de Bretaña), en el que Breton señala como importante condicionante al paisaje natural, a las propiedades específicas del lugar, que moldean el arte de sus sucesivos pobladores.
Para Breton, la Edad Media asiste a una fiesta de la imaginación fantástica, a una eclosión del arte mágico, que se introduce (aunque de manera encubierta) en la arquitectura románica y gótica tempranas (con sus pórticos, tímpanos esculpidos y gárgolas), y se extiende luego a la pintura y al grabado. Breton señala como grandes temas mágicos del arte medieval el Juicio Final, las Tentaciones de San Antonio y el Sabbat de las brujas, tal como aparecen plasmados en las obras artísticas de Brueghel, el Bosco, Baldung o Durero. Tampoco se le ocultan a Breton las sugerencias mágicas de la baraja del tarot, con sus arcanos y su simbología hermética, así como las representaciones plásticas de la astrología, la cábala y la alquimia (también esculpida en las catedrales): excelencia de la imagen que alcanza una de sus cotas más elevadas y originales en la obra de Robert Fludd. El capítulo se cierra con un estudio más detallado de algunas de las obras emblemáticas del Bosco.
Por contra, el advenimiento de los tiempos modernos señala para Breton un punto de inflexión, una crisis de la magia, en cuanto que la racionalización del mundo moderno debía atentar contra la mentalidad mágica. Sin embargo, la mitología pagana, el mensaje legendario, que gana un enorme empuje y presencia en el arte a partir del Renacimiento, constituye un refugio de lo mágico, como se testimonia en las obras de Piero de Cosimo, Antoine Caron, Giorgone o Watteau, autores por los que Breton manifiesta su predilección. Posteriormente, durante el Romanticismo, la magia desplaza su refugio al mundo interior. Breton nos ofrece un vertiginoso repaso de artistas románticos muy diversos, con frecuentes alusiones a la literatura de Victor Hugo o William Blake, que culmina con una interesante aproximación al mundo mágico en la pintura de Goya.
El discurso cronológico de Breton (donde no son raros, como ya señalamos, los saltos temporales, como los que relacionan primitivos y vanguardistas) se ve interrumpido en ocasiones por excursos o capítulos monográficos. Es el caso del titulado La «Gran Ilusión»: maravillas y límites del «error» óptico, donde el propio lienzo se convierte en artefacto maravilloso. La simbología mágica del ojo y de la mirada justifican para Breton, a través de la ilusión óptica, la realidad de un «fin demiúrgico» en el arte. Repasa el autor las perspectivas tan particulares de algunas pinturas de Paolo Uccello (Batalla de San Romano, Milagro de la hostia profanada), o la famosa anamorfosis de Hans Holbein (Los embajadores). Este apartado, llamativo gabinete de curiosidades, incluye también cuadros que imitan espejos deformantes, trampantojos, paisajes antropomorfos, o incluso las famosas cabezas compuestas de Giuseppe Arcimboldo. Otro capítulo monográfico del libro es el consagrado a Moreau y Gauguin. Breton pretende reivindicar al autor de La aparición, librándolo de la incomprensión que supone su reducción a mero artista decadente, carente de interioridad. Asimismo subraya Breton la clamorosa presencia de la magia (bajo el disfraz de primitivismo) en la pintura de Gauguin; en su opinión, el último mago anterior a la revolución surrealista.
Dentro ya del terreno del arte más moderno (La llamada al caos: del expresionismo al ideograma), resulta palpable la ausencia de referencias a la pintura impresionista. Para Breton, esa y otras corrientes artísticas finiseculares caen en el error de desperdiciar «en pseudo-problemas técnicos la fuerza que le[s] daría una consciencia no sólo crítica, sino filosófica, de sus destinos». El análisis de Breton se reduce, pues, a aquellos artistas que manifiestan una comunicación directa con la naturaleza y la angustia humana, y cuya apelación al caos —que subyace en el corazón de la magia— garantiza precisamente su autenticidad: Franz Marc, Edvard Munch o Vasili Kandinsky. Pero será con el surrealismo cuando el arte recupere plenamente la magia, superando la anécdota y la «pura iconoclastia», abismándose en la introspección mental y alcanzando la «participación frenética en las tormentas del cosmos y de la pasión». Breton hace un rápido repaso de sus orígenes y sus artistas más representativos: Giorgio de Chirico, Marcel Duchamp, Yves Tanguy, Miró… También se detiene en las relaciones del surrealismo con el cine primitivo, o resalta la importancia del collage y del objeto surrealista en su estética. No se olvida Breton de señalar los peligros que conlleva la pérdida de la consciencia, del rigor intelectual y del compromiso moral (los dardos apuntan a su detestado Dalí).
Antes de terminar, es preciso dar cuenta del último apartado del libro: la encuesta enviada por Breton a diversas personalidades de la cultura, a fin de que se posicionaran acerca de las relaciones del arte con la magia. Esta segunda parte del volumen, de extensión casi equiparable a la primera, reviste un enorme interés (independientemente de que el esfuerzo que exige su lectura sea desproporcionado en relación con el propio texto de Breton). Ya al final del primer capítulo de El arte mágico (originalmente las encuestas ocupaban un lugar central en el volumen), anunciaba Breton el motivo que le había impulsado a consultar a tantos y diversos especialistas: salvar al arte de la crítica mediocre de los periodistas desinformados, que consagraban solo lo banal o especulativo; y de paso, fundamentar sobre bases objetivas su propuesta de arte mágico. La encuesta, que incluía cinco complejas preguntas (algunas bastante personales), añadía también once reproducciones artísticas muy diversas, que debían evaluarse y clasificarse en virtud de su presumible contenido mágico. Como cabía esperar, las respuestas no pudieron ser más variopintas. Algunos «corresponsales» responden extensa y concienzudamente a todas las cuestiones, mientras que otros ponen en duda los propios fundamentos del arte mágico y se despachan con unas pocas líneas. Los hay que tildan de «terriblemente incongruentes» las figuras artísticas propuestas por Breton, mientras que otros festejan la encuesta como una saludable irrupción de democracia y trabajo colaborativo en el cerrado mundo de las humanidades. En la clasificación a que somete Breton a sus corresponsales encontramos categorías tan curiosas como la de «mentes mejor cualificadas de esta época» (Heidegger, Maurice Blanchot, Bataille…), que coexisten con otras más objetivas y modestas, como las que engloban a etnólogos y sociólogos (Herbert Read, Lévi-Strauss…), psicólogos (Jean Vinchon…); artistas (Leonora Carrington, René Magritte…); poetas, teóricos «no dogmáticos» y filósofos (la nómina más extensa: Roger Caillois, Juan Eduardo Cirlot, Michel Butor, Pierre Klossowski, Julien Gracq, Octavio Paz…); críticos de arte y arqueólogos (Robert Lebel, Jean Markale…). No falta, incluso, un último apartado que recoge las opiniones de «ocultistas y esoteristas de toda escuela» (contrariando de alguna manera la opinión de su amigo Lévi-Strauss, que objetaba precisamente en su encuesta la escasa relación existente, en el mundo actual, entre artistas y magos propiamente dichos): Pierre Noël de la Houssaye, Louis Chochod o Jérome-Antoine Rony, entre otros. En cualquier caso, admira bastante ver a una nómina tan extensa de personalidades plegándose al designio (si no caprichoso, al menos muy subjetivo) de Breton: ese enfant terrible de la vanguardia, «papa del surrealismo» y mandarín de las artes que no duda en etiquetar a los corresponsales, matizar el diferente valor de sus contribuciones o incluso afear in situ el «malhumor» que respiran algunas respuestas. Así sucede, contrariamente a lo esperado, en el grupo de etnólogos y sociólogos, los más escépticos ante su propuesta de arte mágico.
Reseña de Manuel Fernández Labrada





