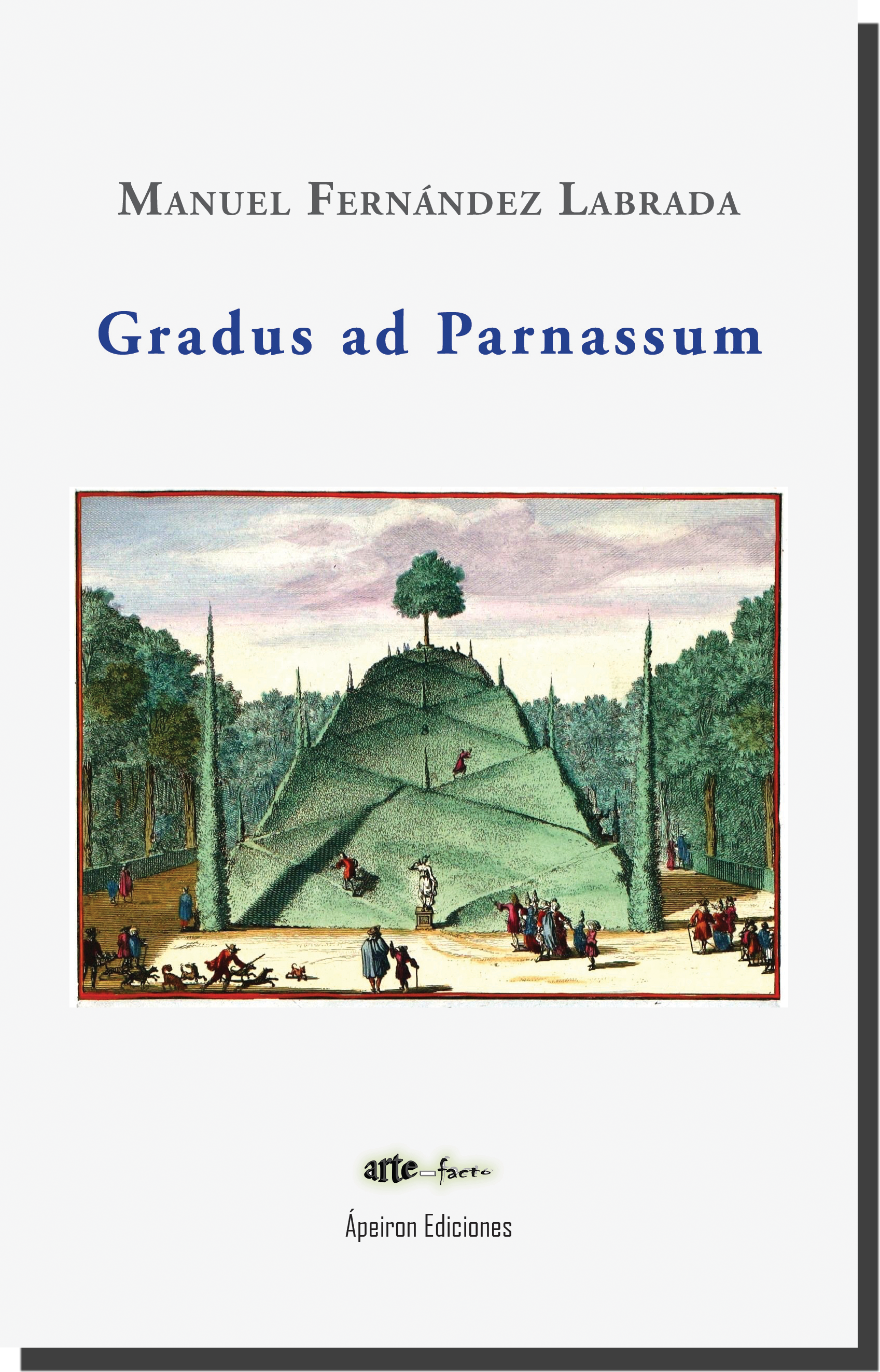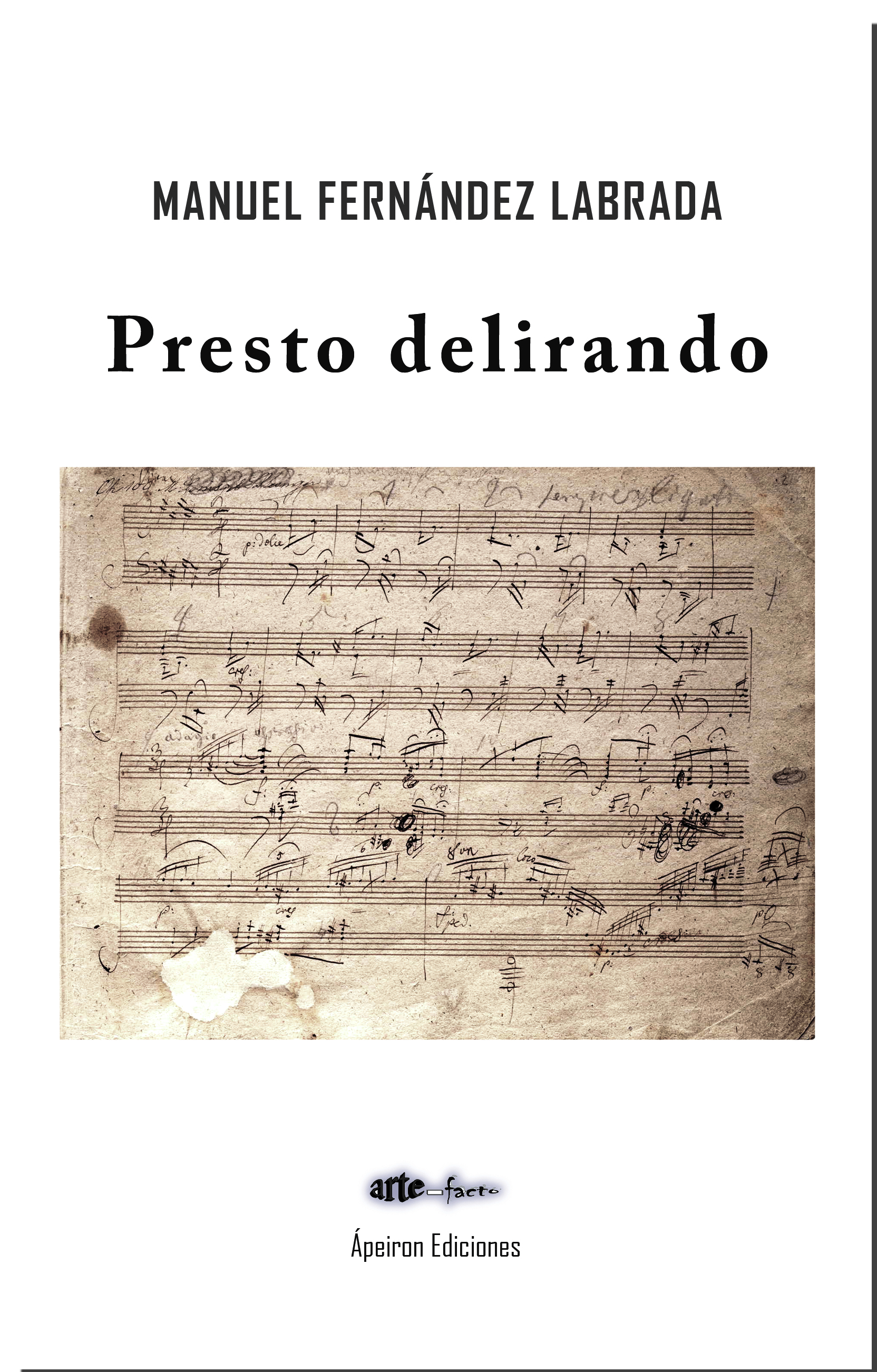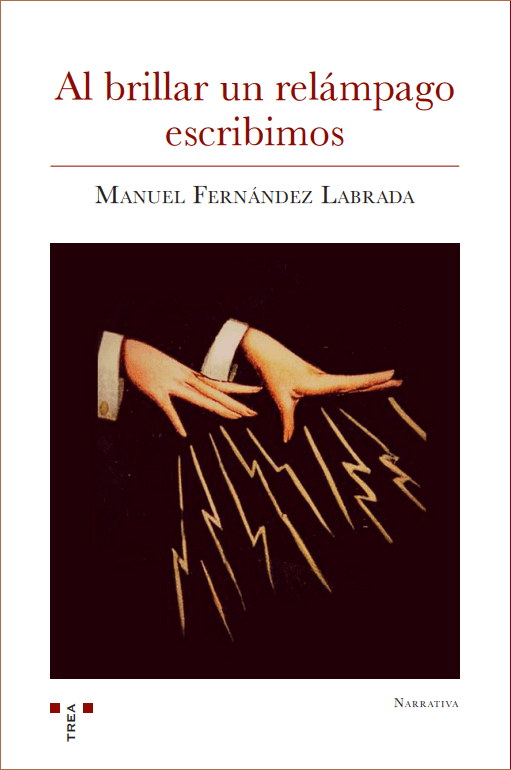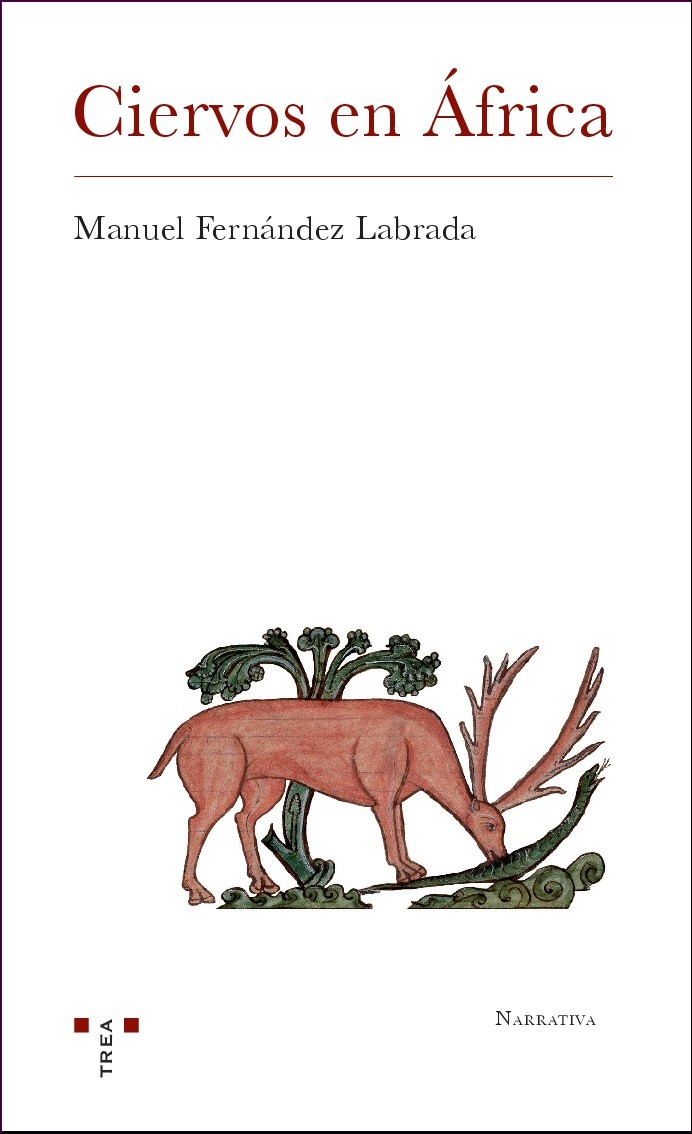La sombra del padre es alargada, y tanto puede proteger al hijo como impedir su crecimiento. Pero la solución no se alcanza cortando simplemente los lazos. Hay otros medios mejores para emanciparse de un vínculo supuestamente tóxico, aunque quizás no sea nada sencillo abordarlos. Cuando a los treinta y seis años Kafka escribió su Carta al padre no pretendía poner fin a una relación que había envenenado su infancia, sino tan solo restaurarla, reconducirla dentro de unos límites que le permitieran incorporarla a su bagaje existencial con el menor daño posible. Mirar hacia otro lado no es la mejor solución para liberarnos de una carga que pesa sobre nuestro pasado. Así parece expresarlo también esta dramática novela de Pablo Matilla, Barrancos (Témenos Edicions, 2023), donde la mala relación de un padre con su hijo, minada por el rencor y los sentimientos de culpa, alcanza cotas de extraordinaria fiereza. Aunque su protagonista, Andrés Barrancos, profesa un intenso odio hacia su padre, anda muy lejos de haberse liberado de su influencia. La falta de independencia económica que todavía arrastra a sus veintinueve años, que le obliga a retornar de manera recurrente al hogar para pedir dinero, es un claro indicio de su incapacidad para lograrlo. Es más, sospechamos que su incompetencia para abrirse camino en la vida, su patológica inconstancia en todo cuanto emprende es consecuencia de la herida que padece, y no tanto un arma esgrimida para castigar al padre. La debilidad del joven Barrancos se patentiza también en el hecho de que sea su progenitor quien tome la iniciativa final, al imponerle como última voluntad que vaya a enterrar sus cenizas a la aldea natal, Aljarán, propiciando así un retorno al pasado que oficiará una suerte de reencuentro póstumo.
La sombra del padre es alargada, y tanto puede proteger al hijo como impedir su crecimiento. Pero la solución no se alcanza cortando simplemente los lazos. Hay otros medios mejores para emanciparse de un vínculo supuestamente tóxico, aunque quizás no sea nada sencillo abordarlos. Cuando a los treinta y seis años Kafka escribió su Carta al padre no pretendía poner fin a una relación que había envenenado su infancia, sino tan solo restaurarla, reconducirla dentro de unos límites que le permitieran incorporarla a su bagaje existencial con el menor daño posible. Mirar hacia otro lado no es la mejor solución para liberarnos de una carga que pesa sobre nuestro pasado. Así parece expresarlo también esta dramática novela de Pablo Matilla, Barrancos (Témenos Edicions, 2023), donde la mala relación de un padre con su hijo, minada por el rencor y los sentimientos de culpa, alcanza cotas de extraordinaria fiereza. Aunque su protagonista, Andrés Barrancos, profesa un intenso odio hacia su padre, anda muy lejos de haberse liberado de su influencia. La falta de independencia económica que todavía arrastra a sus veintinueve años, que le obliga a retornar de manera recurrente al hogar para pedir dinero, es un claro indicio de su incapacidad para lograrlo. Es más, sospechamos que su incompetencia para abrirse camino en la vida, su patológica inconstancia en todo cuanto emprende es consecuencia de la herida que padece, y no tanto un arma esgrimida para castigar al padre. La debilidad del joven Barrancos se patentiza también en el hecho de que sea su progenitor quien tome la iniciativa final, al imponerle como última voluntad que vaya a enterrar sus cenizas a la aldea natal, Aljarán, propiciando así un retorno al pasado que oficiará una suerte de reencuentro póstumo.
Barrancos da cuenta de una historia familiar reducida a sus elementos esenciales, con tan solo tres personajes principales y una acción básicamente lineal, aunque trufada de eficaces y bien distribuidas secuencias retrospectivas que ponen al descubierto los traumas infantiles del protagonista, provocados por el desafecto de un padre que no supo aceptar la muerte de su esposa en el parto. La novela está claramente estructurada y muy bien resuelta, dotada de un punto de intriga que atrapa con facilidad al lector. Puede sorprender un poco la falta de consistencia del testamento paterno, que subordina la concesión del capital al acto, difícilmente verificable, de enterrar unas cenizas en un pueblo abandonado. Pero hemos de pensar que las cláusulas de la herencia, en apariencia irreales o caprichosas, actúan como un signo más del deterioro de la relación filial: el valor del dinero es el único resorte que todavía puede actuar sobre un hijo que se ha perdido casi por completo. La exagerada dureza de las primeras páginas, la saña con la que el narrador retrata a sus personajes nos provoca de entrada un cierto distanciamiento. Pero luego nos vamos convenciendo de su pertinencia narrativa, al comprobar que esa crueldad extrema que media entre padre e hijo es solo el eco de un antiguo odio. La novela es la crónica de su progresivo deshielo.
Muerto el padre y dispuesto el hijo a cumplir con lo estipulado en el testamento (aunque solo para cobrar el dinero), se inicia el viaje a la aldea de Aljarán: una experiencia iniciática y restauradora en la que podemos diferenciar dos etapas. Los escenarios desangelados de la casa paterna y su entorno urbano degradado se prolongan en las desoladas carreteras nocturnas por las que se desplaza Andrés Barrancos en su viejo coche ―su único amigo―. Las extrañas gasolineras y bares solitarios que jalonan la ruta parecen estar anclados al borde del limbo. Son lugares de tránsito casi irreales, en los que el desaliento parece acechar al joven viajero y solo el alcohol puede poner una venda misericordiosa a los recuerdos dolorosos. Pero el poder transformador del viaje ya ha comenzado a surtir sus efectos beneficiosos, y el aprendizaje de Andrés tiene sus primeros valedores en algunos de los personajes que lo acompañan en su alucinante singladura nocturna, como el camionero que conoció en un viaje anterior (y con el que ahora sueña) o la esposa maltratada a la que presta su ayuda: relatores de dolorosas experiencias que contribuyen a relativizar el alcance de sus traumas. Pablo Matilla manifiesta en estas páginas una gran habilidad para perfilar ambientes nocturnos y un tanto fantásticos, configurando un breve fragmento de road novel muy convincente y cautivador.
La llegada en plena noche a la abandonada aldea de Aljarán es otro de los puntos culminantes de la novela. Guiado por una débil y solitaria luz que brilla en la oscuridad, Andrés Barrancos avanza entre las casas en ruinas como el peregrino de las Soledades gongorinas en pos de una candela de encina. Su albergue no buscado lo va a encontrar en la compañía de un anciano y solitario apicultor, Meseguer, el último poblador de la perdida aldea y conocedor de la historia de su familia. Será, pues, en este remoto rincón de la España vaciada donde se cerrará definitivamente la herida que enfrenta a los dos Barrancos. Andrés conocerá, gracias a la revelación del anciano, una terrible historia que le atañe directamente: la del niño Juan Barrancos y su madre, un secreto familiar enquistado en el olvido que es preciso sacar a la luz, pues lo explica casi todo. Y no solo eso, el viejo apicultor también mostrará al protagonista un nuevo mundo de valores, para él desconocidos: la importancia del tiempo y del recuerdo, la inanidad del dinero… Al fin hemos comprendido cuál era el verdadero propósito del padre al decretar un viaje a los orígenes, en apariencia sin sentido. La sombra del padre es alargada.
Reseña de Manuel Fernández Labrada