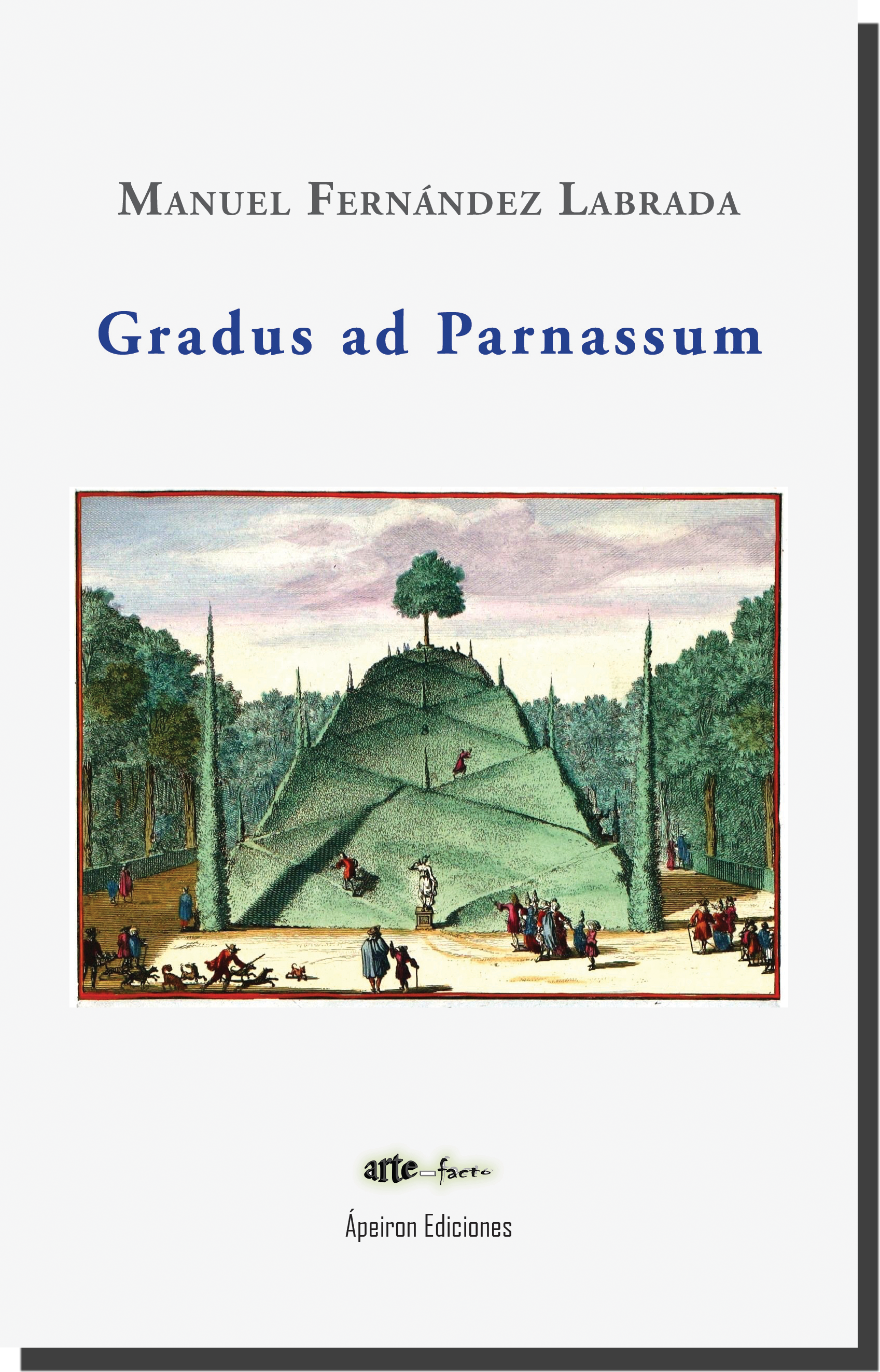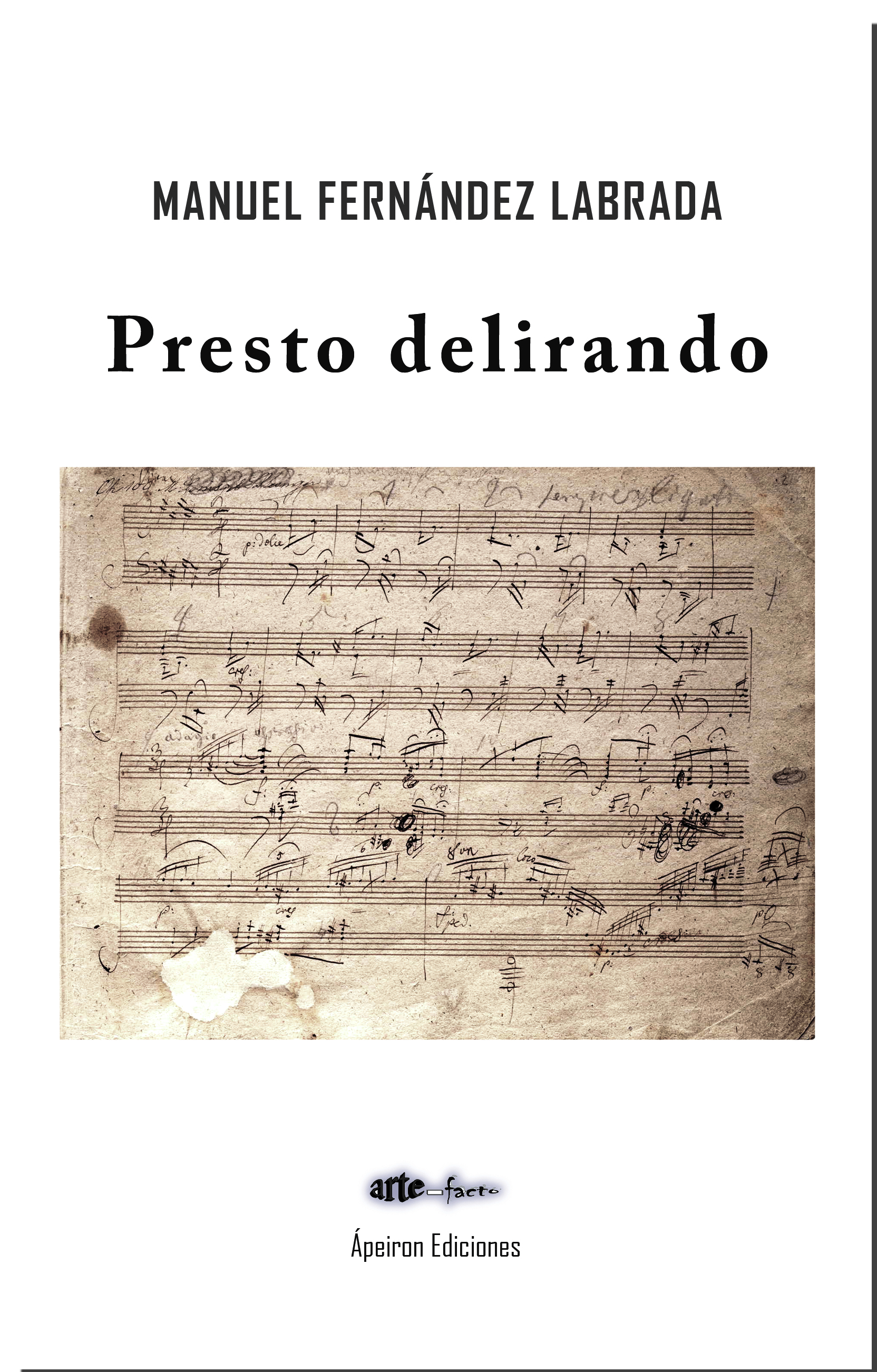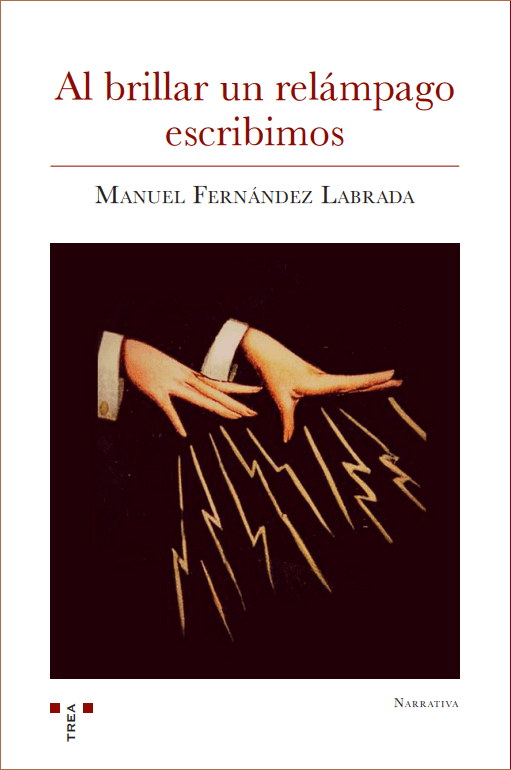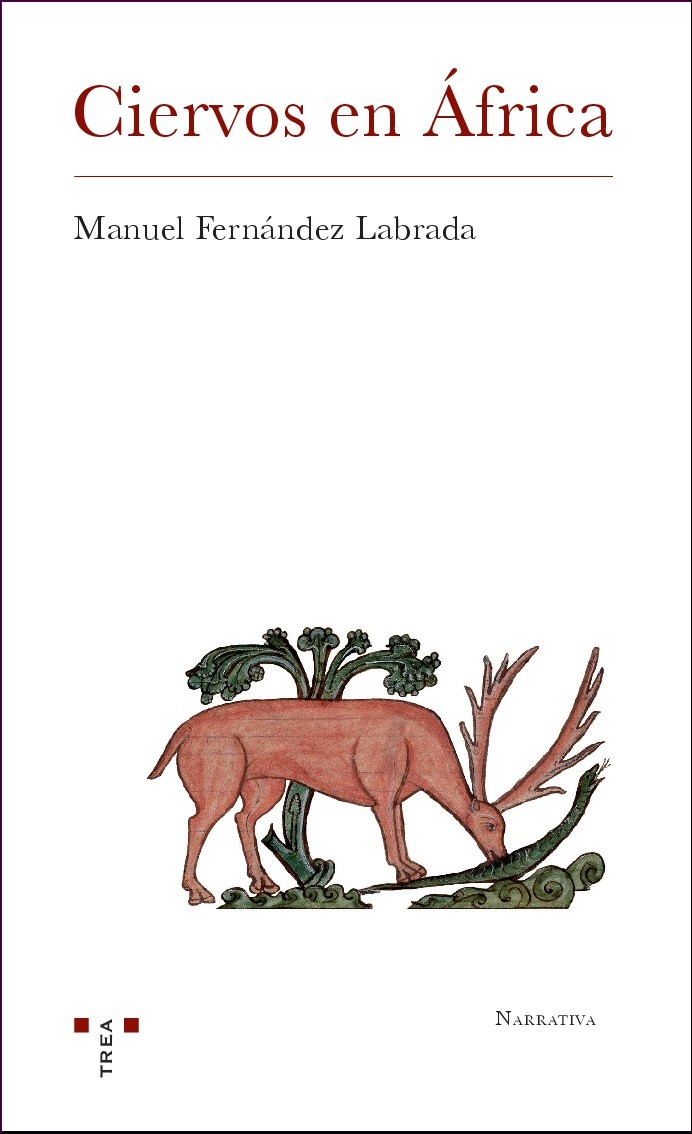Las piedras más pequeñas y singulares son muchas veces las más valiosas y duraderas. Tal sucede con algunos libros, y un buen ejemplo de ello puede ser —salvando las distancias— la breve novelita que hoy reseñamos, Los discípulos en Sais, obra del poeta y filósofo alemán Novalis (1772-1801). Uno de esos textos de importancia cardinal, que influyen en el pensamiento de toda una época, desde la que irradian en múltiples direcciones, marcando una profunda huella. Un texto que podemos leer ahora en esta bella edición que nos ofrece WunderKammer, traducido por Rodolfo Häsler y acompañado de un posfacio de Andrés Ibáñez: una necesaria ayuda para adentrarnos en un libro denso, de lectura exigente, pero que premia al lector con imágenes y razonamientos sutiles, de una enorme belleza y fascinación. Los discípulos en Sais tiene poco de novela, es cierto. Su «desaliño romántico», su mezcla de relato, reflexión y poema, así como la indefinición de sus personajes parecen anunciar una figura nueva, nada amiga de sujeciones formales. Por si fuera poco, la obra quedó inconclusa (algo que difícilmente sorprenderá a un lector perspicaz). Tallar un diamante con tantas aristas no es tarea sencilla.
Las piedras más pequeñas y singulares son muchas veces las más valiosas y duraderas. Tal sucede con algunos libros, y un buen ejemplo de ello puede ser —salvando las distancias— la breve novelita que hoy reseñamos, Los discípulos en Sais, obra del poeta y filósofo alemán Novalis (1772-1801). Uno de esos textos de importancia cardinal, que influyen en el pensamiento de toda una época, desde la que irradian en múltiples direcciones, marcando una profunda huella. Un texto que podemos leer ahora en esta bella edición que nos ofrece WunderKammer, traducido por Rodolfo Häsler y acompañado de un posfacio de Andrés Ibáñez: una necesaria ayuda para adentrarnos en un libro denso, de lectura exigente, pero que premia al lector con imágenes y razonamientos sutiles, de una enorme belleza y fascinación. Los discípulos en Sais tiene poco de novela, es cierto. Su «desaliño romántico», su mezcla de relato, reflexión y poema, así como la indefinición de sus personajes parecen anunciar una figura nueva, nada amiga de sujeciones formales. Por si fuera poco, la obra quedó inconclusa (algo que difícilmente sorprenderá a un lector perspicaz). Tallar un diamante con tantas aristas no es tarea sencilla.
Novalis (seudónimo de Georg Philipp Friedrich von Hardenberg) fue una de las figuras más originales y sugestivas del primer Romanticismo. Su breve existencia no le permitió dejarnos una obra demasiado extensa, aunque sí variadas muestras de sus intereses creativos, que se extienden al ensayo, la prosa filosófica o la poesía (Himnos a la noche). Durante sus últimos años, Novalis trabajó como inspector de minas en Weißenfels, una experiencia que aflora con frecuencia en su obra, defensora de una mirada sobre el mundo natural que integra ciencia y poesía. Así podemos verlo en ese bello relato del viejo minero, intercalado en el Heinrich von Ofterdingen. Y es que el reino subterráneo, en concreto, tiene una notable presencia en el imaginario romántico alemán, en relación con ese mundo fantástico de enanos orfebres y tesoros escondidos que pueblan su mitología (para comprobarlo bastaría con leer dos bellísimos textos: El Runenberg, de Tieck, o Las minas de Falun, de Hoffmann). En Los discípulos en Sais también aparece un relato intercalado, el correspondiente al viaje de Jacinto, comprometido en la búsqueda de su particular «flor azul» ( la joven Flor de Rosa). Ambos textos coinciden de igual manera en su mezcla de narración y diálogo, reflexión y poesía, sueño y vigilia.
Encuadrable en el contexto de la Naturphilosophie alemana, el tema central de los Discípulos en Sais (Die lehrlinge zu Sais, 1798) es la Naturaleza, vista como un libro de signos trascendentes, significativos para la felicidad del hombre. La débil trama de la novelita se resume en el viaje de un maestro y sus discípulos a la ciudad egipcia de Sais. Por supuesto que no se nos brindan pormenores del desplazamiento: una peregrinación mística de tintes simbólicos que nada tiene de terrenal. Los discípulos ya los encontramos en Sais, en torno a un templo maravilloso al que han acudido en pos del misterio de la lengua sagrada egipcia (el lenguaje es otro tema tratado en el libro, un privilegiado vehículo de identificación con el mundo natural). Tanto los propios discípulos como otros viajeros recién llegados a Sais configuran un haz de voces anónimas (solo del maestro se nos ofrece una información más detallada en el primer capítulo), que dialogan o disertan, como en un extraño sueño, sobre los variados significados y valores de la Naturaleza. No obstante su indudable vocación científica, resulta innegable que, de las dos aproximaciones posibles, la poética y la estrictamente científica, Novalis se inclina por la primera, o mejor aún, por una síntesis entre ambas. Es el enfoque que nos permite liberarnos de ese infierno de aniquilación que subyace en el seno de la Naturaleza, de esa disgregación sin sentido que la ciencia proyecta sobre sus misterios, que la desmenuza por arriba y por abajo sin concedernos otro beneficio que la desesperación:
Ahí se encuentra la astuta trampa tendida al entendimiento humano, y la Naturaleza lo intenta aplastar por todas partes, como a su mayor enemigo. ¡Vivan la ignorancia pueril y la infantil inocencia de los hombres! Son ellas las que ocultan esos terribles peligros, que desde todos los lados arrecian, como aterradores indicios de tormenta, alrededor de las tranquilas moradas de los seres humanos, a punto de caer sobre ellas a cada instante.
Nuestro actual amor por la Naturaleza es la débil huella de una vivencia compartida en tiempos remotos: una comunión con el mundo natural que el hombre perdió por culpa de su ambiciosa voluntad de «convertirse en dios». Nuestro pensamiento actual es solo un residuo mezquino de ese sentimiento perdido de unidad: un mero sueño que nos condena a «una vida marchita, de un color gris y mortecino». Una especie de Tierra baldía. La llave para emprender el retorno a esa añorada «Edad de Oro» solo estaría en manos de los niños y de los poetas, cuya creatividad es idéntica a la que fecunda la Naturaleza. Un camino de vuelta probablemente imposible. Aunque los poetas se obstinen en ello.
Reseña de Manuel Fernández Labrada

«Científicos y poetas han hablado siempre la misma lengua, han pertenecido desde siempre a un mismo pueblo. Lo que unos consiguieron descubrir y ordenar, los otros lo han utilizado para satisfacer las necesidades del corazón humano, y darle así su alimento cotidiano. Entre los dos han penetrado en esa Naturaleza inmensa, la han convertido en múltiples Naturalezas diferentes, pequeñas, amables. Mientras los unos perseguían, con sutil sentimiento, las cosas escurridizas y fugitivas, los otros, a golpe de pico, trataron de penetrar en la estructura y en las relaciones entre las diferentes partes. Entre los brazos de estos últimos murió la amable Naturaleza, dejando nada más que restos palpitantes o muertos, mientras que, reanimada por el vino generoso del poeta, emitía sus cantos más despiertos y divinos…»
(Traducción de Rodolfo Häsler)

Goethita, un mineral que devuelve el saludo a un poeta

 Ahora que las nuevas condiciones de confinamiento nos permiten volver a las librerías, resulta un verdadero placer reencontrarnos con aquellos desafortunados volúmenes que, habiendo visto la luz en fechas tan desfavorables, se quedaron esperándonos en los estantes y escaparates. Tal es el caso de este delicioso librito que hoy reseñamos, Una boda en Lyon, uno de los títulos publicados por Acantilado en el pasado mes de febrero. Un reencuentro que es además doble, al permitirnos recuperar la palabra de un escritor bien conocido, uno de los más admirados y leídos del pasado siglo: Stefan Zweig (1881-1942). Después de tantas semanas escrutando los estantes de nuestras bibliotecas a la caza de lecturas olvidadas (una tarea, sin duda, fructífera), de nuevo tenemos entre las manos un libro de esos que «todavía huelen a imprenta». Y no será el último, desde luego. Nuestro aprecio por el libro físico, por el volumen que podemos acariciar mientras lo leemos, ha vuelto reduplicado.
Ahora que las nuevas condiciones de confinamiento nos permiten volver a las librerías, resulta un verdadero placer reencontrarnos con aquellos desafortunados volúmenes que, habiendo visto la luz en fechas tan desfavorables, se quedaron esperándonos en los estantes y escaparates. Tal es el caso de este delicioso librito que hoy reseñamos, Una boda en Lyon, uno de los títulos publicados por Acantilado en el pasado mes de febrero. Un reencuentro que es además doble, al permitirnos recuperar la palabra de un escritor bien conocido, uno de los más admirados y leídos del pasado siglo: Stefan Zweig (1881-1942). Después de tantas semanas escrutando los estantes de nuestras bibliotecas a la caza de lecturas olvidadas (una tarea, sin duda, fructífera), de nuevo tenemos entre las manos un libro de esos que «todavía huelen a imprenta». Y no será el último, desde luego. Nuestro aprecio por el libro físico, por el volumen que podemos acariciar mientras lo leemos, ha vuelto reduplicado.
 Todo comienzo tiene su encanto, como diría Hesse, y un primer verano en la sierra puede vivirse con tanta pasión como un primer gran amor. ¡Imposible imaginar a un caminante más enamorado de la naturaleza que John Muir! Mi primer verano en la sierra (1911) es un encendido elogio de la grandiosa Sierra Nevada californiana («la sierra»), y más en concreto de su famoso valle de Yosemite. Un bello libro que sorprende por su acentuado tono lírico y su manera tan inmediata de ponernos en contacto con la naturaleza, sin otro artificio que el propio entusiasmo del autor. Estamos tan mediatizados por nuestras muchas lecturas y experiencias que difícilmente podríamos escribir, hoy en día, un libro tan desprovisto de todo lo que no sea naturaleza en estado puro. Ninguna teoría ni interpretación (explícitas al menos). Pocas evocaciones literarias o recuerdos personales. Nada de historia ni de geografía. Nada de ver la naturaleza a través de la mirada de otro. El mundo de los hombres y su civilización se han quedado fuera, al inicio del camino. Al menos durante un tiempo. Sin confesarlo expresamente, Muir parece hacer suyos los desgarrados versos de Keats dirigidos al ruiseñor: «desaparecer, disolverme, olvidar / entre las frondas lo que tú jamás has conocido».
Todo comienzo tiene su encanto, como diría Hesse, y un primer verano en la sierra puede vivirse con tanta pasión como un primer gran amor. ¡Imposible imaginar a un caminante más enamorado de la naturaleza que John Muir! Mi primer verano en la sierra (1911) es un encendido elogio de la grandiosa Sierra Nevada californiana («la sierra»), y más en concreto de su famoso valle de Yosemite. Un bello libro que sorprende por su acentuado tono lírico y su manera tan inmediata de ponernos en contacto con la naturaleza, sin otro artificio que el propio entusiasmo del autor. Estamos tan mediatizados por nuestras muchas lecturas y experiencias que difícilmente podríamos escribir, hoy en día, un libro tan desprovisto de todo lo que no sea naturaleza en estado puro. Ninguna teoría ni interpretación (explícitas al menos). Pocas evocaciones literarias o recuerdos personales. Nada de historia ni de geografía. Nada de ver la naturaleza a través de la mirada de otro. El mundo de los hombres y su civilización se han quedado fuera, al inicio del camino. Al menos durante un tiempo. Sin confesarlo expresamente, Muir parece hacer suyos los desgarrados versos de Keats dirigidos al ruiseñor: «desaparecer, disolverme, olvidar / entre las frondas lo que tú jamás has conocido».
 Que un chucho protagonice un relato no creo que pueda sorprender hoy en día a casi nadie. Ni siquiera en el pasado, cuando los perros tenían una menor presencia en nuestro entorno urbanita, faltaban ejemplos señalados. Para confirmarlo basta con leer ese divertidísimo Coloquio de los perros cervantino, o revisar algunos relatos de Kipling, Jack London o Thomas Mann (como Señor y perro). Aunque de dimensiones bastante modestas, el relato de Stefan Zweig (1881-1942) que hoy reseñamos, ¿Fue él?, cumple con todos los requisitos necesarios para interesar y entretener al lector, tanto al amante incondicional de los perros como al que le resultan más bien inoportunos. ¿Fue él? (c. 1935) es un texto poco conocido de Zweig, que permaneció inédito en lengua alemana hasta época reciente. Ambientado —como muchas famosas novelas policíacas— en el idílico y (aparentemente) pacífico medio rural inglés, el intrigante relato de Zweig no carece de cierto aroma detectivesco, o incluso de genuino terror, que hará las delicias del lector. Una ocasión más para felicitarnos de la labor de rescate que Acantilado ha hecho de este magnífico y popular escritor austríaco.
Que un chucho protagonice un relato no creo que pueda sorprender hoy en día a casi nadie. Ni siquiera en el pasado, cuando los perros tenían una menor presencia en nuestro entorno urbanita, faltaban ejemplos señalados. Para confirmarlo basta con leer ese divertidísimo Coloquio de los perros cervantino, o revisar algunos relatos de Kipling, Jack London o Thomas Mann (como Señor y perro). Aunque de dimensiones bastante modestas, el relato de Stefan Zweig (1881-1942) que hoy reseñamos, ¿Fue él?, cumple con todos los requisitos necesarios para interesar y entretener al lector, tanto al amante incondicional de los perros como al que le resultan más bien inoportunos. ¿Fue él? (c. 1935) es un texto poco conocido de Zweig, que permaneció inédito en lengua alemana hasta época reciente. Ambientado —como muchas famosas novelas policíacas— en el idílico y (aparentemente) pacífico medio rural inglés, el intrigante relato de Zweig no carece de cierto aroma detectivesco, o incluso de genuino terror, que hará las delicias del lector. Una ocasión más para felicitarnos de la labor de rescate que Acantilado ha hecho de este magnífico y popular escritor austríaco.
 Corre el año de 1793 en Alemania. Las tropas francesas han sido rechazadas a la otra orilla del Rin. Una familia de aristócratas alemanes aprovecha el momento para regresar a una de sus posesiones junto al río. Aunque la situación pinta favorable para los emigrados, sus distintas sensibilidades frente a la contienda amenazan con romper la convivencia, más necesaria que nunca en un momento tan grave. Las noticias que llegan de Maguncia, cercada por las tropas aliadas, así como los enfrentamientos entre partidarios y detractores de su efímera república, tensan aún más los ánimos. Un consejero privado del príncipe, que se ha unido con su mujer e hijas al grupo familiar de la baronesa de C., discute acaloradamente con Karl, un joven de ideas avanzadas, antimonárquico y simpatizante de los franceses. De las palabras airadas se pasa a las descalificaciones. Las amenazas de la horca, por un lado, y de la guillotina, por el otro, han sustituido a los argumentos. La ruptura se hace inevitable, y la familia del consejero se marchará, provocando un hondo pesar entre quienes no habían intervenido en la disputa y detestan separarse.
Corre el año de 1793 en Alemania. Las tropas francesas han sido rechazadas a la otra orilla del Rin. Una familia de aristócratas alemanes aprovecha el momento para regresar a una de sus posesiones junto al río. Aunque la situación pinta favorable para los emigrados, sus distintas sensibilidades frente a la contienda amenazan con romper la convivencia, más necesaria que nunca en un momento tan grave. Las noticias que llegan de Maguncia, cercada por las tropas aliadas, así como los enfrentamientos entre partidarios y detractores de su efímera república, tensan aún más los ánimos. Un consejero privado del príncipe, que se ha unido con su mujer e hijas al grupo familiar de la baronesa de C., discute acaloradamente con Karl, un joven de ideas avanzadas, antimonárquico y simpatizante de los franceses. De las palabras airadas se pasa a las descalificaciones. Las amenazas de la horca, por un lado, y de la guillotina, por el otro, han sustituido a los argumentos. La ruptura se hace inevitable, y la familia del consejero se marchará, provocando un hondo pesar entre quienes no habían intervenido en la disputa y detestan separarse.
 Cuando Flaubert, en el transcurso de su viaje a Egipto, logró ascender a lo alto de la pirámide de Keops, y se deleitaba ya en la contemplación de las sublimes vistas del Nilo, se llevó la sorpresa de descubrir, clavada en el suelo, la tarjeta de visita de un frotteur de Rouen. El suceso, recogido por Julian Barnes en su célebre libro, poco tendría hoy de anecdótico, cuando estamos acostumbrados a encontrar los parajes más bucólicos sembrados de basura, y las firmas de los patrocinadores deportivos amenazan con inscribirse en el mismo rostro de la luna. La broma sufrida por el escritor francés (presumiblemente preparada por su compañero de viaje, Maxime du Camp) sería en nuestros días casi inconcebible; o cuando menos, vería muy mermada su carga irónica, y difícilmente aparecería recogida en ningún cuaderno de viaje. Cumbres famosas colmadas de desperdicios, aristas transformadas en colas de autobús, paredones acribillados de hierros, senderos señalizados al menor detalle… Parece que le hemos perdido el respeto a la montaña.
Cuando Flaubert, en el transcurso de su viaje a Egipto, logró ascender a lo alto de la pirámide de Keops, y se deleitaba ya en la contemplación de las sublimes vistas del Nilo, se llevó la sorpresa de descubrir, clavada en el suelo, la tarjeta de visita de un frotteur de Rouen. El suceso, recogido por Julian Barnes en su célebre libro, poco tendría hoy de anecdótico, cuando estamos acostumbrados a encontrar los parajes más bucólicos sembrados de basura, y las firmas de los patrocinadores deportivos amenazan con inscribirse en el mismo rostro de la luna. La broma sufrida por el escritor francés (presumiblemente preparada por su compañero de viaje, Maxime du Camp) sería en nuestros días casi inconcebible; o cuando menos, vería muy mermada su carga irónica, y difícilmente aparecería recogida en ningún cuaderno de viaje. Cumbres famosas colmadas de desperdicios, aristas transformadas en colas de autobús, paredones acribillados de hierros, senderos señalizados al menor detalle… Parece que le hemos perdido el respeto a la montaña.

 Hoy en día, disponemos de pocas palabras que gocen de tanto prestigio como «imaginación». Tener imaginación, ofrecer soluciones imaginativas o pretender llevar la imaginación al poder son expresiones o propósitos que provocan una respuesta positiva casi inmediata en quien las escucha. Hay palabras que brillan más que otras, ciertamente, aunque no siempre es fácil distinguir el cristal del diamante. La imaginación parece oponerse a la tradición anquilosada, a la rutina y al aburrimiento, y se asocia estrechamente a otros valores tan apreciados como la inteligencia, la creatividad o, incluso, el tan cacareado «emprendimiento». Sin embargo, la imaginación no se sustrae al destino de otras muchas voces que, al igual que esas piedras golpeadas una y mil veces por el oleaje, se van desgastando hasta convertirse en estereotipos un tanto decepcionantes. Su suerte es similar a la de esas monedas antiguas a las que el óxido y el roce de tantas manos han borrado efigies e inscripciones, y ahora nos resultan casi indescifrables. Es por ello que, en ocasiones, nos vemos obligados a inventar palabras nuevas. El problema es que hemos perdido los cuños originales (o la pericia para grabarlos), y las que hacemos nos salen quizá nítidas, pero con muy poco relieve.
Hoy en día, disponemos de pocas palabras que gocen de tanto prestigio como «imaginación». Tener imaginación, ofrecer soluciones imaginativas o pretender llevar la imaginación al poder son expresiones o propósitos que provocan una respuesta positiva casi inmediata en quien las escucha. Hay palabras que brillan más que otras, ciertamente, aunque no siempre es fácil distinguir el cristal del diamante. La imaginación parece oponerse a la tradición anquilosada, a la rutina y al aburrimiento, y se asocia estrechamente a otros valores tan apreciados como la inteligencia, la creatividad o, incluso, el tan cacareado «emprendimiento». Sin embargo, la imaginación no se sustrae al destino de otras muchas voces que, al igual que esas piedras golpeadas una y mil veces por el oleaje, se van desgastando hasta convertirse en estereotipos un tanto decepcionantes. Su suerte es similar a la de esas monedas antiguas a las que el óxido y el roce de tantas manos han borrado efigies e inscripciones, y ahora nos resultan casi indescifrables. Es por ello que, en ocasiones, nos vemos obligados a inventar palabras nuevas. El problema es que hemos perdido los cuños originales (o la pericia para grabarlos), y las que hacemos nos salen quizá nítidas, pero con muy poco relieve.
 Treinta años después de escribir su famoso Viaje alrededor de mi habitación (1794), Xavier de Maistre (1763-1852) publicó una continuación: Expédition nocturne autour de ma chambre (1826). Una segunda parte quizás no tan conocida ni original como la primera, pero también poseedora de un atractivo indiscutible. No le habían faltado a su exitoso primer viaje algunas traducciones, como tampoco continuadores anónimos que, a la manera del Avellaneda quijotesco, se habían aprovechado del tirón editorial para probar fortuna con sus propias versiones (como nos revela Alfred Berthier en su estudio sobre el autor). Un atropello que no debió preocupar demasiado al escritor saboyano, que tardó tantos años en tomarse la revancha. Viendo cómo en las últimas semanas (por motivos obvios) mi reseña del
Treinta años después de escribir su famoso Viaje alrededor de mi habitación (1794), Xavier de Maistre (1763-1852) publicó una continuación: Expédition nocturne autour de ma chambre (1826). Una segunda parte quizás no tan conocida ni original como la primera, pero también poseedora de un atractivo indiscutible. No le habían faltado a su exitoso primer viaje algunas traducciones, como tampoco continuadores anónimos que, a la manera del Avellaneda quijotesco, se habían aprovechado del tirón editorial para probar fortuna con sus propias versiones (como nos revela Alfred Berthier en su estudio sobre el autor). Un atropello que no debió preocupar demasiado al escritor saboyano, que tardó tantos años en tomarse la revancha. Viendo cómo en las últimas semanas (por motivos obvios) mi reseña del  su colección Austral. Así hasta llegar al libro que hoy reseñamos: Viajes alrededor de mi cuarto y otros relatos (1999), en la que también se recogen, además de los dos viajes, El leproso de la ciudad de Aosta, Los prisioneros del Cáucaso y La joven siberiana. Como las primeras ediciones de Calpe, esta última se servía también del excelente trabajo de dos traductores decimonónicos: Nicolás Salmerón y García, y Ceferino Palencia Tubau. Como novedad se añadía un estupendo prólogo de Rafael Conte, que aseguraba además (contrariando a Sainte-Beuve) que la segunda parte —esto es, la Expedición nocturna— le parecía superior a la primera. Todas las traducciones incluidas en el volumen de Austral hace tiempo que pasaron a ser de dominio público, por lo que el lector que lo desee podrá acceder sin reparos a la Expedición nocturna en el enlace que pongo más abajo.
su colección Austral. Así hasta llegar al libro que hoy reseñamos: Viajes alrededor de mi cuarto y otros relatos (1999), en la que también se recogen, además de los dos viajes, El leproso de la ciudad de Aosta, Los prisioneros del Cáucaso y La joven siberiana. Como las primeras ediciones de Calpe, esta última se servía también del excelente trabajo de dos traductores decimonónicos: Nicolás Salmerón y García, y Ceferino Palencia Tubau. Como novedad se añadía un estupendo prólogo de Rafael Conte, que aseguraba además (contrariando a Sainte-Beuve) que la segunda parte —esto es, la Expedición nocturna— le parecía superior a la primera. Todas las traducciones incluidas en el volumen de Austral hace tiempo que pasaron a ser de dominio público, por lo que el lector que lo desee podrá acceder sin reparos a la Expedición nocturna en el enlace que pongo más abajo.

 Del abultado número de figuras fantásticas y monstruosas que pueblan la mitología clásica, la sirena es una de las más vivas y seductoras. Protagonista de algunos de los más memorables episodios de la epopeya antigua, el mito de la sirena ha sido materia frecuente en la literatura y artes plásticas de todos los tiempos, y ha sabido introducirse, sin apenas esfuerzo, en el imaginario colectivo universal (como lo testimonian el célebre cuento de Andersen o sus edulcoradas versiones cinematográficas). El indiscutible atractivo sexual que emana de la sirena, inexistente en sus primeras apariciones, ha tenido mucho que ver en ello. Así puede deducirse observando la evolución de su imagen: desde esos horripilantes seres que amenazaban la nave de Odiseo — mitad ave y mitad mujer—, a las bellísimas figuraciones de los pintores prerrafaelitas y simbolistas. La sirena es, ciertamente, el monstruo que más nos enamora, sobre todo desde que abandonó su disfraz pajaril y se transmutó en la grácil doncella de los cuentos folclóricos y leyendas, pariente aventajada de ondinas y lorelais fluviales, con las que comparte un parecido poder de atracción sobre los hombres. Porque uno de los mayores valores del mito es su capacidad de metamorfosis, de mutación, de vencer cualquier resistencia adquiriendo nuevas formas y significados, adaptados a las peculiares demandas y debilidades de cada época. No hay escudo que nos proteja de la sirena. Transcurridos tantos siglos, continúa encarnando una de las más acreditadas figuras de la seducción.
Del abultado número de figuras fantásticas y monstruosas que pueblan la mitología clásica, la sirena es una de las más vivas y seductoras. Protagonista de algunos de los más memorables episodios de la epopeya antigua, el mito de la sirena ha sido materia frecuente en la literatura y artes plásticas de todos los tiempos, y ha sabido introducirse, sin apenas esfuerzo, en el imaginario colectivo universal (como lo testimonian el célebre cuento de Andersen o sus edulcoradas versiones cinematográficas). El indiscutible atractivo sexual que emana de la sirena, inexistente en sus primeras apariciones, ha tenido mucho que ver en ello. Así puede deducirse observando la evolución de su imagen: desde esos horripilantes seres que amenazaban la nave de Odiseo — mitad ave y mitad mujer—, a las bellísimas figuraciones de los pintores prerrafaelitas y simbolistas. La sirena es, ciertamente, el monstruo que más nos enamora, sobre todo desde que abandonó su disfraz pajaril y se transmutó en la grácil doncella de los cuentos folclóricos y leyendas, pariente aventajada de ondinas y lorelais fluviales, con las que comparte un parecido poder de atracción sobre los hombres. Porque uno de los mayores valores del mito es su capacidad de metamorfosis, de mutación, de vencer cualquier resistencia adquiriendo nuevas formas y significados, adaptados a las peculiares demandas y debilidades de cada época. No hay escudo que nos proteja de la sirena. Transcurridos tantos siglos, continúa encarnando una de las más acreditadas figuras de la seducción. incluso sus habilidades musicales son vistas como accidentes de la meretriz. Es entonces cuando pierde esas antiestéticas patas de gallina, sus plumas y alas de pájaro, cuando consolida su estilizado cuerpo pisciforme, adornado de una insinuante cola de pescado (esa «impúdica» doble cola, significativamente abierta, que tanto aparece reproducida en los códices y relieves medievales). Es entonces cuando la sirena aprende a compaginar los instrumentos musicales con el espejo y el peine, herramientas y símbolos de la coquetería seductora. Los nuevos tiempos, sin embargo, no se olvidarán de su valor primero. Depositarias de un saber que es mejor no escuchar, la sirena pronto se indentificará con la herejía. Haciéndole competencia a la serpiente del paraíso, la sirena representa ese conocimiento falso que es perjudicial para un cristiano. Ulises pasa a ser ahora ese caballero dibujado por Durero, tan seguro e indiferente a las insinuaciones del demonio, que cabalga tranquilo hacia una Ítaca celestial que ya se divisa al fondo del grabado. Sometida al fuego cruzado de la alegoría y la interpretación evemerista, la sirena terminará reducida a metáfora misógina de la tentación y la falsedad femeninas, aunque también de la hipocresía y la maldad del Príncipe, que engaña a su pueblo con mentirosas palabras y hábil disimulación. Aparición recurrente en libros de emblemas y bestiarios (donde no siempre luce una bella apariencia), la sirena manifiesta su figura menos amenazante en la lírica petrarquista de poetas como Lope, Quevedo, Góngora o Herrera, también oportunamente señalados por el autor.
incluso sus habilidades musicales son vistas como accidentes de la meretriz. Es entonces cuando pierde esas antiestéticas patas de gallina, sus plumas y alas de pájaro, cuando consolida su estilizado cuerpo pisciforme, adornado de una insinuante cola de pescado (esa «impúdica» doble cola, significativamente abierta, que tanto aparece reproducida en los códices y relieves medievales). Es entonces cuando la sirena aprende a compaginar los instrumentos musicales con el espejo y el peine, herramientas y símbolos de la coquetería seductora. Los nuevos tiempos, sin embargo, no se olvidarán de su valor primero. Depositarias de un saber que es mejor no escuchar, la sirena pronto se indentificará con la herejía. Haciéndole competencia a la serpiente del paraíso, la sirena representa ese conocimiento falso que es perjudicial para un cristiano. Ulises pasa a ser ahora ese caballero dibujado por Durero, tan seguro e indiferente a las insinuaciones del demonio, que cabalga tranquilo hacia una Ítaca celestial que ya se divisa al fondo del grabado. Sometida al fuego cruzado de la alegoría y la interpretación evemerista, la sirena terminará reducida a metáfora misógina de la tentación y la falsedad femeninas, aunque también de la hipocresía y la maldad del Príncipe, que engaña a su pueblo con mentirosas palabras y hábil disimulación. Aparición recurrente en libros de emblemas y bestiarios (donde no siempre luce una bella apariencia), la sirena manifiesta su figura menos amenazante en la lírica petrarquista de poetas como Lope, Quevedo, Góngora o Herrera, también oportunamente señalados por el autor.
 Cualquier lector sabe que los monstruos tienen una larga tradición literaria, que gozan de una envidiable ejecutoria de nobleza como personajes de ficción. La galería es infinita. Polifemo y Medusa, Escila y Caribdis, el Minotauro y las Sirenas… son solo algunos de sus más asentados representantes. Pero los monstruos no solo viven en los relatos mitológicos de la cultura grecolatina, en el Gilgamesh o en el libro del Apocalipsis. También perduran en las leyendas y novelas medievales, en los relatos folclóricos, en los bestiarios y libros de prodigios, en las crónicas de viaje a países exóticos, en las cartas de navegación de mares desconocidos… Lejos de olvidarlo, el mundo moderno, con todo su racionalismo, convirtió al monstruo en protagonista de sus más insignes ficciones, como el engendro de Frankenstein, Mr Hyde o Gregorio Samsa. En los últimos tiempos, cuando quedan ya pocas especies animales por descubrir (al menos, de tamaño considerable), y la superficie entera de la tierra se expone fácilmente a nuestra mirada, la monstruosidad ha ido ganando rasgos humanos, y su deformidad se ha refugiado en el interior. Es por ello que ahora necesitamos de la metáfora para ponerla en evidencia. Si la monstruosidad puede ser signo de una enfermedad del alma, el género parece condenado a perpetuarse.
Cualquier lector sabe que los monstruos tienen una larga tradición literaria, que gozan de una envidiable ejecutoria de nobleza como personajes de ficción. La galería es infinita. Polifemo y Medusa, Escila y Caribdis, el Minotauro y las Sirenas… son solo algunos de sus más asentados representantes. Pero los monstruos no solo viven en los relatos mitológicos de la cultura grecolatina, en el Gilgamesh o en el libro del Apocalipsis. También perduran en las leyendas y novelas medievales, en los relatos folclóricos, en los bestiarios y libros de prodigios, en las crónicas de viaje a países exóticos, en las cartas de navegación de mares desconocidos… Lejos de olvidarlo, el mundo moderno, con todo su racionalismo, convirtió al monstruo en protagonista de sus más insignes ficciones, como el engendro de Frankenstein, Mr Hyde o Gregorio Samsa. En los últimos tiempos, cuando quedan ya pocas especies animales por descubrir (al menos, de tamaño considerable), y la superficie entera de la tierra se expone fácilmente a nuestra mirada, la monstruosidad ha ido ganando rasgos humanos, y su deformidad se ha refugiado en el interior. Es por ello que ahora necesitamos de la metáfora para ponerla en evidencia. Si la monstruosidad puede ser signo de una enfermedad del alma, el género parece condenado a perpetuarse.