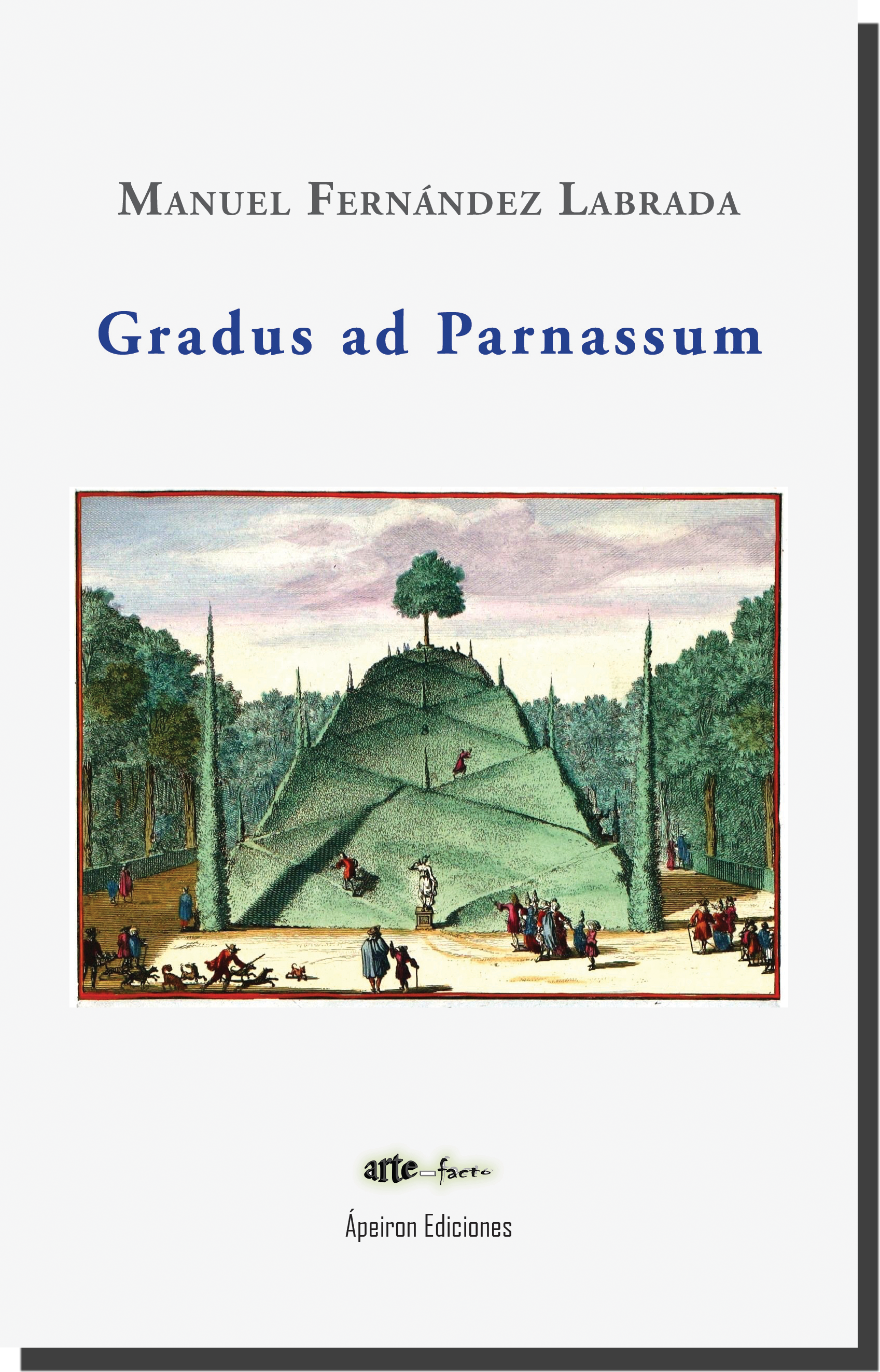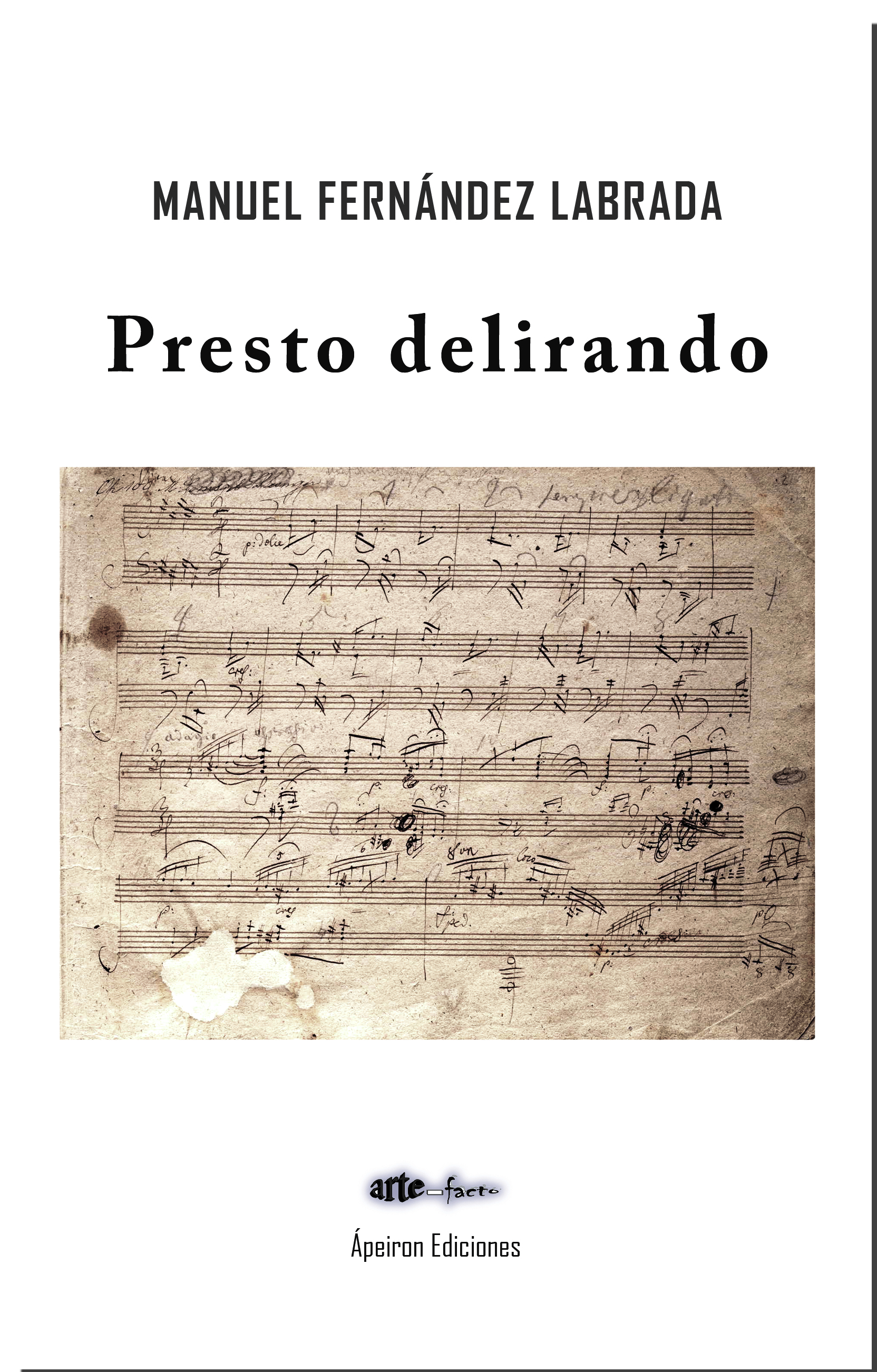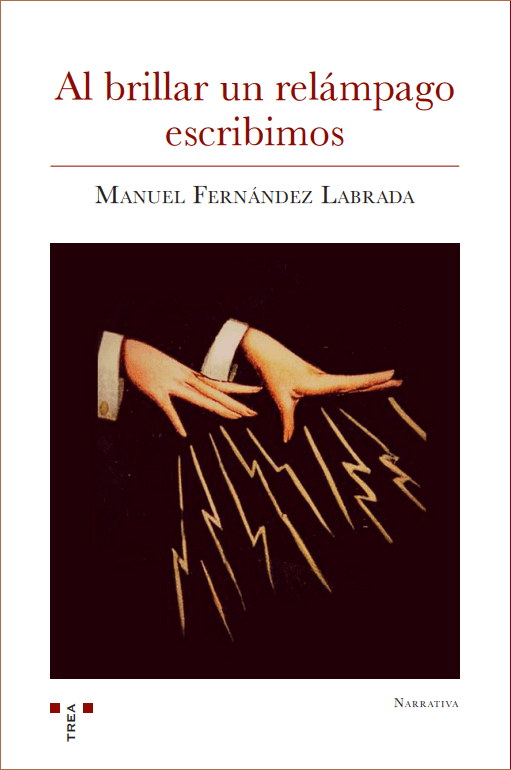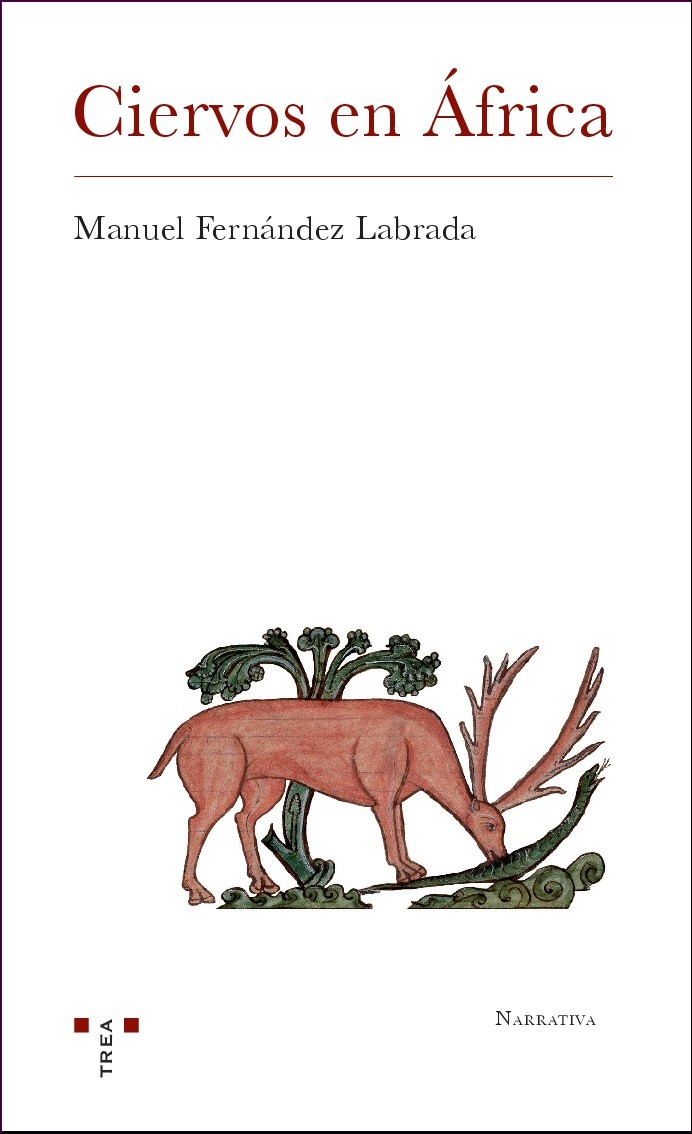Al hablar de las sonatas para piano de Beethoven, es un lugar común asegurar que una parte importante de su mérito estriba en que el autor acertó a componer treinta y dos piezas musicales tan magistrales como diferentes. En esto Beethoven se adelantaba a la sensibilidad artística moderna, para quien la consecución de una fórmula de éxito tan solo puede resolverse en un cambio de dirección. La reciente publicación en Páginas de Espuma del nuevo libro de relatos de Eloy Tizón, Plegaria para pirómanos (2023), me ha movido a reflexionar sobre la pertinencia y actualidad de esta exigencia artística, que parece cardinal para el escritor madrileño. ¿Existe una ley del libro de relatos? En el caso particular de Plegaria para pirómanos parece ser la de alcanzar la excelencia por caminos contrarios y complementarios, aunque sin renunciar a una suerte de unidad. Un empeño difícil en cuanto que presupone una conciliación de opuestos. La polifonía tiene sus exigencias y limitaciones, y solo una mano diestra sabe ensanchar sus límites sin romperla ni volverla ininteligible. La unidad en la diversidad es, pues, una antigua aspiración estética, a la que esa [mal o bien] llamada posmodernidad ha dotado de algunos recursos nuevos. En cualquier caso, y teorías aparte, lo que el libro de Eloy Tizón ofrece al afortunado lector que lo tome entre sus manos es un conjunto de relatos magistrales, atractivos y muy diversos en su unidad (el personaje recurrente, Erizo, es solo el eslabón más perceptible). Nueve cuentos empeñados en apartarse de los caminos más trillados del relato corto; que parece querer reinventarse, conquistar nuevos dominios, contradecirse y desdoblarse, para luego reafirmarse en una dirección tan opuesta como inesperada. Del juego metaliterario a la reflexión existencial, del relato que solo se remite a sí mismo, en una especie de pliegue especular, al que señala nuestro entorno más cercano… Hablar de los textos que integran Plegaria para pirómanos es una empresa arriesgada; intentar explicarlos, una tarea tan difícil como inútil. Pero al menos nos tranquiliza saber que el lector no podrá sufrir ningún daño. La mejor literatura es la que está hecha a prueba de explicaciones.
Al hablar de las sonatas para piano de Beethoven, es un lugar común asegurar que una parte importante de su mérito estriba en que el autor acertó a componer treinta y dos piezas musicales tan magistrales como diferentes. En esto Beethoven se adelantaba a la sensibilidad artística moderna, para quien la consecución de una fórmula de éxito tan solo puede resolverse en un cambio de dirección. La reciente publicación en Páginas de Espuma del nuevo libro de relatos de Eloy Tizón, Plegaria para pirómanos (2023), me ha movido a reflexionar sobre la pertinencia y actualidad de esta exigencia artística, que parece cardinal para el escritor madrileño. ¿Existe una ley del libro de relatos? En el caso particular de Plegaria para pirómanos parece ser la de alcanzar la excelencia por caminos contrarios y complementarios, aunque sin renunciar a una suerte de unidad. Un empeño difícil en cuanto que presupone una conciliación de opuestos. La polifonía tiene sus exigencias y limitaciones, y solo una mano diestra sabe ensanchar sus límites sin romperla ni volverla ininteligible. La unidad en la diversidad es, pues, una antigua aspiración estética, a la que esa [mal o bien] llamada posmodernidad ha dotado de algunos recursos nuevos. En cualquier caso, y teorías aparte, lo que el libro de Eloy Tizón ofrece al afortunado lector que lo tome entre sus manos es un conjunto de relatos magistrales, atractivos y muy diversos en su unidad (el personaje recurrente, Erizo, es solo el eslabón más perceptible). Nueve cuentos empeñados en apartarse de los caminos más trillados del relato corto; que parece querer reinventarse, conquistar nuevos dominios, contradecirse y desdoblarse, para luego reafirmarse en una dirección tan opuesta como inesperada. Del juego metaliterario a la reflexión existencial, del relato que solo se remite a sí mismo, en una especie de pliegue especular, al que señala nuestro entorno más cercano… Hablar de los textos que integran Plegaria para pirómanos es una empresa arriesgada; intentar explicarlos, una tarea tan difícil como inútil. Pero al menos nos tranquiliza saber que el lector no podrá sufrir ningún daño. La mejor literatura es la que está hecha a prueba de explicaciones.
«Grafía», el relato que abre la colección, desarrolla una brillante y elaborada metaficción de la que el texto es su primer reflejo. Un mosaico disimulado de citas y autores ―se nos revela en una nota― que informan una narración en las antípodas de esa Halma Tigredi en la que anidan mil escribidores mercenarios, condenados a remar en la galera del éxito de ventas. El cuento se articula en torno a tres modelos de escritor: un autor de culto con un nombre poco prometedor, Xavier Serio, otro que aspira a emularlo (el narrador, Erizo), y un tercero, Halma Tigredi, que es como la bestia de las siete cabezas y diez cuernos de ese Apocalipsis literario que se nos viene encima. Aunque los tres retratos son propiamente caricaturas, nos decantaremos por la del narrador, que al menos sabe resistirse a las tentaciones del maligno; es decir, a la de convertirse en uno de los mil demonios que habitan el alma sin alma de Halma Tigredi. Ya se sabe que el camino difícil es el único que merece la pena. En eso no se puede ser original. Mejor las manos limpias.
Nada más diferente a «Grafía» que el siguiente relato del libro, «El fango que suspira»: una dramática evocación de la soledad que padecen algunas personas mayores. Una narración suscitada por el caso concreto de una anciana que fallece olvidada en su domicilio: una noticia demasiado habitual en los periódicos que Eloy Tizón trasciende alumbrando una meditación que nos concierne a todos (el título no puede ser más significativo). Una parte importante del texto da cuenta de la indiferencia con la que el mundo responde a dicha pérdida: los engranajes administrativos que se ponen en marcha, la remodelación del piso donde vivía la mujer, sus nuevos inquilinos… Como la caída de Ícaro en el célebre cuadro de Brueghel, nuestra salida de escena se produce en medio de una naturaleza indiferente que prosigue su camino. Pero lo que en la pintura del flamenco era una consoladora lección de estoicismo, en nuestro caso particular se ve ensombrecida por el patético espectáculo de los restos que dejamos atrás, testigos de la fragilidad de nuestros anhelos: un motivo que Eloy Tizón glosa en unas páginas muy cercanas y llenas de sentimiento («alguien distribuirá la casa en bolsas»). Morimos doblemente. Una historia que nos toca muy adentro y que nos pone en la piel de quienes caminan por delante de nosotros.
El siguiente relato, «Agudeza», está construido de manera bastante compleja, y supone un nuevo punto y aparte en el guion del libro. Dos historias en una, pero de carácter muy diferente, narradas con gran riqueza verbal y un acusado humorismo (de ese que duele un poco) por un abnegado integrante de la tribu de los tímidos; es decir, por uno de esos en los que hace presa fácil la fiera acechante de las oportunidades perdidas y el miedo a triunfar. Una especie de gatillazo emocional ha impelido al narrador a emprender una inesperada huida, nada decorosa, de una cena romántica –quizás demasiado perfecta– que se estaba oficiando a borde de un barco. Casi de inmediato, los sentimientos de culpa hacen presa en él, transformando su relato en un doloroso examen de conciencia que no arroja pecados, sino algo quizás mucho peor. La virtud y la simpleza, como lo sublime y lo ridículo, caminan siempre peligrosamente juntos. De cuando el triunfo puede doler tanto como un par de lentillas mal puestas. Algo así como lo que concluía Borges en su soneto a Emerson: «desearía ser otro hombre». Pero ya es demasiado tarde y quizás no merezca la pena.
«Dichosos los ojos» es un texto más lírico que narrativo: una celebración casi épica del valor que esconde lo cotidiano. Una suerte de inventario jubiloso donde lo bueno y lo menos bueno de la vida son como las notas de una sinfonía cuyo significado ―esto es lo mejor― no acertamos a comprender en su totalidad. Los árboles no dejan ver el bosque, pero algunos son muy bellos y con eso nos va bastando. O dicho de otra manera: no podemos contemplar el tapiz completo, pero sí admirar algunas de sus partes. Que tenga o no tenga un sentido superior es algo que se nos escapa por el momento, pero ¿por qué no soñar con que sí lo tiene? Un nuevo cambio de rumbo nos conduce a «Mi vida entre caníbales», una enigmática fábula protagonizada por unas educandas muy desmelenadas y aceleradas, internas de un colegio religioso, que ensayan en el sótano un drama teológico que lleva el peligroso y equívoco título de Los infortunios de la Virtud. Como era de esperar con tales mimbres, algo se tuerce entre bastidores: el sospechoso hombre de los caramelos desaparece, los vídeos son secuestrados por orden judicial y la trama ―me temo― queda bajo secreto de sumario. El relato se repliega sobre sí mismo (quizás como un erizo) y al lector se le deja con un merecido palmo de narices. No sé si el teatro es la vida (o la vida es un teatrillo), pero no me extraña nada que al final tan solo nos quede «el cuento». De la dificultad de amaestrar a las pulgas para que no salten.
Un nuevo golpe de timón y nos adentraremos en un relato de porte autobiográfico. «Ni siquiera monstruos» constituye un virtuoso ejercicio literario que, más allá de la exposición de algunos hechos particulares, se propone abrir una causa general contra todos esos avatares de la vida que nos lo ponen tan difícil. Una indagación protagonizada por un fotógrafo en crisis (el amigo Erizo) que anda enfrascado en la complicada tarea de averiguar cuál fue la china que le hizo tropezar y darse de bruces contra el suelo. «A partir de cierto punto, todo es caída». ¿Pero cuándo? Un relato empeñado en dar cuenta de ese efecto mariposa que rige nuestro destino, de esas pequeñas cosas inoportunas que nos lo fastidian, y que en el caso concreto del narrador bien pudieron ser, por un lado, un trauma escolar sufrido en edad temprana, y por el otro, una crisis familiar desencadenada por un «descuido» sin aparente importancia. O quizás fueran otros. ¡No lo sabemos! Y es que, huérfanos de toda providencia, con el caos como único aparejo para regir nuestra derrota, escribimos una biografía que hasta a nosotros mismos nos parece descabellada. «A veces lleva toda la vida encontrar una respuesta y, cuando al fin lo consigues, ya ha cambiado la pregunta».
«Anisópteros» se nos presenta como un relato enigmático y oscuro (transitamos el camino opuesto a «Dichosos los ojos»), muy diferente a cualquiera de los anteriores: una angustiosa pesadilla (o quizás algo peor) sobre la que parece pendular en todo momento una ominosa «nostalgia del cuerpo». Un diálogo incorpóreo y fantasmal (¿no será un monólogo?), preñado de recuerdos y alucinaciones, en torno a «lo que está vivo de la muerte, su entraña cruda, que chilla». ¡Un cuento de verdadero terror! Sin desembarazarnos por completo de las pesadillas nos sumergiremos en el siguiente relato, «Cárpatos», escrito con un admirable derroche de imaginación y fantasía, no falto tampoco de algunas gotas de humor. Una droga consumida en la barra de un tugurio con nombre transilvano catapulta al narrador a sudar la gota gorda en lo que parece ser un campo de instrucción de guerrilleros, un reality en plena selva o un cursillo de preparacionistas. Un relato de tintes paródicos, con algunos toques surrealistas (como la aparición del alce en el interior de la mina), que no es sino un capítulo más de las tribulaciones de Erizo, para quien la vida tiene todas las características de un contrato firmado sin haber leído antes la letra pequeña. A estas alturas del libro ya hemos descubierto que cada relato nos invita a correr una aventura tan diferente como impredecible. Cada cuento de Eloy Tizón es un túnel en el que entramos sin saber qué veremos dentro ni por dónde saldremos. ¡Bendita literatura!
Cierra el volumen uno de los textos más ricos en reflexiones del libro, «Confirmación del susurro», que toma el disfraz epistolar para escudriñar las entretelas de un cantautor retirado (songwriter), tan pasado de rosca como lúcido, que permanece recluido en lo que parece ser (pecando un poco de malpensados) una exclusiva clínica de desintoxicación (Mount Baldy). La misiva que dirige a una tal Marianne está cargada hasta los topes de la nostalgia del recuerdo, y es crónica tanto de amores como de odios (la historia del paparazzi Morfo). Una carta imbuida de esa clarividencia que solo se conquista a golpes de desengaño. «La vida está creada de tal manera que es imposible alcanzar conclusión alguna». Pues eso mismo.
Reseña de ©Manuel Fernández Labrada

«Me reafirmé en mi idea: Halma Tigredi era una catedral. Un puzle. Un relato colectivo y polisémico erigido piedra a piedra con los esfuerzos mancomunados de una pandilla de mercenarios dispersos. Y el negocio que me estaban proponiendo aquella tarde, en aquel gabinete de lectura de la biblioteca pública de Rotonda, con toda la pujanza de las madreselvas, los atardeceres malvas y las armaduras metálicas, no era otro que entrar a formar parte de esta nueva masonería, o logia, consagrada a santificar a su diosa. Había algo feudal en todo aquello, incluso artúrico o templario. Con un escalofrío presentí que pretendían convertirme en una gárgola, un púlpito o una pila bautismal del tiempo de las Cruzadas».
«Encadenado a la misma ventanilla de siempre, divisas y domiciliaciones, subrogaciones y renta per cápita, volcado de datos y fluctuaciones del euríbor, ahora sube ahora baja una décima, acordándome de mi recomendadora Virucha Trigales y su mueca de asco y sus traducciones fumadas, aislado en mi burbuja con ficus, aparte, entre dos columnas, tú a lo tuyo, Erizo, ajeno a chismorreos y conspiraciones de máquina del café, porque vivir también es eso: vivir es no enterarse».

«Paisaje con la caída de Ícaro» (c. 1558), de Pieter Brueghel el Viejo

 Una característica peculiar de los grandes textos de la literatura universal es la de reunir en sus páginas un amplio resumen del mundo en el que nacieron. El Quijote, la Divina Comedia o La Regenta ―por citar solo algunos ejemplos― pueden ser abordados desde muy diferentes perspectivas, rindiendo siempre un valioso caudal de información, variada e integrada artísticamente en el conjunto de la obra. La épica antigua griega no es una excepción, y basta con leer el libro de Finley, El mundo de Odiseo, para cerciorarse de la riqueza de información que contiene el corpus homérico. Dicha abundancia, que convierte a determinadas obras maestras en verdaderos microcosmos, no implica, claro está, que aproximaciones más particulares, incluso subjetivas, no resulten también significativas, ni queden necesariamente relegadas al árido ámbito de la especialización académica. El trabajo de Simone Weil (1909-1943) que analizamos, La Ilíada o el poema de la fuerza, contempla la epopeya homérica desde un punto de vista muy concreto: el de la violencia que se ejerce sobre los individuos. Un enfoque nada sorprendente para un poema épico que narra un enfrentamiento bélico y que ha sido, a lo largo de la historia, una inagotable cantera de reflexiones ―muchas veces controvertidas― en torno a la guerra y al uso de la fuerza. Para Weil, el poema homérico no constituye un elogio de la guerra o del espíritu heroico («una actitud teatral y manchada de jactancia»), sino la constatación del amargo destino de los hombres, juguetes de una ferocidad ciega y sin medida de la que no parecen ser conscientes y que, más pronto que tarde, se vuelve contra quienes la ejecutan. Ya veamos en la Ilíada un «documento» de épocas pasadas ―supuestamente superadas― o un «espejo» de la actual, Weil recalca el interés que tiene en pleno siglo XX un poema al que considera «la única epopeya verdadera que posee Occidente», y que desde una equidistancia casi perfecta entre los dos bandos contendientes nos retrata los horrores de la guerra sin engaños ni disfraces que la embellezcan.
Una característica peculiar de los grandes textos de la literatura universal es la de reunir en sus páginas un amplio resumen del mundo en el que nacieron. El Quijote, la Divina Comedia o La Regenta ―por citar solo algunos ejemplos― pueden ser abordados desde muy diferentes perspectivas, rindiendo siempre un valioso caudal de información, variada e integrada artísticamente en el conjunto de la obra. La épica antigua griega no es una excepción, y basta con leer el libro de Finley, El mundo de Odiseo, para cerciorarse de la riqueza de información que contiene el corpus homérico. Dicha abundancia, que convierte a determinadas obras maestras en verdaderos microcosmos, no implica, claro está, que aproximaciones más particulares, incluso subjetivas, no resulten también significativas, ni queden necesariamente relegadas al árido ámbito de la especialización académica. El trabajo de Simone Weil (1909-1943) que analizamos, La Ilíada o el poema de la fuerza, contempla la epopeya homérica desde un punto de vista muy concreto: el de la violencia que se ejerce sobre los individuos. Un enfoque nada sorprendente para un poema épico que narra un enfrentamiento bélico y que ha sido, a lo largo de la historia, una inagotable cantera de reflexiones ―muchas veces controvertidas― en torno a la guerra y al uso de la fuerza. Para Weil, el poema homérico no constituye un elogio de la guerra o del espíritu heroico («una actitud teatral y manchada de jactancia»), sino la constatación del amargo destino de los hombres, juguetes de una ferocidad ciega y sin medida de la que no parecen ser conscientes y que, más pronto que tarde, se vuelve contra quienes la ejecutan. Ya veamos en la Ilíada un «documento» de épocas pasadas ―supuestamente superadas― o un «espejo» de la actual, Weil recalca el interés que tiene en pleno siglo XX un poema al que considera «la única epopeya verdadera que posee Occidente», y que desde una equidistancia casi perfecta entre los dos bandos contendientes nos retrata los horrores de la guerra sin engaños ni disfraces que la embellezcan.
 No deja de ser un tanto sorprendente que la obra de un artista de vanguardia despierte el aplauso de crítica y público muchos años después de su momento histórico, cuando sus valores estéticos han debido de perder una parte significativa de su cualidad innovadora. Y sin embargo, es un fenómeno nada inusual, que justificamos asegurando que el artista se adelantó demasiado a su tiempo, o bien, que su obra fue ignorada a causa de factores adversos meramente coyunturales, y corresponde ahora hacerle justicia. Si nos reducimos a estas dos posibilidades, la segunda es la que parece explicar mejor el prolongado olvido de una artista tan original e interesante como la sueca Hilma af Klint (1862-1944): una precursora del arte abstracto que despertó escasa atención en vida y que solo ha sido rescatada y puesta en valor en las últimas décadas. Y no hablamos de una recuperación exclusivamente académica, oficiada por una minoría de estudiosos especializados que la señalan como un eslabón perdido en la historia del arte moderno, sino de un renacimiento verdadero, con todos los honores. Así lo demuestran tanto las exposiciones que ha merecido en los últimos años como el hecho significativo de que su obra cuente con seguidores y haya creado, incluso, una suerte de escuela. La explicación de este tardío reconocimiento quizás resida en el hecho de que muchos de los referentes culturales en los que se apoyaba su legado ―teosofía, antroposofía, etc.― gozan de un renovado interés en nuestros días. No hay mejor cápsula del tiempo para las ideas que el encarnarse en una obra artística valiosa. Arte y pensamiento se retroalimentan, asegurándose mutuamente su pervivencia. Pero de eso hablaremos más adelante.
No deja de ser un tanto sorprendente que la obra de un artista de vanguardia despierte el aplauso de crítica y público muchos años después de su momento histórico, cuando sus valores estéticos han debido de perder una parte significativa de su cualidad innovadora. Y sin embargo, es un fenómeno nada inusual, que justificamos asegurando que el artista se adelantó demasiado a su tiempo, o bien, que su obra fue ignorada a causa de factores adversos meramente coyunturales, y corresponde ahora hacerle justicia. Si nos reducimos a estas dos posibilidades, la segunda es la que parece explicar mejor el prolongado olvido de una artista tan original e interesante como la sueca Hilma af Klint (1862-1944): una precursora del arte abstracto que despertó escasa atención en vida y que solo ha sido rescatada y puesta en valor en las últimas décadas. Y no hablamos de una recuperación exclusivamente académica, oficiada por una minoría de estudiosos especializados que la señalan como un eslabón perdido en la historia del arte moderno, sino de un renacimiento verdadero, con todos los honores. Así lo demuestran tanto las exposiciones que ha merecido en los últimos años como el hecho significativo de que su obra cuente con seguidores y haya creado, incluso, una suerte de escuela. La explicación de este tardío reconocimiento quizás resida en el hecho de que muchos de los referentes culturales en los que se apoyaba su legado ―teosofía, antroposofía, etc.― gozan de un renovado interés en nuestros días. No hay mejor cápsula del tiempo para las ideas que el encarnarse en una obra artística valiosa. Arte y pensamiento se retroalimentan, asegurándose mutuamente su pervivencia. Pero de eso hablaremos más adelante.

 El mexicano Carlos Díaz Dufoo (1888-1932) representa un magnífico ejemplo de esa clase de escritores que en vida permanecieron voluntariamente apartados de los círculos literarios, motivo por el cual su obra no obtuvo ni el reconocimiento ni la difusión merecidos. En ocasiones, el paso del tiempo les hace justicia, los saca del olvido e incluso les restituye, a posteriori, los honores literarios que nunca disfrutaron. O al menos así nos gusta creerlo a nosotros, todavía partícipes de esa ilusión romántica de que la Fama confiere una suerte de inmortalidad. Beethoven fue uno de los primeros artistas que remitió su obra al certero juicio de los siglos venideros, al que contraponía el dictamen extraviado de sus contemporáneos, influido por tantas rémoras coyunturales y una falta de perspectiva. En su novelita Enoch Soames (1919), Max Beerbohm satirizaba la figura de un oscuro literato obsesionado por la Fama, que anhelaba viajar al futuro para descubrir si su nombre se había borrado o no del libro de la historia. Aunque, según parece, Díaz Dufoo no acariciaba tales fantasías de reconocimiento (como buen estoico, las despreciaba), lo cierto es que a nosotros nos encanta leer su obra bajo dicha perspectiva, y celebramos como una suerte de reparación póstuma esta bellísima aparición, auspiciada por la editorial gaditana Firmamento, de un texto que permanecía incomprensiblemente inédito en España, Epigramas (París, 1927). El acto de leerlo se reviste de una cierta solemnidad: ¡formamos parte de esa posteridad atenta a la que el autor quizás apelaba en su amargo aislamiento! Aunque menores, el lector también alimenta algunas vanidades.
El mexicano Carlos Díaz Dufoo (1888-1932) representa un magnífico ejemplo de esa clase de escritores que en vida permanecieron voluntariamente apartados de los círculos literarios, motivo por el cual su obra no obtuvo ni el reconocimiento ni la difusión merecidos. En ocasiones, el paso del tiempo les hace justicia, los saca del olvido e incluso les restituye, a posteriori, los honores literarios que nunca disfrutaron. O al menos así nos gusta creerlo a nosotros, todavía partícipes de esa ilusión romántica de que la Fama confiere una suerte de inmortalidad. Beethoven fue uno de los primeros artistas que remitió su obra al certero juicio de los siglos venideros, al que contraponía el dictamen extraviado de sus contemporáneos, influido por tantas rémoras coyunturales y una falta de perspectiva. En su novelita Enoch Soames (1919), Max Beerbohm satirizaba la figura de un oscuro literato obsesionado por la Fama, que anhelaba viajar al futuro para descubrir si su nombre se había borrado o no del libro de la historia. Aunque, según parece, Díaz Dufoo no acariciaba tales fantasías de reconocimiento (como buen estoico, las despreciaba), lo cierto es que a nosotros nos encanta leer su obra bajo dicha perspectiva, y celebramos como una suerte de reparación póstuma esta bellísima aparición, auspiciada por la editorial gaditana Firmamento, de un texto que permanecía incomprensiblemente inédito en España, Epigramas (París, 1927). El acto de leerlo se reviste de una cierta solemnidad: ¡formamos parte de esa posteridad atenta a la que el autor quizás apelaba en su amargo aislamiento! Aunque menores, el lector también alimenta algunas vanidades. Quizás no exista un género literario que precise tanto del disfraz como la sátira. A la conveniencia de endulzar o disimular el aguijón de su crítica se suma la necesidad de surtirla de variedad, así como el afán de potenciar su efecto humorístico mediante el contraste que media entre su contenido y el molde en que se vierte. Así lo vamos a ver en el puñado de textos de Jonathan Swift (1667-1745) que integran Una humilde propuesta… y otros escritos; prologados, anotados y traducidos para Alianza editorial por Begoña Gárate Ayastuy. Los textos, cuidadosamente escogidos, nos ofrecen una excelente oportunidad para ahondar en la obra más desconocida ―aunque no menos interesante― del gran satírico irlandés, uno de los prosistas más eminentes de la lengua inglesa (el mejor después de Shakespeare, según Harold Bloom). Si en los Viajes de Gulliver Swift disfrazaba la sátira política bajo la apariencia de un libro de viajes fantásticos (el disfraz era tan bueno que la historia ha llegado a considerarse, en muchas ocasiones, literatura infantil), en la recopilación de Begoña Gárate el disfraz adopta formas tan variadas como serias y respetables: propuestas, instrucciones, cartas, proyectos, reflexiones… El ejemplo más extremo lo constituye Una humilde propuesta: descarada parodia de esos arbitrios o memoriales que durante los siglos XVI y XVII algunos particulares dirigían a la Hacienda o al rey, y donde señalaban tanto los principales males del reino como las medidas conducentes a su arreglo. Tal es el prestigioso disfraz bajo el que Jonathan Swift nos va a presentar algunas de sus sátiras más mordaces.
Quizás no exista un género literario que precise tanto del disfraz como la sátira. A la conveniencia de endulzar o disimular el aguijón de su crítica se suma la necesidad de surtirla de variedad, así como el afán de potenciar su efecto humorístico mediante el contraste que media entre su contenido y el molde en que se vierte. Así lo vamos a ver en el puñado de textos de Jonathan Swift (1667-1745) que integran Una humilde propuesta… y otros escritos; prologados, anotados y traducidos para Alianza editorial por Begoña Gárate Ayastuy. Los textos, cuidadosamente escogidos, nos ofrecen una excelente oportunidad para ahondar en la obra más desconocida ―aunque no menos interesante― del gran satírico irlandés, uno de los prosistas más eminentes de la lengua inglesa (el mejor después de Shakespeare, según Harold Bloom). Si en los Viajes de Gulliver Swift disfrazaba la sátira política bajo la apariencia de un libro de viajes fantásticos (el disfraz era tan bueno que la historia ha llegado a considerarse, en muchas ocasiones, literatura infantil), en la recopilación de Begoña Gárate el disfraz adopta formas tan variadas como serias y respetables: propuestas, instrucciones, cartas, proyectos, reflexiones… El ejemplo más extremo lo constituye Una humilde propuesta: descarada parodia de esos arbitrios o memoriales que durante los siglos XVI y XVII algunos particulares dirigían a la Hacienda o al rey, y donde señalaban tanto los principales males del reino como las medidas conducentes a su arreglo. Tal es el prestigioso disfraz bajo el que Jonathan Swift nos va a presentar algunas de sus sátiras más mordaces.
 En un célebre pasaje de sus Trabajos y días, Hesíodo aseguraba que treinta mil inmortales «cubiertos de niebla» recorren la tierra vigilando las sentencias y malas acciones de los reyes. Esta suerte de daimones o entes protectores, necesarios garantes de la justicia, aparecen en muchas culturas y religiones, aunque modulados de muy diferentes maneras. Algo parece que nos falta; o quizás tan solo sea que nos disgusta estar solos. Deseamos contar con testigos que salven nuestras acciones del olvido o nos acompañen en los momentos de alegría o infelicidad. Númenes de toda clase y credo han cumplido desde tiempos inmemoriales dicha labor de acompañamiento. Al menos, hasta nuestros días… Por suerte, a falta de ángel, la mirada del poeta también puede hacer algo por nosotros; como aquella con la que Rilke salvaba la perdida sonrisa del joven volatinero a su madre, que ningún ángel, ni tan siquiera el invocado por el poeta, parecía dispuesto a recoger. Algunos de estos espíritus protectores aún planean sobre el nuevo libro que acaba de publicar Trea, El ángel que no duerme (2023), de Beatriz de Balanzó Angulo: un variado abanico de relatos breves que ponen su acento en la humanidad más doliente y precisada de consuelo. Cuentos de una gran condensación y emotividad, imbuidos de un delicado aire crepuscular, de esos tonos agridulces que inspira el ángel de la melancolía de Durero, que ―así sucede en el relato que da título al libro― hunde su pluma en los sentimientos de pérdida. La melancolía, el recuerdo vivificado por el sentimiento, es muchas veces materia literaria: una relación dialéctica entre pasado y presente de la que puede surgir la poesía.
En un célebre pasaje de sus Trabajos y días, Hesíodo aseguraba que treinta mil inmortales «cubiertos de niebla» recorren la tierra vigilando las sentencias y malas acciones de los reyes. Esta suerte de daimones o entes protectores, necesarios garantes de la justicia, aparecen en muchas culturas y religiones, aunque modulados de muy diferentes maneras. Algo parece que nos falta; o quizás tan solo sea que nos disgusta estar solos. Deseamos contar con testigos que salven nuestras acciones del olvido o nos acompañen en los momentos de alegría o infelicidad. Númenes de toda clase y credo han cumplido desde tiempos inmemoriales dicha labor de acompañamiento. Al menos, hasta nuestros días… Por suerte, a falta de ángel, la mirada del poeta también puede hacer algo por nosotros; como aquella con la que Rilke salvaba la perdida sonrisa del joven volatinero a su madre, que ningún ángel, ni tan siquiera el invocado por el poeta, parecía dispuesto a recoger. Algunos de estos espíritus protectores aún planean sobre el nuevo libro que acaba de publicar Trea, El ángel que no duerme (2023), de Beatriz de Balanzó Angulo: un variado abanico de relatos breves que ponen su acento en la humanidad más doliente y precisada de consuelo. Cuentos de una gran condensación y emotividad, imbuidos de un delicado aire crepuscular, de esos tonos agridulces que inspira el ángel de la melancolía de Durero, que ―así sucede en el relato que da título al libro― hunde su pluma en los sentimientos de pérdida. La melancolía, el recuerdo vivificado por el sentimiento, es muchas veces materia literaria: una relación dialéctica entre pasado y presente de la que puede surgir la poesía. Ya se sabe que las noticias son casi siempre malas. Basta con echar un vistazo a los titulares de los periódicos o encender la televisión para comprobarlo. Y las que corresponden a la humanidad y sus amenazados valores sospechamos que serán tal vez peores. Si no hubiéramos leído antes Muerto de risa o Die Zweisamkeit, abriríamos este nuevo libro de Francisco Hermoso de Mendoza, Últimas noticias de la humanidad (Ápeiron, 2023), con el ánimo algo encogido. O como mínimo, en alerta. ¿No nos hacen sufrir ya bastante los locutores de los telediarios? Pero sabiendo cómo se las gasta el autor intuimos que las cosas no llegarán nunca a ponerse demasiado feas, o al menos vendrán acompañadas por ese sano humor que todo lo suaviza y nos ayuda a tragar de buena gana hasta las píldoras más amargas. Que de eso se trata en literatura. A diferencia de los anteriores trabajos del logroñés, Últimas noticias de la humanidad nos ofrece un conjunto de quince relatos, un amplio abanico de propuestas narrativas fraguadas en formas y registros muy diversos. El libro alcanza una unidad que es suma y equilibrio de fuerzas contrapuestas: lo cómico y lo serio, lo coloquial y lo experimental, lo breve y lo extenso, lo simple y lo complejo: testimonio de la amplia variedad de intereses que preocupan a Hermoso de Mendoza. Su proyectada síntesis de humor, sentimiento y reflexión ha sido felizmente alcanzada.
Ya se sabe que las noticias son casi siempre malas. Basta con echar un vistazo a los titulares de los periódicos o encender la televisión para comprobarlo. Y las que corresponden a la humanidad y sus amenazados valores sospechamos que serán tal vez peores. Si no hubiéramos leído antes Muerto de risa o Die Zweisamkeit, abriríamos este nuevo libro de Francisco Hermoso de Mendoza, Últimas noticias de la humanidad (Ápeiron, 2023), con el ánimo algo encogido. O como mínimo, en alerta. ¿No nos hacen sufrir ya bastante los locutores de los telediarios? Pero sabiendo cómo se las gasta el autor intuimos que las cosas no llegarán nunca a ponerse demasiado feas, o al menos vendrán acompañadas por ese sano humor que todo lo suaviza y nos ayuda a tragar de buena gana hasta las píldoras más amargas. Que de eso se trata en literatura. A diferencia de los anteriores trabajos del logroñés, Últimas noticias de la humanidad nos ofrece un conjunto de quince relatos, un amplio abanico de propuestas narrativas fraguadas en formas y registros muy diversos. El libro alcanza una unidad que es suma y equilibrio de fuerzas contrapuestas: lo cómico y lo serio, lo coloquial y lo experimental, lo breve y lo extenso, lo simple y lo complejo: testimonio de la amplia variedad de intereses que preocupan a Hermoso de Mendoza. Su proyectada síntesis de humor, sentimiento y reflexión ha sido felizmente alcanzada. Según afirman algunos biólogos, las células del cuerpo humano se van renovando a lo largo de la vida, de tal manera que al cabo de diez o quince años podríamos decir que ya no somos la misma persona. Sin embargo, aunque mostremos un rostro más envejecido, tengamos algunos kilos de más o nuestro carácter se haya modificado en parte, nadie negará que conservemos íntegra nuestra identidad. Solo en contadas ocasiones este proceso se intensifica hasta el punto de volvernos irreconocibles o poco menos. Es entonces cuando hablamos de metamorfosis: un accidente ―orugas y mariposas aparte― de larga y feliz tradición en el terreno literario. De este tipo de cambios acelerados es de lo que trata la divertida novelita de Yukiko Motoya (1979), Mi marido es de otra especie (Irui kon´in tan, 2016), que en estos días reedita Alianza en su colección de bolsillo «13/20». Una excelente oportunidad, pues, para conocer la obra de esta joven escritora japonesa, ganadora de prestigiosos galardones literarios, como el Premio Akutagawa. Mi marido es de otra especie es una novela satírica protagonizada por un matrimonio que sufre una especie de convergencia indeseada de personalidad: una metamorfosis inducida por un marido poco ejemplar. Aunque la víctima principal es la mujer, que ve peligrar su identidad, la amenaza puede entenderse también como signo de una patología social más extendida y general. No es necesario leer muchas páginas del libro para descubrir que Yukiko Motoya sabe conferirle un brillo especial a todo cuanto narra: un toque de extrañamiento, fantástico y humorístico en ocasiones, que vuelve significativos los sucesos y situaciones cotidianas, haciendo gala a su vez de una admirable sencillez de estilo que se dirige directamente, sin maniqueísmos ni manierismos innecesarios, al corazón de sus lectores. La pérdida de la identidad es el tema principal de la novela. Con la excepción del cambio climático, la pobreza y la guerra, quizás no haya otra amenaza mayor que penda sobre nuestro futuro. Vigile, pues, el lector su rostro en el espejo, y no abuse de la televisión (ni de cualquier otra pantalla) como hace el marido de Sanchan. Tal vez sus facciones comiencen a desdibujarse el día menos pensado.
Según afirman algunos biólogos, las células del cuerpo humano se van renovando a lo largo de la vida, de tal manera que al cabo de diez o quince años podríamos decir que ya no somos la misma persona. Sin embargo, aunque mostremos un rostro más envejecido, tengamos algunos kilos de más o nuestro carácter se haya modificado en parte, nadie negará que conservemos íntegra nuestra identidad. Solo en contadas ocasiones este proceso se intensifica hasta el punto de volvernos irreconocibles o poco menos. Es entonces cuando hablamos de metamorfosis: un accidente ―orugas y mariposas aparte― de larga y feliz tradición en el terreno literario. De este tipo de cambios acelerados es de lo que trata la divertida novelita de Yukiko Motoya (1979), Mi marido es de otra especie (Irui kon´in tan, 2016), que en estos días reedita Alianza en su colección de bolsillo «13/20». Una excelente oportunidad, pues, para conocer la obra de esta joven escritora japonesa, ganadora de prestigiosos galardones literarios, como el Premio Akutagawa. Mi marido es de otra especie es una novela satírica protagonizada por un matrimonio que sufre una especie de convergencia indeseada de personalidad: una metamorfosis inducida por un marido poco ejemplar. Aunque la víctima principal es la mujer, que ve peligrar su identidad, la amenaza puede entenderse también como signo de una patología social más extendida y general. No es necesario leer muchas páginas del libro para descubrir que Yukiko Motoya sabe conferirle un brillo especial a todo cuanto narra: un toque de extrañamiento, fantástico y humorístico en ocasiones, que vuelve significativos los sucesos y situaciones cotidianas, haciendo gala a su vez de una admirable sencillez de estilo que se dirige directamente, sin maniqueísmos ni manierismos innecesarios, al corazón de sus lectores. La pérdida de la identidad es el tema principal de la novela. Con la excepción del cambio climático, la pobreza y la guerra, quizás no haya otra amenaza mayor que penda sobre nuestro futuro. Vigile, pues, el lector su rostro en el espejo, y no abuse de la televisión (ni de cualquier otra pantalla) como hace el marido de Sanchan. Tal vez sus facciones comiencen a desdibujarse el día menos pensado.
 Hoy en día, con los ordenadores y la realidad virtual a la vuelta de la esquina, puede resultar difícil hacerse una idea de lo que representaban en el pasado las atracciones de los parques feriales. Aunque todavía subsisten ―al igual que el circo o la ópera―, su relevancia en la cultura popular se ha visto bastante disminuida. En el cuento maravilloso La caja mágica (Die Kukkasten, 1817), de La Motte Fouqué, un diablo disfrazado de feriante se valía de un cajón de dioramas para camelar y raptar a un niño curioso, de manera similar a como el célebre flautista de los Grimm se servía de la música para vaciar de gente menuda las calles de Hamelín. En la actualidad, la seducción más peligrosa nos acecha en móviles y ordenadores, y los artesanales dioramas de antaño, que nos permitían ver escenas del mundo entero, modeladas en relieve, han sido ampliamente sobrepasados por las posibilidades de Google Maps, una herramienta virtual tan pedestre como práctica. La poesía de estos entretenimientos populares, su valor simbólico y testimonial, siguen, sin embargo, latentes para quien sepa apreciarlos. El bello libro que acaba de publicar WunderKammer, Ferias y atracciones, de Juan Eduardo Cirlot (1916-1973), es una invitación a sumergirnos en ese mundo de maravillas y evasión que constituían las ferias y parques de atracciones de hace más de medio siglo: un pasado que, por muy remoto que nos parezca, no ha perdido un ápice de su poder de fascinación. Casas de la risa, grutas mágicas, caballitos, brujas y demonios, domadoras de pulgas, autómatas, adivinos y otras varias especies «en peligro de extinción» pueblan sus páginas. El placer del lector, joven o más adulto, está asegurado. Porque este librito de Cirlot es también un parque de atracciones, un gabinete de sorpresas y curiosidades, un carrusel que dibuja su propio recorrido circular y del que nos dolerá apearnos en el último capítulo.
Hoy en día, con los ordenadores y la realidad virtual a la vuelta de la esquina, puede resultar difícil hacerse una idea de lo que representaban en el pasado las atracciones de los parques feriales. Aunque todavía subsisten ―al igual que el circo o la ópera―, su relevancia en la cultura popular se ha visto bastante disminuida. En el cuento maravilloso La caja mágica (Die Kukkasten, 1817), de La Motte Fouqué, un diablo disfrazado de feriante se valía de un cajón de dioramas para camelar y raptar a un niño curioso, de manera similar a como el célebre flautista de los Grimm se servía de la música para vaciar de gente menuda las calles de Hamelín. En la actualidad, la seducción más peligrosa nos acecha en móviles y ordenadores, y los artesanales dioramas de antaño, que nos permitían ver escenas del mundo entero, modeladas en relieve, han sido ampliamente sobrepasados por las posibilidades de Google Maps, una herramienta virtual tan pedestre como práctica. La poesía de estos entretenimientos populares, su valor simbólico y testimonial, siguen, sin embargo, latentes para quien sepa apreciarlos. El bello libro que acaba de publicar WunderKammer, Ferias y atracciones, de Juan Eduardo Cirlot (1916-1973), es una invitación a sumergirnos en ese mundo de maravillas y evasión que constituían las ferias y parques de atracciones de hace más de medio siglo: un pasado que, por muy remoto que nos parezca, no ha perdido un ápice de su poder de fascinación. Casas de la risa, grutas mágicas, caballitos, brujas y demonios, domadoras de pulgas, autómatas, adivinos y otras varias especies «en peligro de extinción» pueblan sus páginas. El placer del lector, joven o más adulto, está asegurado. Porque este librito de Cirlot es también un parque de atracciones, un gabinete de sorpresas y curiosidades, un carrusel que dibuja su propio recorrido circular y del que nos dolerá apearnos en el último capítulo.
 Peter Handke (1942) es un maestro contemporáneo que no precisa de presentación: uno de esos bienaventurados escritores cuyo relieve propio hace fácil olvidar que fue ganador de un Premio Nobel en 2019. Alianza Editorial, que ha publicado en nuestro país una considerable parte de su obra narrativa y ensayística, nos invita ahora a leer su más reciente novela, La segunda espada. Una historia de mayo (Das zweite Schwert. Eine Maigeschichte, 2020), traducida admirablemente para la ocasión por Anna Montané Forasté. Autor de una obra narrativa extensa, en la que figuran novelas tan reconocidas como La mujer zurda (1976), Lento regreso (1979) o La ladrona de fruta (2017), la producción artística del austriaco también incluye poemas, filmes y numerosos textos dramáticos, como
Peter Handke (1942) es un maestro contemporáneo que no precisa de presentación: uno de esos bienaventurados escritores cuyo relieve propio hace fácil olvidar que fue ganador de un Premio Nobel en 2019. Alianza Editorial, que ha publicado en nuestro país una considerable parte de su obra narrativa y ensayística, nos invita ahora a leer su más reciente novela, La segunda espada. Una historia de mayo (Das zweite Schwert. Eine Maigeschichte, 2020), traducida admirablemente para la ocasión por Anna Montané Forasté. Autor de una obra narrativa extensa, en la que figuran novelas tan reconocidas como La mujer zurda (1976), Lento regreso (1979) o La ladrona de fruta (2017), la producción artística del austriaco también incluye poemas, filmes y numerosos textos dramáticos, como