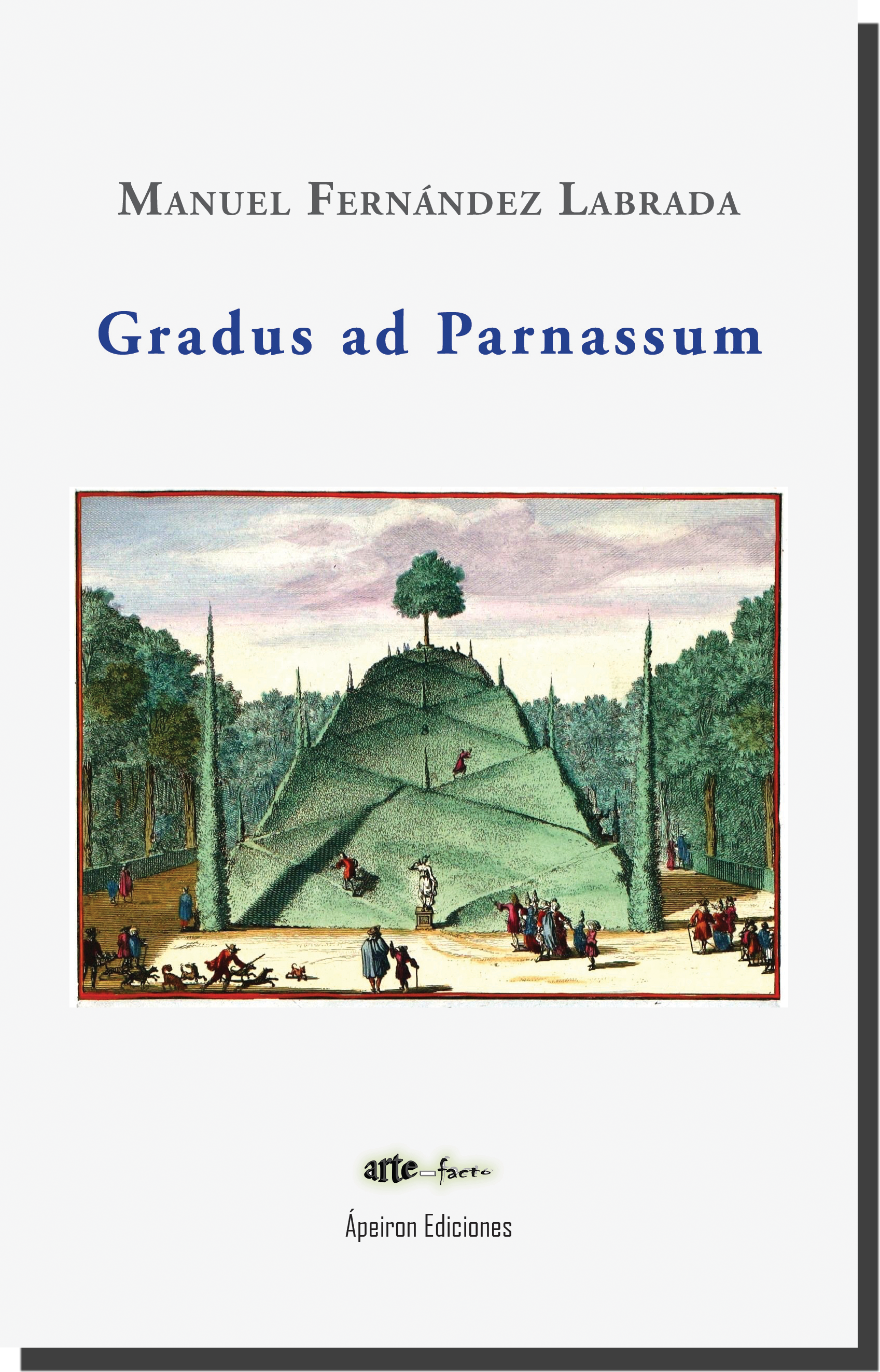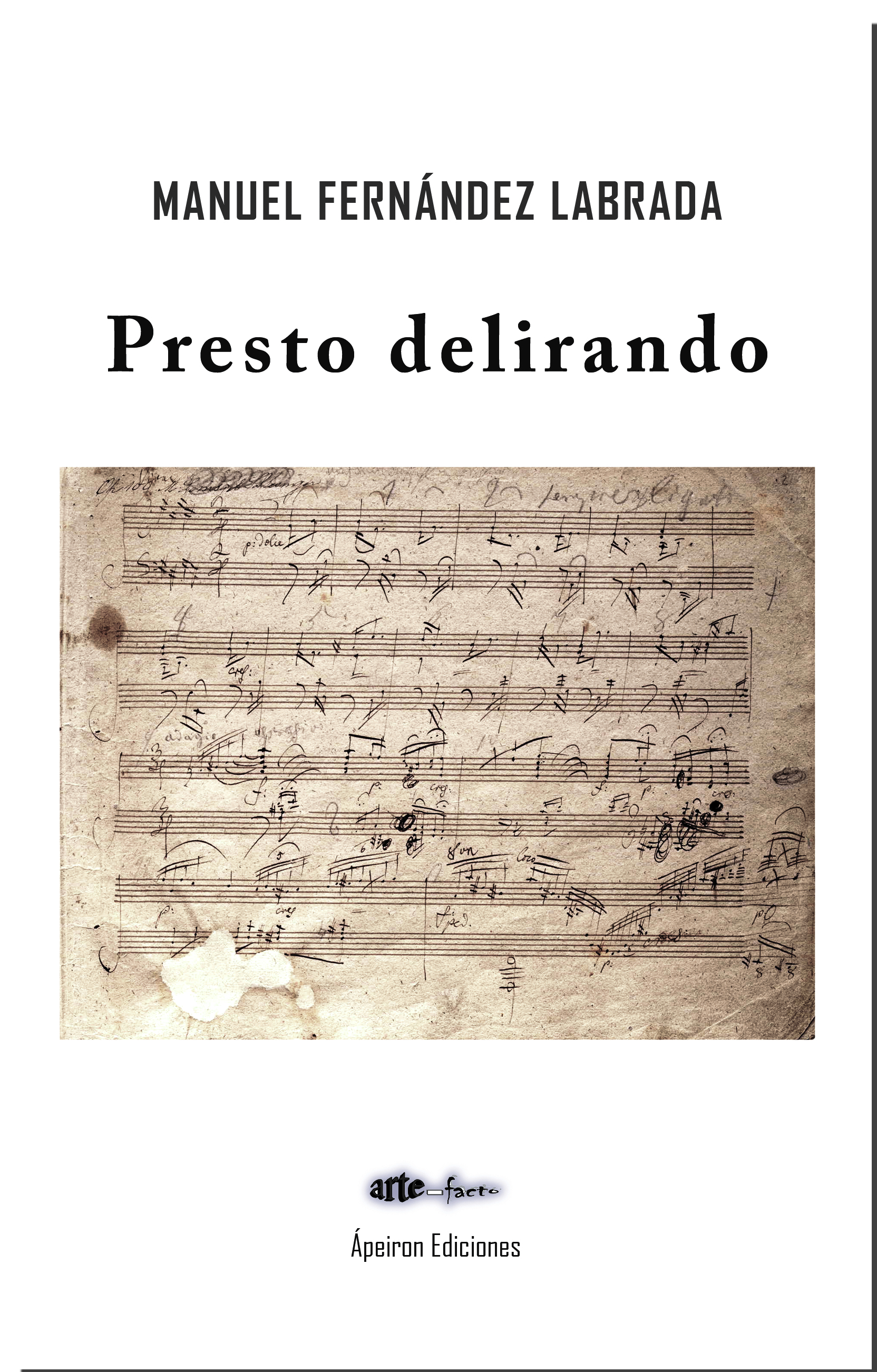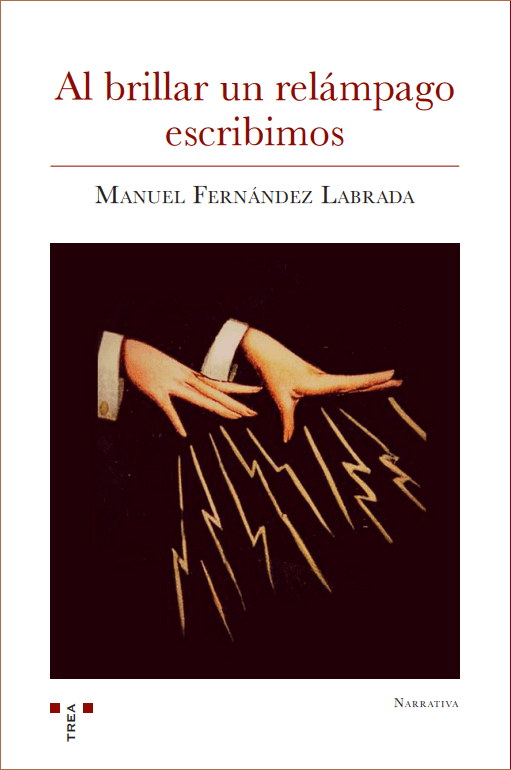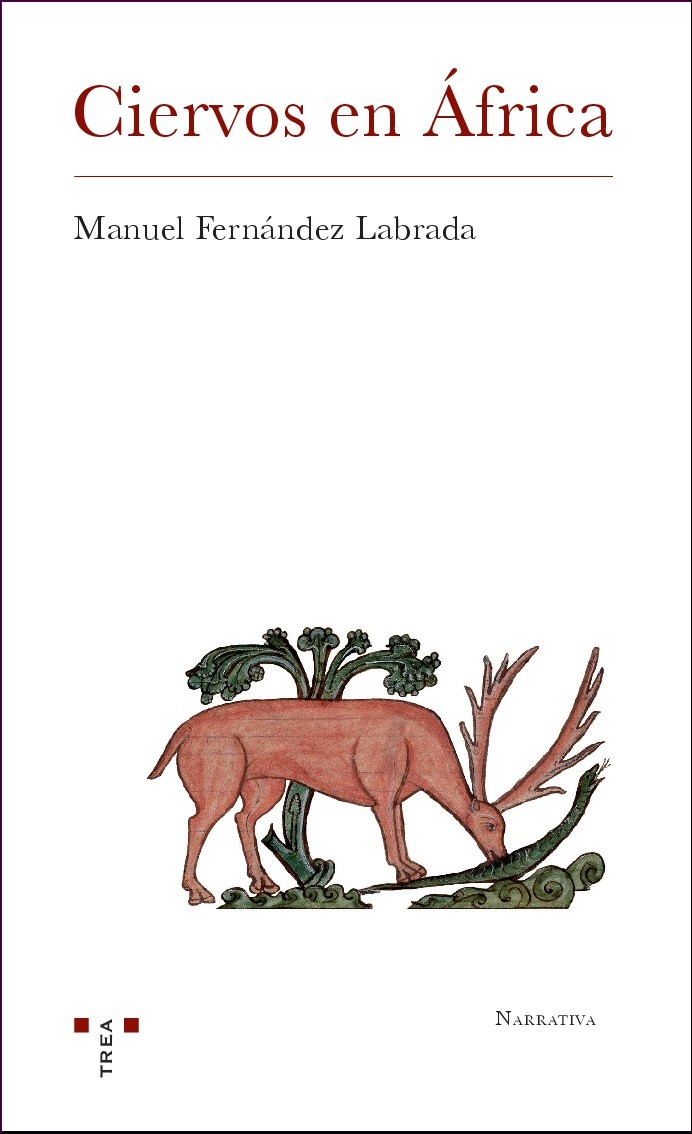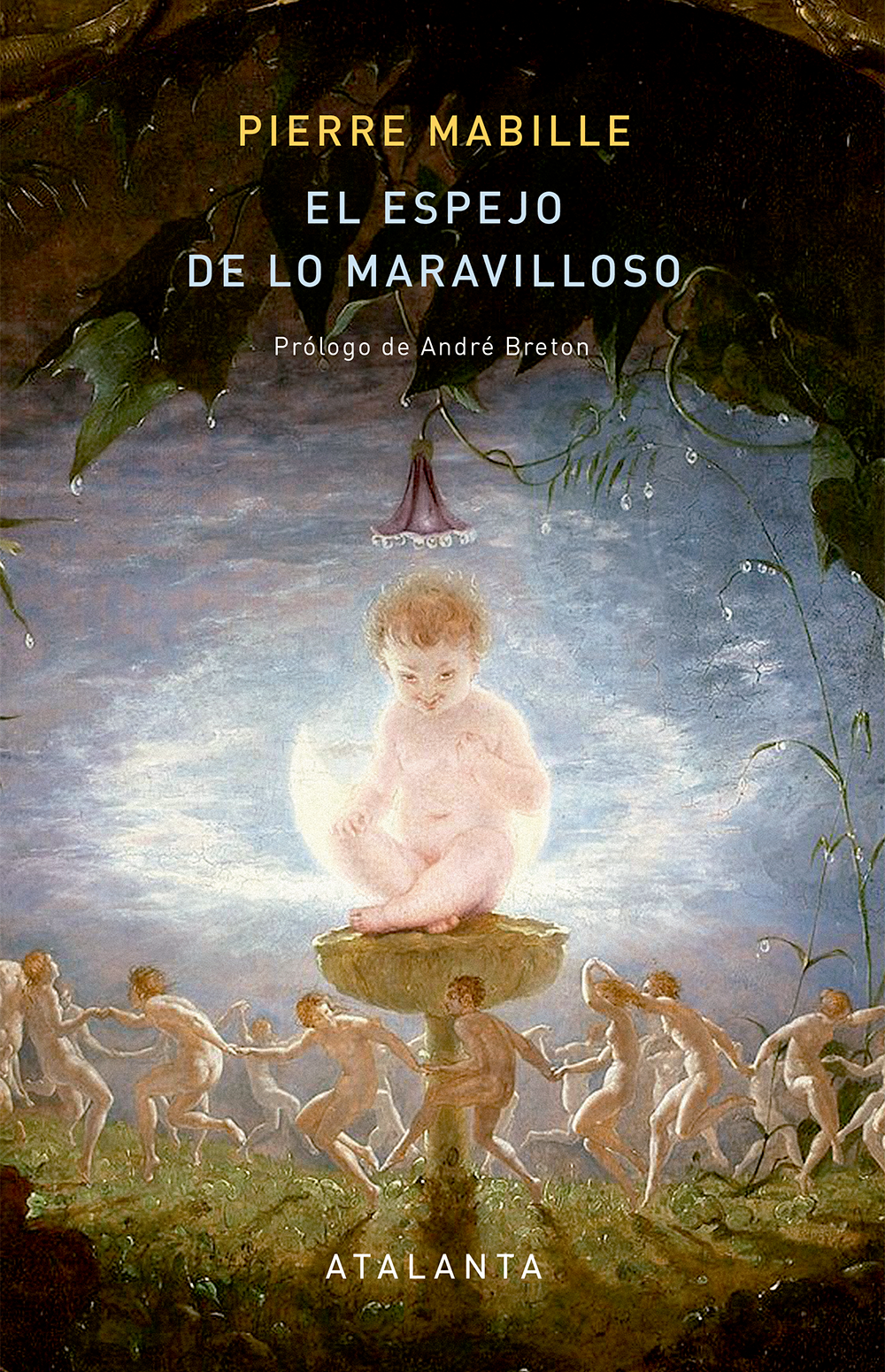 Como dijo el apóstol, «El viento sopla por donde quiere», y si parece difícil ponerle puertas al campo, ¿cómo será el pretender imponer fronteras a lo maravilloso? Y sin embargo, este bello libro que tenemos entre las manos, El espejo de lo maravilloso (Atalanta, 2024), de Pierre Mabille, aspira nada menos que a cartografiar las lindes de ese reino de la fantasía trascendente y de lo inasible. Lo maravilloso, según Mabille, impregna el mundo entero, está presente en los objetos y seres más humildes, y puede irradiarnos desde cualquier punto. Es similar a una fina veta de oro que atravesase las rocas más comunes; y como sucede con todos los tesoros que se precien, lo que se necesita para descubrirlo es un mapa (y no un microscopio). Es así como se explica la especial conformación del libro, que sin dejar de recoger ―a modo de antología― un amplísimo caudal de textos muy diversos, nos ofrece también la cartografía precisa para poder recorrer, por nuestra propia cuenta, esa casi infinita terra incognita de lo maravilloso, de la que Mabille nos señala los principales términos que la delimitan. «Aunque constara de cien volúmenes, este libro no estaría menos incompleto», asegura Mabille. Toca al lector, si tal es su voluntad, completarlo.
Como dijo el apóstol, «El viento sopla por donde quiere», y si parece difícil ponerle puertas al campo, ¿cómo será el pretender imponer fronteras a lo maravilloso? Y sin embargo, este bello libro que tenemos entre las manos, El espejo de lo maravilloso (Atalanta, 2024), de Pierre Mabille, aspira nada menos que a cartografiar las lindes de ese reino de la fantasía trascendente y de lo inasible. Lo maravilloso, según Mabille, impregna el mundo entero, está presente en los objetos y seres más humildes, y puede irradiarnos desde cualquier punto. Es similar a una fina veta de oro que atravesase las rocas más comunes; y como sucede con todos los tesoros que se precien, lo que se necesita para descubrirlo es un mapa (y no un microscopio). Es así como se explica la especial conformación del libro, que sin dejar de recoger ―a modo de antología― un amplísimo caudal de textos muy diversos, nos ofrece también la cartografía precisa para poder recorrer, por nuestra propia cuenta, esa casi infinita terra incognita de lo maravilloso, de la que Mabille nos señala los principales términos que la delimitan. «Aunque constara de cien volúmenes, este libro no estaría menos incompleto», asegura Mabille. Toca al lector, si tal es su voluntad, completarlo.
Pierre Mabille (1905-1952) nos propone en su libro una visita guiada al país de lo maravilloso, sustentada en una cuantiosa variedad de textos literarios y religiosos, folclóricos y mitológicos, de todas las épocas y culturas… Las grandes epopeyas y textos sagrados (Popol Vuh, Kalevala, Gilgamesh, Apocalipsis…) corren parejas con los cuentos y leyendas de una infinidad de países. Poetas de la talla de Rimbaud, Blake, Shakespeare o Goethe, entre muchos otros, se codean con narradores como Carroll, Lewis, Maturin, Poe, Kafka, Meyrink… Autores antiguos (Platón, Apuleyo, Ovidio, Chrétien de Troyes, Tasso…) alternan con los modernos: Giraudoux, Julien Gracq, Jarry, Breton… Un imponente acopio de textos, en suma, con los que su autor ha ejecutado una artística labor de taracea. Mabille tiene el mérito de haber sabido armonizar ―como si pretendiera entregarse a un glasperlenspiel trascendente― una pluralidad de testimonios procedentes de mundos aparentemente opuestos, a los que ha obligado a cantar, en ordenado coro, las maravillas de un mismo universo.
El espejo de lo maravilloso (Le Miroir du Merveilleux, 1940, 1962) se enriquece, además, con un iluminador prólogo de André Breton («Puentes levadizos», 1962). En sus páginas, el gran escritor francés y fundador del surrealismo nos recuerda las diferencias que separan lo maravilloso de lo meramente fantástico. Pero sobre todo nos habla de Mabille: un autor al que conoció bien y con el que comparte una parecida cosmovisión. Diez años después de su desaparición, Breton traza en su prólogo un emocionado recuerdo del amigo, tanto en su dimensión humana como intelectual, valorando El espejo de lo maravilloso como una clave «monumental» para el desciframiento del «espíritu surrealista». El espejo de lo maravilloso es, ciertamente, mucho más que una abultada antología. No es un simple herbario de hojas disecadas y muertas con las que pasar un agradable rato de ocio. En el transcurso de su lectura no sabremos qué admirar más, si el interés y la amenidad de los textos reunidos o el imaginativo y sugerente discurso del propio autor que los ordena. Porque Mabille no se limita a presentar y glosar los componentes de su antología, sino que ramifica y ahonda su pensamiento en mil direcciones diferentes, ampliando y completando lo que los textos recogidos no llegan a decirnos. Para Mabille, aquella vieja imagen retórica de la lengua de bronce se hace de nuevo pertinente al pretender cantar las infinitas variaciones y presencias de lo maravilloso en el mundo.
Mabille ha tenido además la precaución de guardar ordenadamente sus mapas en un estuche adecuado: un castillo dotado de siete espaciosas moradas interiores y cuya puerta es un espejo mágico. En su primera estancia cruzamos ya la frontera de lo maravilloso, resumida en la extasiada sorpresa de quienes alzaron la mirada al cielo nocturno y se preguntaron por el origen y sentido del universo. El misterio de la creación es la primera de todas las maravillas, la que conmueve más al hombre, con la que no deja nunca de soñar y a la que siempre ha deseado encontrar una explicación. La maravilla de la creación se prolonga también en el modesto, aunque sugestivo, mundo de los autómatas, zombis y homúnculos mágicos que nutren la literatura fantástica de todos los tiempos. Autores como William Seabrook o Achim von Arnim son ahora los encargados de presentárnoslos. Pero esto es solo el comienzo. Todavía deberemos recorrer las seis cámaras restantes, donde nos aguardan los prodigios correspondientes: la sugestión de las grandes catástrofes y el fin del mundo, el viaje a través de los elementos (el agua y el fuego, islas y bosques encantados, ordalías, descensos infernales e invocaciones diabólicas), la lucha contra la muerte (resurrecciones de dioses y héroes, rituales de iniciación y reencarnaciones), los viajes maravillosos, la predestinación… Finalmente, en el último gabinete de esta sugestiva torre de los siete suelos nos espera la maravilla más cercana de todas: la incesante búsqueda de la plenitud en el amor, simbolizada por la figura del Grial. Seguramente el lector, en toda esta su navegación por los océanos de lo maravilloso, habrá percibido que Mabille nunca se olvida del mundo «real». La preocupación social impregna los meandros de su pensamiento: «¿No te dije que no aceptaríamos la arbitraria separación entre la realidad y el sueño, y que bajo ninguna condición aceptaríamos un viaje con algún paraíso inaccesible como meta?». El país de los lotófagos no entra en la singladura.
Reseña de Manuel Fernández Labrada


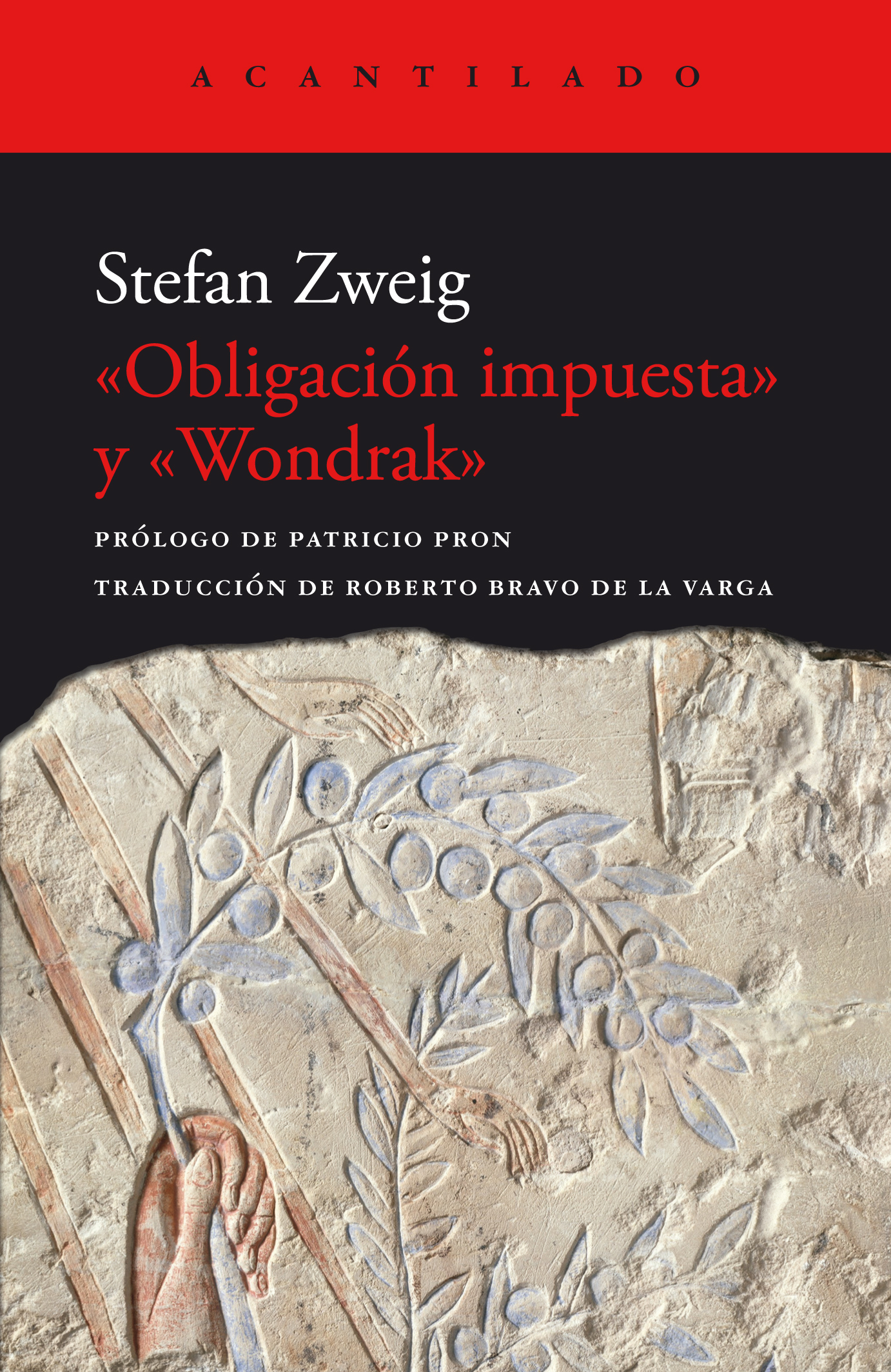 Desde que el poeta Arquíloco de Paros arrojó su escudo tras un arbusto y salió huyendo de la contienda (significando así el declive del género épico, según señalan algunos filólogos), la reticencia a participar en una guerra ha sido materia de discusión posible. Más allá de enfrentar conceptos tan simplificados como los de cobardía o valentía, lo que se acostumbra a debatir es la relación que media entre la ética del individuo y las exigencias de la colectividad en la que vive. Porque la libertad personal nunca se ve más amenazada que cuando se nos exige arriesgar o entregar la vida por unos valores bélicos que quizás no entendamos o compartamos. Un dilema que, en el mejor de los casos, no parece tener sino respuestas particulares, dependientes de las circunstancias del momento. De ahí la cuestión derivada de averiguar primero, antes de decidir, si una guerra es justa o no lo es. Pero quizás con eso tampoco baste… No es nada extraño, pues, que las posturas contrarias a la guerra que se expresan en estos dos relatos de Stefan Zweig, Obligación impuesta y Wondrak (Acantilado, 2024), presenten matices muy diferentes. En el primero de ellos, el rechazo obedece a principios morales de índole pacifista, firmemente arraigados; en el segundo, es la resistencia de quien no se siente concernido por las obligaciones que impone una sociedad de la que solo se ha recibido un trato injusto. El prólogo de Patricio Pron que encabeza esta nueva edición conjunta de los referidos relatos nos informa acerca de su génesis y momento histórico, pero también los sitúa en el contexto actual: el de una Europa con la guerra golpeando sus fronteras. Hay temas que, por desgracia, nunca pierden su actualidad.
Desde que el poeta Arquíloco de Paros arrojó su escudo tras un arbusto y salió huyendo de la contienda (significando así el declive del género épico, según señalan algunos filólogos), la reticencia a participar en una guerra ha sido materia de discusión posible. Más allá de enfrentar conceptos tan simplificados como los de cobardía o valentía, lo que se acostumbra a debatir es la relación que media entre la ética del individuo y las exigencias de la colectividad en la que vive. Porque la libertad personal nunca se ve más amenazada que cuando se nos exige arriesgar o entregar la vida por unos valores bélicos que quizás no entendamos o compartamos. Un dilema que, en el mejor de los casos, no parece tener sino respuestas particulares, dependientes de las circunstancias del momento. De ahí la cuestión derivada de averiguar primero, antes de decidir, si una guerra es justa o no lo es. Pero quizás con eso tampoco baste… No es nada extraño, pues, que las posturas contrarias a la guerra que se expresan en estos dos relatos de Stefan Zweig, Obligación impuesta y Wondrak (Acantilado, 2024), presenten matices muy diferentes. En el primero de ellos, el rechazo obedece a principios morales de índole pacifista, firmemente arraigados; en el segundo, es la resistencia de quien no se siente concernido por las obligaciones que impone una sociedad de la que solo se ha recibido un trato injusto. El prólogo de Patricio Pron que encabeza esta nueva edición conjunta de los referidos relatos nos informa acerca de su génesis y momento histórico, pero también los sitúa en el contexto actual: el de una Europa con la guerra golpeando sus fronteras. Hay temas que, por desgracia, nunca pierden su actualidad. La sombra del padre es alargada, y tanto puede proteger al hijo como impedir su crecimiento. Pero la solución no se alcanza cortando simplemente los lazos. Hay otros medios mejores para emanciparse de un vínculo supuestamente tóxico, aunque quizás no sea nada sencillo abordarlos. Cuando a los treinta y seis años Kafka escribió su Carta al padre no pretendía poner fin a una relación que había envenenado su infancia, sino tan solo restaurarla, reconducirla dentro de unos límites que le permitieran incorporarla a su bagaje existencial con el menor daño posible. Mirar hacia otro lado no es la mejor solución para liberarnos de una carga que pesa sobre nuestro pasado. Así parece expresarlo también esta dramática novela de Pablo Matilla, Barrancos (Témenos Edicions, 2023), donde la mala relación de un padre con su hijo, minada por el rencor y los sentimientos de culpa, alcanza cotas de extraordinaria fiereza. Aunque su protagonista, Andrés Barrancos, profesa un intenso odio hacia su padre, anda muy lejos de haberse liberado de su influencia. La falta de independencia económica que todavía arrastra a sus veintinueve años, que le obliga a retornar de manera recurrente al hogar para pedir dinero, es un claro indicio de su incapacidad para lograrlo. Es más, sospechamos que su incompetencia para abrirse camino en la vida, su patológica inconstancia en todo cuanto emprende es consecuencia de la herida que padece, y no tanto un arma esgrimida para castigar al padre. La debilidad del joven Barrancos se patentiza también en el hecho de que sea su progenitor quien tome la iniciativa final, al imponerle como última voluntad que vaya a enterrar sus cenizas a la aldea natal, Aljarán, propiciando así un retorno al pasado que oficiará una suerte de reencuentro póstumo.
La sombra del padre es alargada, y tanto puede proteger al hijo como impedir su crecimiento. Pero la solución no se alcanza cortando simplemente los lazos. Hay otros medios mejores para emanciparse de un vínculo supuestamente tóxico, aunque quizás no sea nada sencillo abordarlos. Cuando a los treinta y seis años Kafka escribió su Carta al padre no pretendía poner fin a una relación que había envenenado su infancia, sino tan solo restaurarla, reconducirla dentro de unos límites que le permitieran incorporarla a su bagaje existencial con el menor daño posible. Mirar hacia otro lado no es la mejor solución para liberarnos de una carga que pesa sobre nuestro pasado. Así parece expresarlo también esta dramática novela de Pablo Matilla, Barrancos (Témenos Edicions, 2023), donde la mala relación de un padre con su hijo, minada por el rencor y los sentimientos de culpa, alcanza cotas de extraordinaria fiereza. Aunque su protagonista, Andrés Barrancos, profesa un intenso odio hacia su padre, anda muy lejos de haberse liberado de su influencia. La falta de independencia económica que todavía arrastra a sus veintinueve años, que le obliga a retornar de manera recurrente al hogar para pedir dinero, es un claro indicio de su incapacidad para lograrlo. Es más, sospechamos que su incompetencia para abrirse camino en la vida, su patológica inconstancia en todo cuanto emprende es consecuencia de la herida que padece, y no tanto un arma esgrimida para castigar al padre. La debilidad del joven Barrancos se patentiza también en el hecho de que sea su progenitor quien tome la iniciativa final, al imponerle como última voluntad que vaya a enterrar sus cenizas a la aldea natal, Aljarán, propiciando así un retorno al pasado que oficiará una suerte de reencuentro póstumo. Escribir un libro, tener perro o viajar de turista son algunas de las actividades que muchas veces nos proponemos para esos felices y desocupados años ―todavía lejanos― de la jubilación. Lo que tales ensueños puedan tener de espejismo o de inadecuado no es asunto relevante para lo que ahora nos ocupa, y nada se opinará aquí al respecto. En cualquier caso, el propósito de meterse a escritor debería de ser el que menos reparos suscitase. Al fin y al cabo, parece de lógica que solo en nuestra última etapa vital, cuando gozamos de una visión panorámica, podamos escoger cuáles son las porciones más interesantes de nuestra existencia y escribir con verdadero conocimiento de causa. Lo contrario sería como pretender hablar de una película de la que tan solo hubiéramos visto el inicio. Pero ya se sabe que el lector de narrativa no busca tanto el conocimiento (para eso están el ensayo y la filosofía) como las experiencias, y estas ya se pueden ir cosechando casi desde la cuna. La nueva novela de Francisco Hermoso de Mendoza, Los días del devenir (Ápeiron, 2024), parte de un punto cercano a este del que estamos hablando. Sus dos principales protagonistas, Loreto y Julio, son dos ancianos que se van a transformar de la noche a la mañana en escritores, aunque en su caso no tanto como cumplimiento de un proyecto personal largamente acariciado como por la influencia de la joven y dinámica directora de la residencia de mayores donde viven, Sandra, que los anima a participar en un taller de escritura creado a su exclusiva medida y para el que se postula como monitora. Hay destinos de los que no se puede escapar.
Escribir un libro, tener perro o viajar de turista son algunas de las actividades que muchas veces nos proponemos para esos felices y desocupados años ―todavía lejanos― de la jubilación. Lo que tales ensueños puedan tener de espejismo o de inadecuado no es asunto relevante para lo que ahora nos ocupa, y nada se opinará aquí al respecto. En cualquier caso, el propósito de meterse a escritor debería de ser el que menos reparos suscitase. Al fin y al cabo, parece de lógica que solo en nuestra última etapa vital, cuando gozamos de una visión panorámica, podamos escoger cuáles son las porciones más interesantes de nuestra existencia y escribir con verdadero conocimiento de causa. Lo contrario sería como pretender hablar de una película de la que tan solo hubiéramos visto el inicio. Pero ya se sabe que el lector de narrativa no busca tanto el conocimiento (para eso están el ensayo y la filosofía) como las experiencias, y estas ya se pueden ir cosechando casi desde la cuna. La nueva novela de Francisco Hermoso de Mendoza, Los días del devenir (Ápeiron, 2024), parte de un punto cercano a este del que estamos hablando. Sus dos principales protagonistas, Loreto y Julio, son dos ancianos que se van a transformar de la noche a la mañana en escritores, aunque en su caso no tanto como cumplimiento de un proyecto personal largamente acariciado como por la influencia de la joven y dinámica directora de la residencia de mayores donde viven, Sandra, que los anima a participar en un taller de escritura creado a su exclusiva medida y para el que se postula como monitora. Hay destinos de los que no se puede escapar.
 Todo el mundo conoce el célebre dicho de que «los árboles no dejan ver el bosque». Esta sutil apreciación, que en su sentido literal no tiene nada de malo o extraño, cambia de color si la trasladamos del mundo natural al de las humanidades, donde no es raro que un exceso de celo erudito oscurezca más que aclare. Hablamos de un mal tal vez inevitable, responsable de que tantas tesis e investigaciones deban iniciar su andadura disolviendo esa dura roca denominada «estado de la cuestión». Esto sucede de manera aún más dramática en los estudios de historia literaria, que en ocasiones se acumulan sobre el autor analizado a modo de estratos, hasta el punto de sepultarlo casi por completo. Bajo su enorme presión, cualquier error de juicio se fosiliza de manera natural y luego resulta muy difícil de remover. Es el peso de la tradición (al menos, en su sentido más rutinario). Por fortuna, de vez en cuando aparecen miradas que obran el proceso contrario; es decir, pretenden restar más que sumar, quitar más que poner, clarificar más que confundir. Y no por ello rechazan valerse de trabajos muy fundamentados o incluso eruditos: las mismas herramientas que permitieron elevar la pirámide son necesarias para desmontarla.
Todo el mundo conoce el célebre dicho de que «los árboles no dejan ver el bosque». Esta sutil apreciación, que en su sentido literal no tiene nada de malo o extraño, cambia de color si la trasladamos del mundo natural al de las humanidades, donde no es raro que un exceso de celo erudito oscurezca más que aclare. Hablamos de un mal tal vez inevitable, responsable de que tantas tesis e investigaciones deban iniciar su andadura disolviendo esa dura roca denominada «estado de la cuestión». Esto sucede de manera aún más dramática en los estudios de historia literaria, que en ocasiones se acumulan sobre el autor analizado a modo de estratos, hasta el punto de sepultarlo casi por completo. Bajo su enorme presión, cualquier error de juicio se fosiliza de manera natural y luego resulta muy difícil de remover. Es el peso de la tradición (al menos, en su sentido más rutinario). Por fortuna, de vez en cuando aparecen miradas que obran el proceso contrario; es decir, pretenden restar más que sumar, quitar más que poner, clarificar más que confundir. Y no por ello rechazan valerse de trabajos muy fundamentados o incluso eruditos: las mismas herramientas que permitieron elevar la pirámide son necesarias para desmontarla.
 Hay autores que reseñamos porque sus libros son novedad y merece la pena leerlos y difundirlos; otros, por el contrario, ya los conocemos de sobra y apenas necesitan noticia, pero su poder de seducción nos reclama a cada instante decir algo sobre ellos. Cualquier nueva edición de sus textos se convierte entonces en el pretexto válido para testimoniar nuestra devoción. Julio Ramón Ribeyro (1929-1994) es una de las grandes figuras de la literatura en lengua española de nuestro tiempo; uno de esos escasísimos autores que provocan la adhesión incondicional de los lectores, que convierten sus libros en verdaderos objetos de culto. Además de algunas novelas y otros textos literarios (ensayos, diarios, teatro…), el escritor peruano nos legó un conjunto de cuentos que figuran entre las obras maestras del género, y que aparecieron reunidos en los cuatro volúmenes que integran La palabra del mudo (1973-1992). La antología que ha editado recientemente Debolsillo (2022) recoge quince relatos muy diversos, antecedidos por una valiosa introducción donde el autor expone, entre otras cosas, una brevísima poética del relato, resumida en diez principios básicos. Nunca escucharemos una lección de narrativa breve expresada con mayor acierto y menor petulancia. Escribe Ribeyro que el cuento debe tener una hechura que permita al lector volver a contarlo a su vez. Parece que los suyos no solo cumplen con dicha regla, sino que además se quedan a vivir para siempre en el recuerdo de sus lectores.
Hay autores que reseñamos porque sus libros son novedad y merece la pena leerlos y difundirlos; otros, por el contrario, ya los conocemos de sobra y apenas necesitan noticia, pero su poder de seducción nos reclama a cada instante decir algo sobre ellos. Cualquier nueva edición de sus textos se convierte entonces en el pretexto válido para testimoniar nuestra devoción. Julio Ramón Ribeyro (1929-1994) es una de las grandes figuras de la literatura en lengua española de nuestro tiempo; uno de esos escasísimos autores que provocan la adhesión incondicional de los lectores, que convierten sus libros en verdaderos objetos de culto. Además de algunas novelas y otros textos literarios (ensayos, diarios, teatro…), el escritor peruano nos legó un conjunto de cuentos que figuran entre las obras maestras del género, y que aparecieron reunidos en los cuatro volúmenes que integran La palabra del mudo (1973-1992). La antología que ha editado recientemente Debolsillo (2022) recoge quince relatos muy diversos, antecedidos por una valiosa introducción donde el autor expone, entre otras cosas, una brevísima poética del relato, resumida en diez principios básicos. Nunca escucharemos una lección de narrativa breve expresada con mayor acierto y menor petulancia. Escribe Ribeyro que el cuento debe tener una hechura que permita al lector volver a contarlo a su vez. Parece que los suyos no solo cumplen con dicha regla, sino que además se quedan a vivir para siempre en el recuerdo de sus lectores. Decía Chesterton que «si algo merece la pena hacerse, merece la pena hacerse mal». Esta cerrada defensa del diletantismo, que tiene su parte de verdad, podría servirnos de excusa para muchas cosas; entre ellas, la de pretender reseñar un tratado de arquitectura sin saber nada de dicha ciencia. Empresas más arriesgadas se han visto coronadas por el éxito. Sin embargo, en el caso particular de este libro de Claude Bragdon, La fuente helada. Arquitectura y arte del diseño en el espacio (New York, 1932), la justificación quizás fuera innecesaria. El nuevo texto que publica Atalanta (en una edición dotada de esa perfección «orgánica» que preconizaba su autor) no es tanto un manual de arquitectura como una reflexión más amplia sobre la belleza, sus formas y principios; eso sí, centrada en una de las tres «artes mayores». El lector que se aventure en sus páginas descubrirá enseguida que no hace falta ser arquitecto para disfrutarlo. En primer lugar, por la belleza de su escritura, por las reflexiones estéticas y filosóficas que expone y su atención a otras artes como el urbanismo, la literatura, la música o incluso el teatro. También por su sencillez y amenidad, perceptible incluso cuando se abordan temas tan complejos para el profano como la geometría o la cuarta dimensión. Cada lector puede profundizar hasta el estrato más conveniente a sus intereses; y no me extrañaría nada que algún niño imaginativo supiera entretenerse con la simple contemplación de las abundantes y sugestivas imágenes que lo ilustran. A ellas cabe añadir una serie independiente de simpáticas y elegantes estampas, protagonizadas por el personaje de Simbad, que trazan una especie de cursus paralelo: una explicación simplificada de algunos de los principios contenidos en el texto. Así, la viñeta que muestra al marino cargando sobre sus espaldas al Viejo del Mar remite con ironía a los arquitectos de la vieja escuela que no saben liberarse de la pesada carga de la tradición. Un libro, en suma, tan atractivo, equilibrado y diáfano como esos rascacielos de acero y cristal que tanto entusiasmaban a su autor.
Decía Chesterton que «si algo merece la pena hacerse, merece la pena hacerse mal». Esta cerrada defensa del diletantismo, que tiene su parte de verdad, podría servirnos de excusa para muchas cosas; entre ellas, la de pretender reseñar un tratado de arquitectura sin saber nada de dicha ciencia. Empresas más arriesgadas se han visto coronadas por el éxito. Sin embargo, en el caso particular de este libro de Claude Bragdon, La fuente helada. Arquitectura y arte del diseño en el espacio (New York, 1932), la justificación quizás fuera innecesaria. El nuevo texto que publica Atalanta (en una edición dotada de esa perfección «orgánica» que preconizaba su autor) no es tanto un manual de arquitectura como una reflexión más amplia sobre la belleza, sus formas y principios; eso sí, centrada en una de las tres «artes mayores». El lector que se aventure en sus páginas descubrirá enseguida que no hace falta ser arquitecto para disfrutarlo. En primer lugar, por la belleza de su escritura, por las reflexiones estéticas y filosóficas que expone y su atención a otras artes como el urbanismo, la literatura, la música o incluso el teatro. También por su sencillez y amenidad, perceptible incluso cuando se abordan temas tan complejos para el profano como la geometría o la cuarta dimensión. Cada lector puede profundizar hasta el estrato más conveniente a sus intereses; y no me extrañaría nada que algún niño imaginativo supiera entretenerse con la simple contemplación de las abundantes y sugestivas imágenes que lo ilustran. A ellas cabe añadir una serie independiente de simpáticas y elegantes estampas, protagonizadas por el personaje de Simbad, que trazan una especie de cursus paralelo: una explicación simplificada de algunos de los principios contenidos en el texto. Así, la viñeta que muestra al marino cargando sobre sus espaldas al Viejo del Mar remite con ironía a los arquitectos de la vieja escuela que no saben liberarse de la pesada carga de la tradición. Un libro, en suma, tan atractivo, equilibrado y diáfano como esos rascacielos de acero y cristal que tanto entusiasmaban a su autor.
 Hay escritores que gozan de una envidiable facilidad para despertar en sus lectores una disposición favorable desde las primeras páginas de sus libros. Unos pocos, como el búlgaro Gueorgui Gospodínov (1968), lo logran incluso antes. El simpático y desenvuelto prefacio, «Prehistorias», que encabeza la edición de su nuevo libro de cuentos, Acerca del robo de historias y otros relatos (Impedimenta, 2024), es una buena muestra de ese talento. Con tan solo tres páginas, el autor nos hace sentirnos casi cómplices de su narrativa, compartiendo con nosotros no solo algunos detalles interesantes de los textos que conforman su libro, sino también un par de reflexiones espontáneas, verdaderos «fogonazos» de lucidez, acerca de lo literario. Una mínima poética que nos convence, aunque de momento no la necesitemos mucho. Si algo tienen estos relatos de Gospodínov es que hablan por sí mismos, y la única incógnita que nos plantean ―y que desearíamos despejar― es la de por qué nos gustan tanto. Quizás su original y cercana sencillez mueva en nuestro interior alguna fibra lectora que teníamos adormecida.
Hay escritores que gozan de una envidiable facilidad para despertar en sus lectores una disposición favorable desde las primeras páginas de sus libros. Unos pocos, como el búlgaro Gueorgui Gospodínov (1968), lo logran incluso antes. El simpático y desenvuelto prefacio, «Prehistorias», que encabeza la edición de su nuevo libro de cuentos, Acerca del robo de historias y otros relatos (Impedimenta, 2024), es una buena muestra de ese talento. Con tan solo tres páginas, el autor nos hace sentirnos casi cómplices de su narrativa, compartiendo con nosotros no solo algunos detalles interesantes de los textos que conforman su libro, sino también un par de reflexiones espontáneas, verdaderos «fogonazos» de lucidez, acerca de lo literario. Una mínima poética que nos convence, aunque de momento no la necesitemos mucho. Si algo tienen estos relatos de Gospodínov es que hablan por sí mismos, y la única incógnita que nos plantean ―y que desearíamos despejar― es la de por qué nos gustan tanto. Quizás su original y cercana sencillez mueva en nuestro interior alguna fibra lectora que teníamos adormecida. Dicen que la cabra tira al monte, y no era de extrañar que Francisco Hermoso de Mendoza, tras ofrecernos tres estupendos libros de narrativa, se resolviera a obsequiarnos con uno de crítica literaria. Que para eso es el amo y señor de Devaneos, uno de los blogs más interesantes y completos del panorama literario actual. Una invitación a la lectura de la obra de Roberto Vivero (Ápeiron, 2024) es un precioso y diminuto volumen que no alcanza las cien páginas. Mientras me entregaba a su lectura, me parecía tener entre las manos uno de aquellos encantadores libretti de bolsillo que editaba Ricordi (también en 15×10) para los aficionados a la ópera. Como ellos, el libro de Hermoso de Mendoza es también una pequeña llave, que en su caso sirve para abrir el cajón donde se guarda la música de un autor con aura de inescrutable: Roberto Vivero. De parecida manera a como el libreto sin la música tiene a la vez un sentido completo e incompleto, este breve estudio de Hermoso de Mendoza reclama como ineludible la lectura del autor al que se dedica, pero también constituye un logro en sí mismo. Reconocida la dificultad de conquistar la fortaleza, el texto crítico -«reseña fracasada»- se viste de literatura para poder levantarse y dar cuenta, al menos de manera indirecta, de lo que se oculta al otro lado de la muralla.
Dicen que la cabra tira al monte, y no era de extrañar que Francisco Hermoso de Mendoza, tras ofrecernos tres estupendos libros de narrativa, se resolviera a obsequiarnos con uno de crítica literaria. Que para eso es el amo y señor de Devaneos, uno de los blogs más interesantes y completos del panorama literario actual. Una invitación a la lectura de la obra de Roberto Vivero (Ápeiron, 2024) es un precioso y diminuto volumen que no alcanza las cien páginas. Mientras me entregaba a su lectura, me parecía tener entre las manos uno de aquellos encantadores libretti de bolsillo que editaba Ricordi (también en 15×10) para los aficionados a la ópera. Como ellos, el libro de Hermoso de Mendoza es también una pequeña llave, que en su caso sirve para abrir el cajón donde se guarda la música de un autor con aura de inescrutable: Roberto Vivero. De parecida manera a como el libreto sin la música tiene a la vez un sentido completo e incompleto, este breve estudio de Hermoso de Mendoza reclama como ineludible la lectura del autor al que se dedica, pero también constituye un logro en sí mismo. Reconocida la dificultad de conquistar la fortaleza, el texto crítico -«reseña fracasada»- se viste de literatura para poder levantarse y dar cuenta, al menos de manera indirecta, de lo que se oculta al otro lado de la muralla. Hace ya tiempo que la literatura nos enseñó que no es preciso viajar a países exóticos para entrar en contacto con lo extraño y maravilloso. Lo que para Stevenson fuera la capital británica (una «Bagdad de occidente»), Gonçalo M. Tavares (1970) parece querer encontrarlo en las diversas ciudades europeas que conforman el paisaje de Bucarest-Budapest: Budapest-Bucarest (2022). Bellamente editado por Nórdica Libros, el volumen está compuesto por tres relatos muy diferentes pero relacionados entre sí, que se desarrollan en cuatro capitales centroeuropeas y forman parte de un proyecto más amplio titulado Las ciudades. La notable originalidad de los textos integrantes se le manifiesta al lector en un crescendo de sorpresa e «interioridad»: de la crónica de dos viajes insensatos al delirante deambular de una joven por las calles de Berlín, pasando por un extraño vampiro que prefiere la tinta fotográfica a la sangre. Entre lo improbable y lo fantástico media un abismo estrecho pero muy profundo. El arte de Tavares, para felicidad del lector, consiste en aproximar sus lindes hasta casi confundirlas.
Hace ya tiempo que la literatura nos enseñó que no es preciso viajar a países exóticos para entrar en contacto con lo extraño y maravilloso. Lo que para Stevenson fuera la capital británica (una «Bagdad de occidente»), Gonçalo M. Tavares (1970) parece querer encontrarlo en las diversas ciudades europeas que conforman el paisaje de Bucarest-Budapest: Budapest-Bucarest (2022). Bellamente editado por Nórdica Libros, el volumen está compuesto por tres relatos muy diferentes pero relacionados entre sí, que se desarrollan en cuatro capitales centroeuropeas y forman parte de un proyecto más amplio titulado Las ciudades. La notable originalidad de los textos integrantes se le manifiesta al lector en un crescendo de sorpresa e «interioridad»: de la crónica de dos viajes insensatos al delirante deambular de una joven por las calles de Berlín, pasando por un extraño vampiro que prefiere la tinta fotográfica a la sangre. Entre lo improbable y lo fantástico media un abismo estrecho pero muy profundo. El arte de Tavares, para felicidad del lector, consiste en aproximar sus lindes hasta casi confundirlas.