 Si nos viéramos instados a inscribir un lema al inicio de este excepcional volumen de relatos, Cuentos salvajes, del venezolano Ednodio Quintero, bien podríamos valernos de un conocido adagio latino, Vincit qui se vincit (‹vence quien se vence a sí mismo›): una formulación clásica que parece atestiguar la existencia de ese espeluznante fantasma (bautizado por Jean Paul como doppelgänger, en los albores del Romanticismo) que se manifiesta bajo innumerables máscaras en el fondo de muchas culturas y mitologías. Y es que la figura del doble es el actante narrativo que se impone primeramente y con más fuerza al lector de Cuentos salvajes. El siniestro duplicado que nos acecha en las sombras de la noche, amenazando en apariencia nuestra vida, quizás solo pretenda advertirnos de que la lucha más cruenta será la que entablemos contra nosotros mismos. ¿Quién no ha tenido que enfrentarse alguna vez a ese enemigo formidable ―al que creemos ingenuamente conocer― que nos mira implacable desde el otro lado del espejo?
Si nos viéramos instados a inscribir un lema al inicio de este excepcional volumen de relatos, Cuentos salvajes, del venezolano Ednodio Quintero, bien podríamos valernos de un conocido adagio latino, Vincit qui se vincit (‹vence quien se vence a sí mismo›): una formulación clásica que parece atestiguar la existencia de ese espeluznante fantasma (bautizado por Jean Paul como doppelgänger, en los albores del Romanticismo) que se manifiesta bajo innumerables máscaras en el fondo de muchas culturas y mitologías. Y es que la figura del doble es el actante narrativo que se impone primeramente y con más fuerza al lector de Cuentos salvajes. El siniestro duplicado que nos acecha en las sombras de la noche, amenazando en apariencia nuestra vida, quizás solo pretenda advertirnos de que la lucha más cruenta será la que entablemos contra nosotros mismos. ¿Quién no ha tenido que enfrentarse alguna vez a ese enemigo formidable ―al que creemos ingenuamente conocer― que nos mira implacable desde el otro lado del espejo?
Cuentos salvajes es un libro de libros, una ordenada recopilación de la narrativa breve de Ednodio Quintero (1947), que Atalanta acaba de publicar en combinación con la editorial venezolana El Estilete, que la editó, al otro lado del océano, bajo el título de Cuentos completos (Caracas, 2017). Se nos ofrece así la oportunidad de tener en nuestras manos, en un solo volumen, toda la narrativa breve de un escritor poco conocido en España, consumado heredero de la mejor tradición cuentística hispanoamericana; un autor que combina la imaginación más desbordante con una compleja y perfecta elaboración literaria, moldeadas a través de una notable amplitud de horizontes e intereses creativos. Si la fantasía es en ocasiones el instrumento ideal para liberarnos de nuestros temores y frustraciones, también lo puede ser para sacar a la luz los infiernos de la mente humana y desactivarlos transmutándolos en materia artística. Ambos extremos conviven en el mundo narrativo de Ednodio Quintero, que según propia confesión ha convertido la escritura en su personal vehículo de supervivencia. La palabra (el logos) es casi siempre lo que nos salva, y aunque en ocasiones desesperemos de su utilidad (hay muchos ejemplos para el desánimo) es la única herramienta que tenemos.
Pero Cuentos salvajes, que se abre con un sugerente y bello prólogo de Enrique Vila-Matas, es mucho más que una mera suma de relatos. Además de una nota explicativa, donde el autor nos desvela algunas claves temporales y estilísticas de sus libros, el volumen cuenta con otros dos textos preliminares que son también pura literatura: un breve pero intenso Autorretrato, reafirmación de su irrenunciable destino de escritor; y una semblanza autobiográfica, Kaïkousé (nombre del jaguar en un dialecto venezolano), en la que no faltan noticias sobre la temprana pasión de Quintero por la lectura, su vocación literaria tardía, el reconocimiento a los maestros que más le influyeron (como Beckett, Borges, Cortázar, Kafka, Poe, Bierce…) o su amor a la mitología. Un texto cordial y sincero que se gana al lector desde la primera página, anticipándonos el festín literario que nos aguarda para después.
Aunque el lapso temporal que cubre el volumen es muy extenso (1968-2017), hay una notable afinidad entre los diferentes libros que lo componen, que enseguida ponen de manifiesto los atributos de un madurez alcanzada tempranamente. O dicho de otra manera, Cuentos salvajes goza de una admirable coherencia en su conjunto, así como de un nivel artístico que, dentro de su equilibrada variedad, no sufre altibajos. El primer libro recogido, Primeras historias, muestra como rasgo propio la brevedad de algunos textos, verdaderos microrrelatos, como los pertenecientes a Siete cuentos cortísimos. Aunque los argumentos son casi todos fantásticos, ya se percibe en ellos la nota autobiográfica, que, incrementada, marcará los últimos libros del autor. Así sucede en Gallo pinto, donde el ave de pelea de un familiar hace brotar de su pico un enjambre de escorpiones. También aparece en muchos de estos primeros cuentos la figura del doble a la que antes me refería, y que va a ser una constante en la obra del venezolano, sobre todo en sus primeros libros, pero que todavía reaparecerá en un relato tardío como Un rostro en la penumbra (2000). Un dramático enfrentamiento que muchas veces se salda con un suicidio, pero del que solo nos haremos conscientes en las últimas líneas del texto, pues una de las cualidades del narrador es la fácil manera con que transita entre lo fantástico y lo real: su habilidad, en suma, para sorprender al lector con el sigilo de un jaguar al acecho. La violencia que entrañan muchas de sus historias (su propiedad salvaje, podríamos añadir, sumándonos al título de la edición española) queda de alguna manera neutralizada por la artística manifestación de lo prodigioso.
El segundo libro, Volveré con mis perros, se abre a nuevos horizontes narrativos: relatos más extensos, algunos muy desgarrados, como Monólogo de un cerdo; donde los animales pueden tomar el papel de narrador, como sucede con el ensueño de ese caballo que encuentra motivos sobrados para vanagloriarse de su condición equina (Un caballo amarillo). También asoma por vez primera en este libro la figura del infante desvalido, de los traumas sufridos en el contexto familiar, como en El biombo u Otras líneas. Leeremos incluso un estupendo relato de ciencia ficción, Valdemar Lunes, el inmortal, una fabulación a medio camino entre Borges y Wells, y donde el inventor de una máquina del tiempo queda preso en el infierno de un bucle temporal. En el siguiente libro, El agresor cotidiano, hallamos de nuevo relatos más breves, y una vez más reaparece la figura del doble, reelaborada siempre con una gran inventiva. Así lo vemos en El agresor cotidiano, relato que da título al libro, y en Parque A.M., donde al autor le basta con una sola palabra, la última, para iluminar de manera sorpresiva los acontecimientos narrados. Encontramos también en este libro los primeros relatos plenamente humorísticos, muy irónicos, como Costumbres o Álbum familiar. En el delicado relato titulado María, con su evocación de las dos féminas homónimas, la de yeso y la «terrenal», parece anticiparse el culto a esa figura materna a la que Quintero consagrará uno de sus textos más sobresalientes: Viajes con mi madre. La línea de la vida supone un retorno casi pleno a las coordenadas más fantásticas de Quintero: un gallo que sueña con volar, un ejército de espectros que se apoderan de una reliquia, una búsqueda agónica que se prolonga más allá de los límites de la vida… El libro finaliza con Cabeza de cabra, un elaborado texto donde el motivo del doble se acompaña de una aguda crítica a la corrupción. A estas alturas de la lectura ya hemos constatado que cada libro de Quintero nos ofrece una visión casi completa de su universo creativo. La reiteración, por un lado, y la incorporación, por el otro, de nuevos elementos y horizontes narrativos garantizan la coherencia y variedad del volumen.
Es en el siguiente libro, Soledades, donde quizás se hace más palpable esa cualidad salvaje sugerida en el título de la edición española. Es la soledad de los personajes desgarrados que sobreviven en un medio inhóspito, fruto de una derrota que solo les ha dejado como horizonte la mera supervivencia. Seres caídos en un combate singular frente a un enemigo implacable, hundidos en una zanja de la que ya no podrán salir pese a toda su alucinada imaginación (una alusión quizás a esa esperanza a la que siempre nos aferramos). En Orfeo, escrito (como otros tantos relatos) bajo la inspiración mitológica, veremos al célebre músico transmutado en un chamán que sabe exorcizar a los demonios con su cencerro. Los dos últimos cuentos del libro, En la taberna y Caza, contrastan por su tono más realista, por su apariencia de relatos históricos; aunque enmarcado el segundo de ellos en un recurso fantástico: una nueva muestra de la inventiva de su autor.
Aunque no es fácil trazar un plano general de Cuentos salvajes, un volumen que recoge toda una vida de entrega al relato breve, me parece que se produce un cambio significativo en los dos siguientes libros. Tanto Uniones como El corazón ajeno recuperan la extensión de Volveré con mis perros, aunque abriéndose a la exploración de territorios diferentes. En el primero de ellos, Uniones (un título escrito, quizás, desde la ironía), se aborda la relación con el sexo opuesto, que parece reducirse a una especie de soledad duplicada, donde es preciso luchar a brazo partido para conquistar un mínimo espacio vital. Laura y el arlequín es uno de los cuentos más atractivos, un «viaje al fin de la noche» escrito con una deslumbrante originalidad y fuerza expresiva, que se resuelve, venturosamente, en una simple pesadilla. Una visión de mayor horror se nos ofrece en Las furias, otro estupendo relato, muy imaginativo, también de inspiración mitológica y cargado de una ironía un tanto brutal y misógina, en la que parece manifestarse ese temor atávico a la hembra que todavía subsiste en el inconsciente de muchos varones (quizás desde que Orfeo fue despedazado por las bacantes). Carta de Relación es otro magnífico y divertido cuento en el que la relación con el sexo opuesto se aborda desde una perspectiva ácidamente humorística y esperpéntica: una aventura de seducción protagonizada por un obseso de las muñecas de porcelana que se debate en los inciertos límites que separan lo terrorífico de lo grotesco.
El corazón ajeno (2000) es uno de los libros más extensos y más atractivos de la colección. De las asfixiantes relaciones de pareja que protagonizaban el anterior libro se transita ahora a un mundo más abierto y variado. Hablamos también de relatos fantásticos, pero de corte más clásico, de una menor complejidad verbal, escritos con una prosa elegante y equilibrada. El otro tigre es un imaginativo homenaje a María, la gran novela de Jorge Isaac; y más en concreto, al episodio de la caza del tigre (jaguar), reescrito en clave fantástica. En Un rostro en la penumbra reaparece el tema del doble: una fantástica caminata montañera bajo la niebla, junto con una misteriosa cabaña que parece surgir mágicamente del pasado, propician una especie de bucle temporal que pone al narrador en contacto con su alter ego de otra época. Un relato muy bello y sugerente, no tan apartado de la experiencia real que podemos vivir al visitar un lugar asociado a nuestro pasado más remoto. Nocturno es otro estupendo relato fantástico, de tintes góticos, con una bruja enamorada que hará las delicias de un afortunado joven al que no le falta ni siquiera su perro fantasma. En La repetición retornamos a las relaciones de pareja del libro anterior, aunque vistas desde una perspectiva más intrigante y terrorífica: un relato basado en el recurso narrativo de la premonición (tan antiguo, sin embargo, como el propio don Illán, el mago de Toledo). Finalmente, El corazón ajeno es la crónica de un viaje a la tierra natal (con algunos elementos autobiográficos, según parece). Una evocación de infancia y adolescencia que tiene como núcleo una historia macabra que combina a la perfección con la revelación final de que hemos cruzado nuestros pasos con los de un fantasma (un poco a la sutil manera de Henry James, como nos insinúa el propio autor).
Es grande la tentación de escribir algo sobre todos y cada uno de estos estupendos relatos, pero es preciso terminar. En Lazos de familia (2005-2017), el último capítulo de Cuentos salvajes, la memoria familiar se convierte en la piedra angular de toda la construcción narrativa: una tendencia que ya se anunciaba en libros anteriores pero que ahora reina con la autoridad que concede una materia tan genuina, que tantas páginas magistrales ha inspirado (por si fuera preciso recordarlo) en autores como Rilke, Tolstoi o Romain Rolland, entre otros infinitos. Lazos de familia se cierra así con el texto más reciente de Quintero y uno de sus preferidos, Viajes con mi madre (2017): una emocionada evocación de los recuerdos familiares de la infancia, condensados en la enamorada pintura de la joven madre del autor, en un «tiempo de esplendores, que la distancia nos impedía reconocer como tales». Un texto de plena madurez, escrito quizás en ese crucial momento en que descubrimos que la verdadera patria —como decía Hesse— es aquella en la que un día «fuimos un niño feliz».
Reseña de Manuel Fernández Labrada


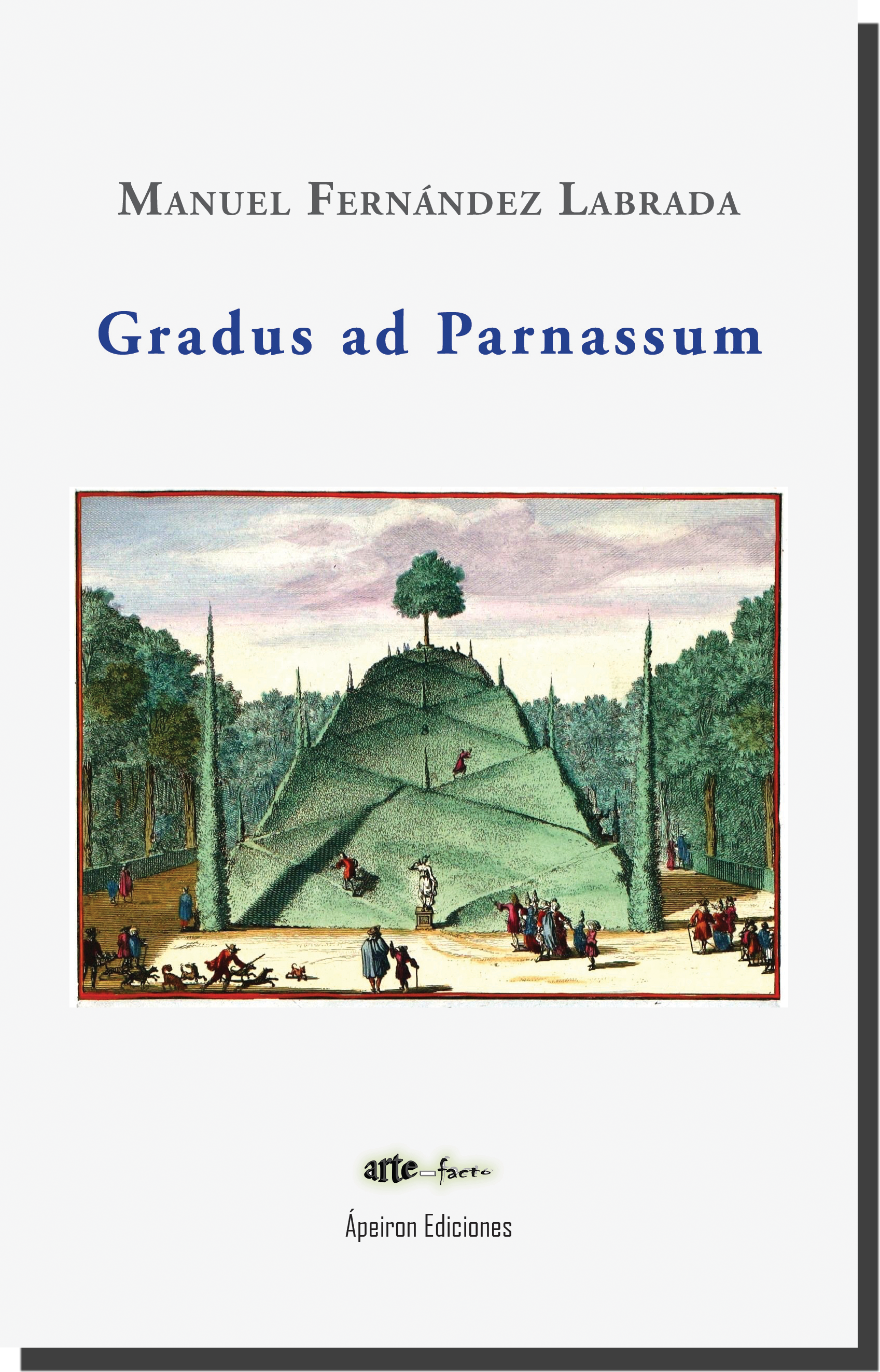
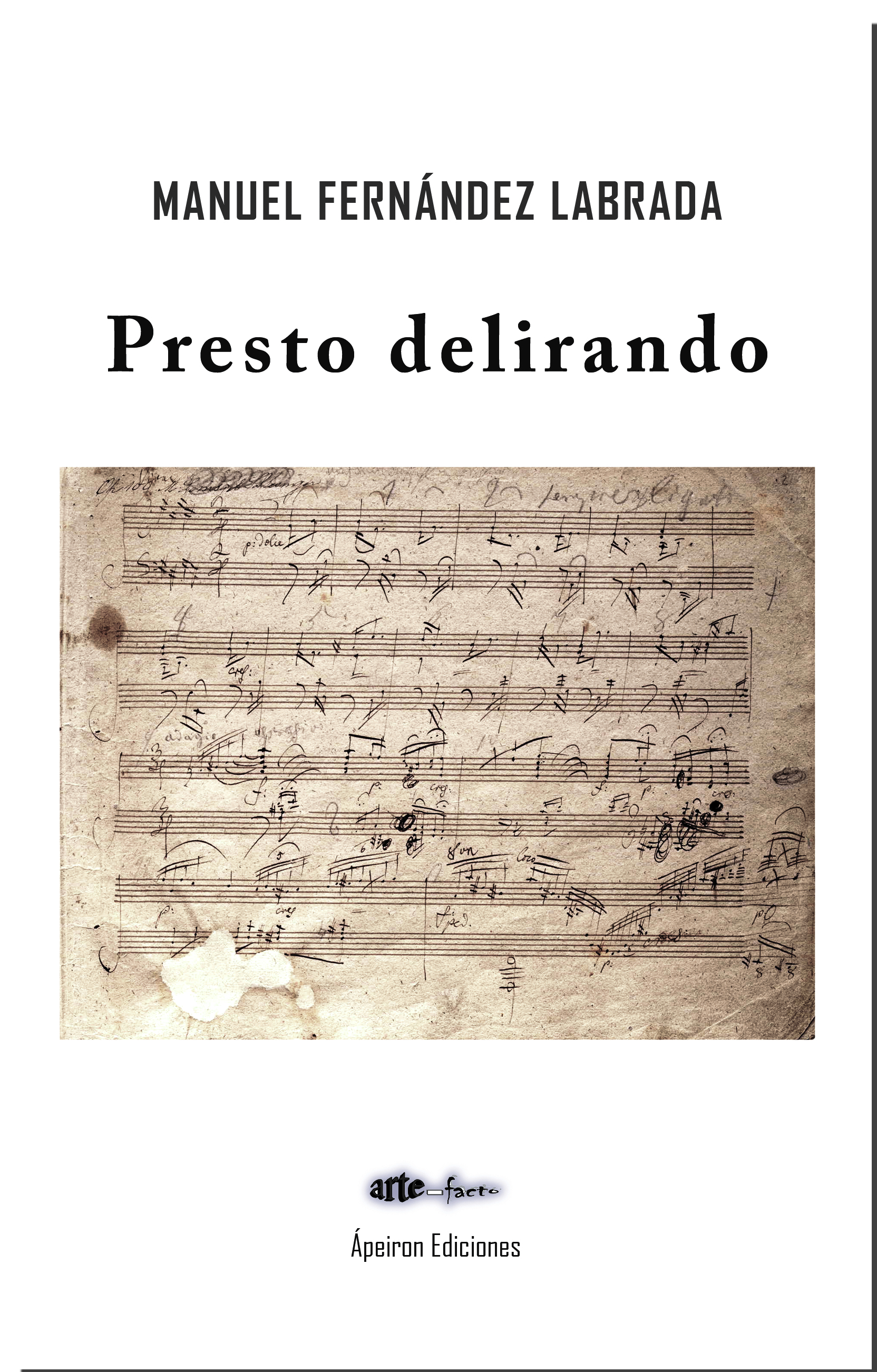
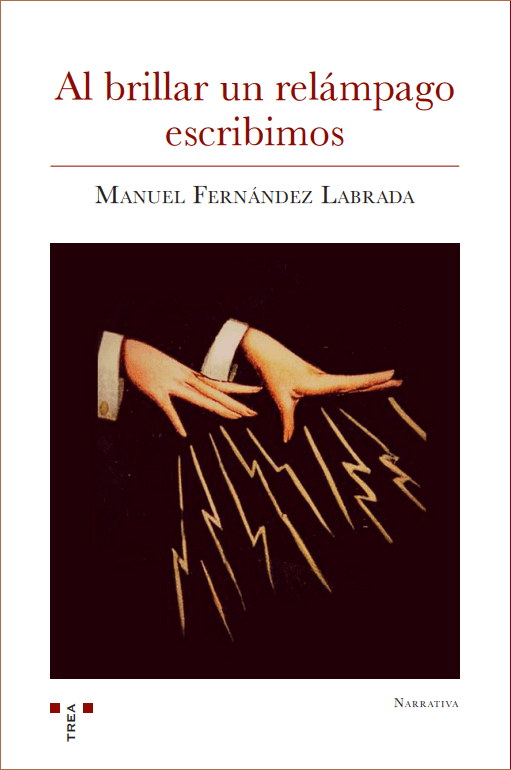
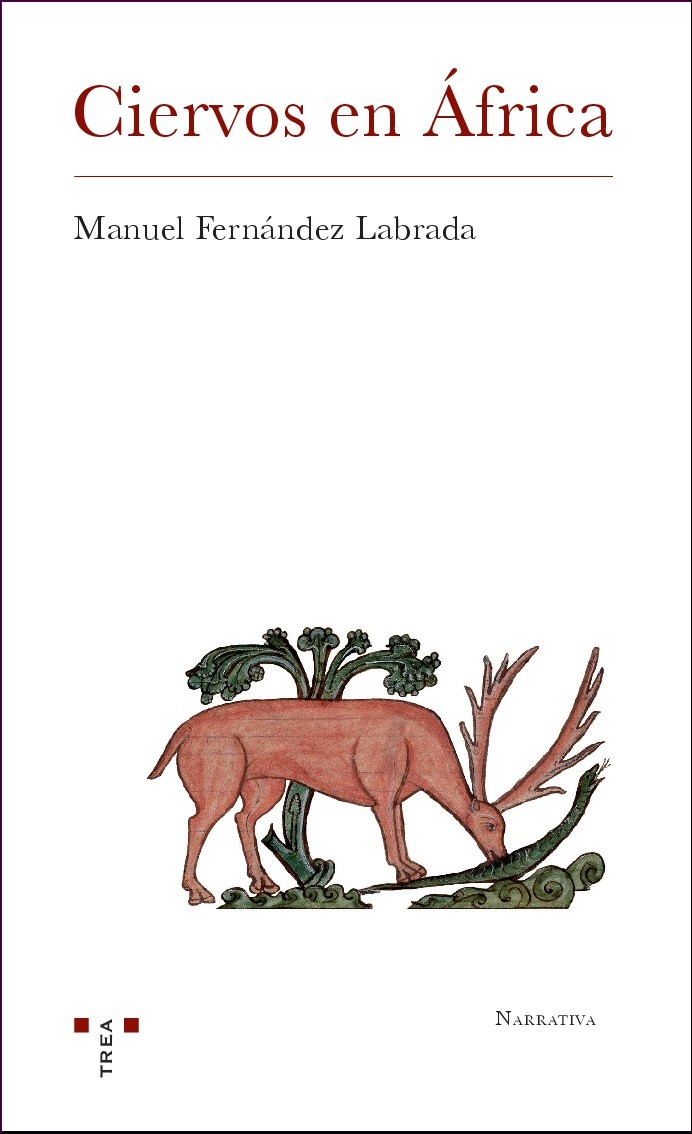
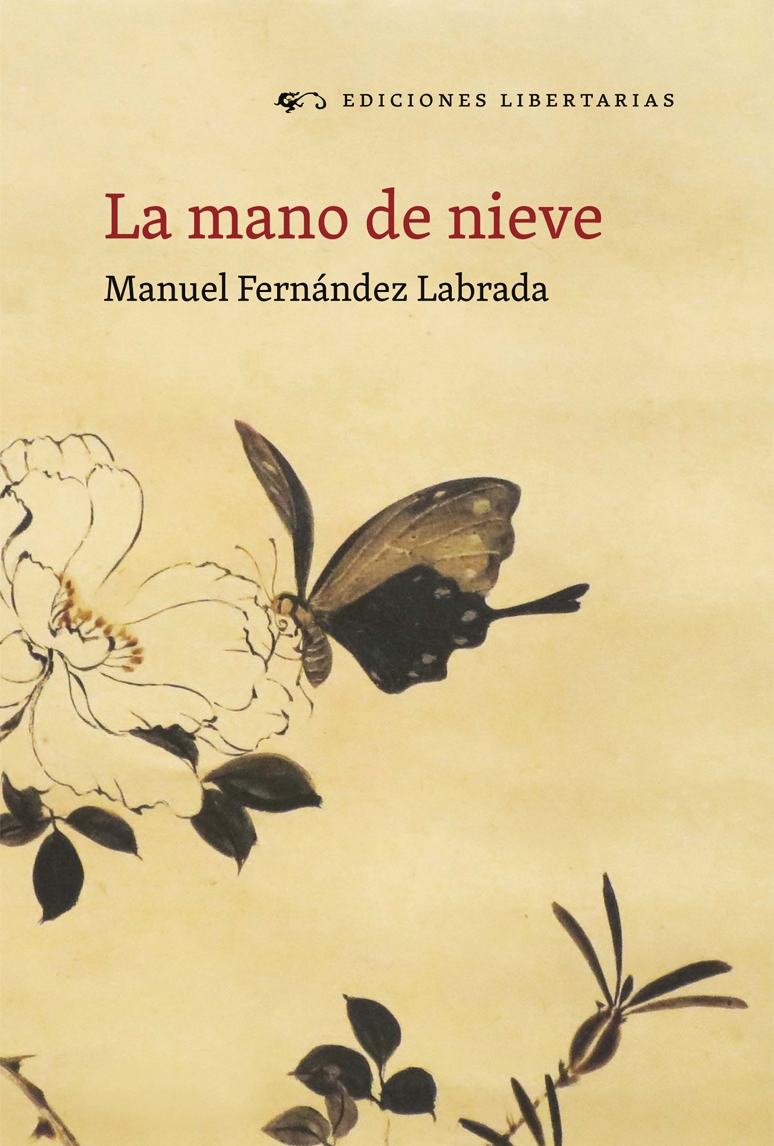

Gran reseña, enhorabuena.
A mí también me ha fascinado este libro, por cierto.
Me gustaMe gusta
Gracias, José Luis. Un descubrimiento de primer orden, una lección magistral de narrativa. Un saludo.
Me gustaMe gusta
Lo voy leyendo poco a poco y es muy bueno. Gran reseña.
Me gustaMe gusta
Gracias, Francisco. Coincido contigo: no se le puede hacer mayor justicia al libro que leerlo sin prisas y disfrutarlo. Un saludo.
Me gustaMe gusta