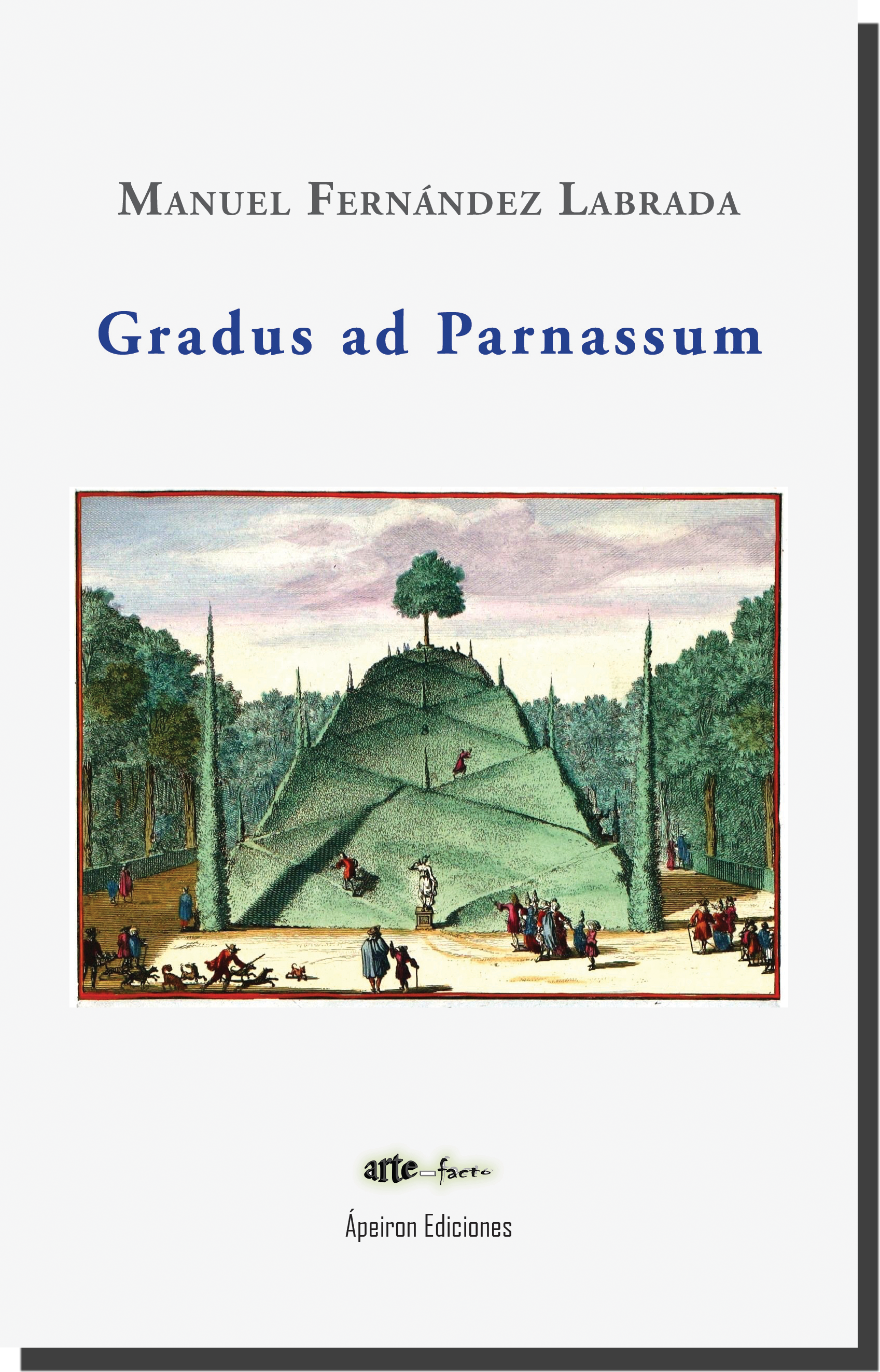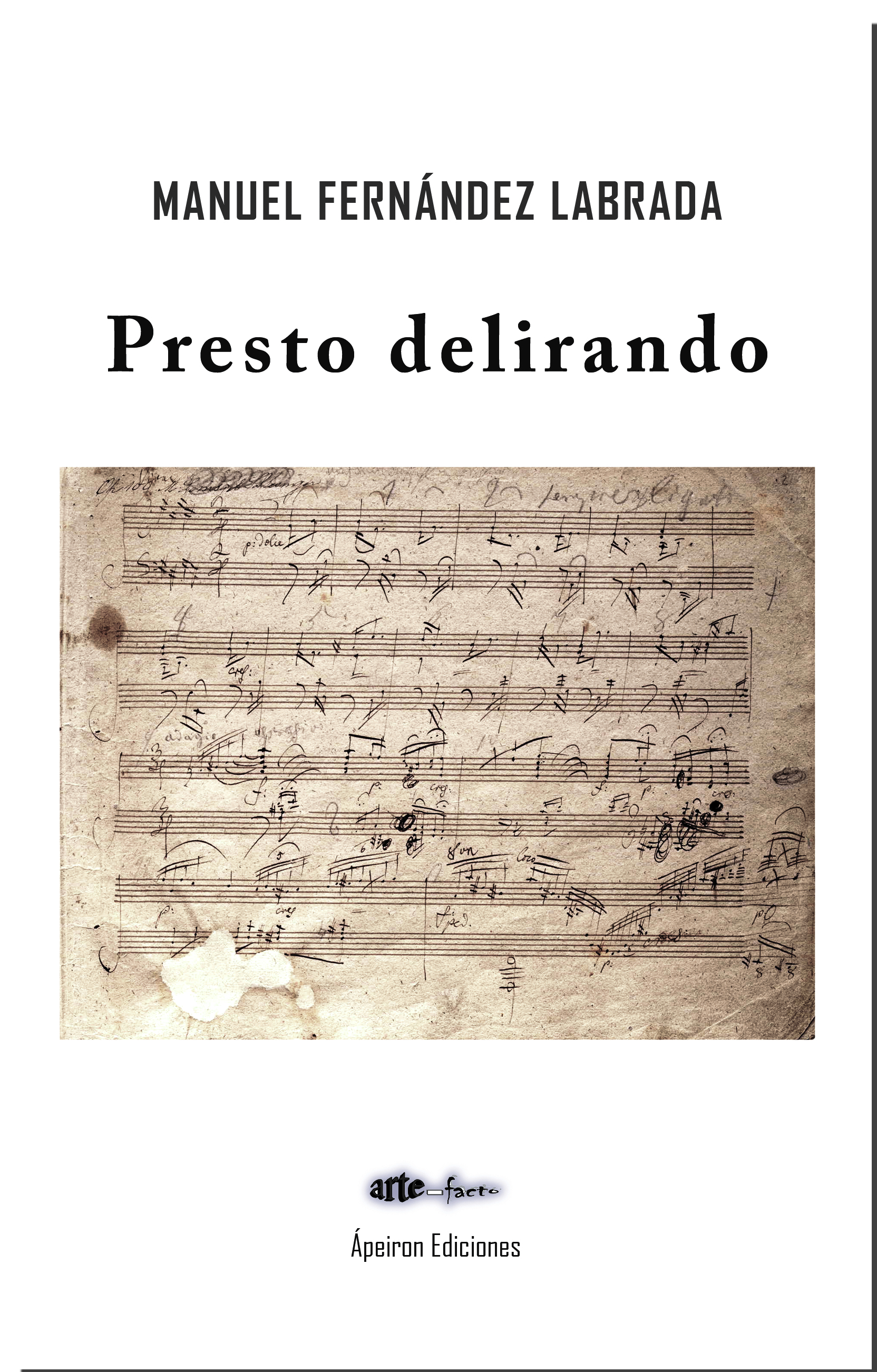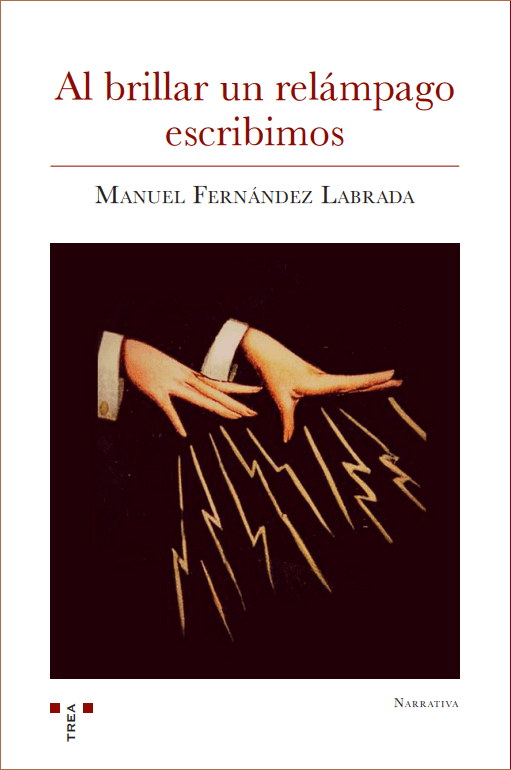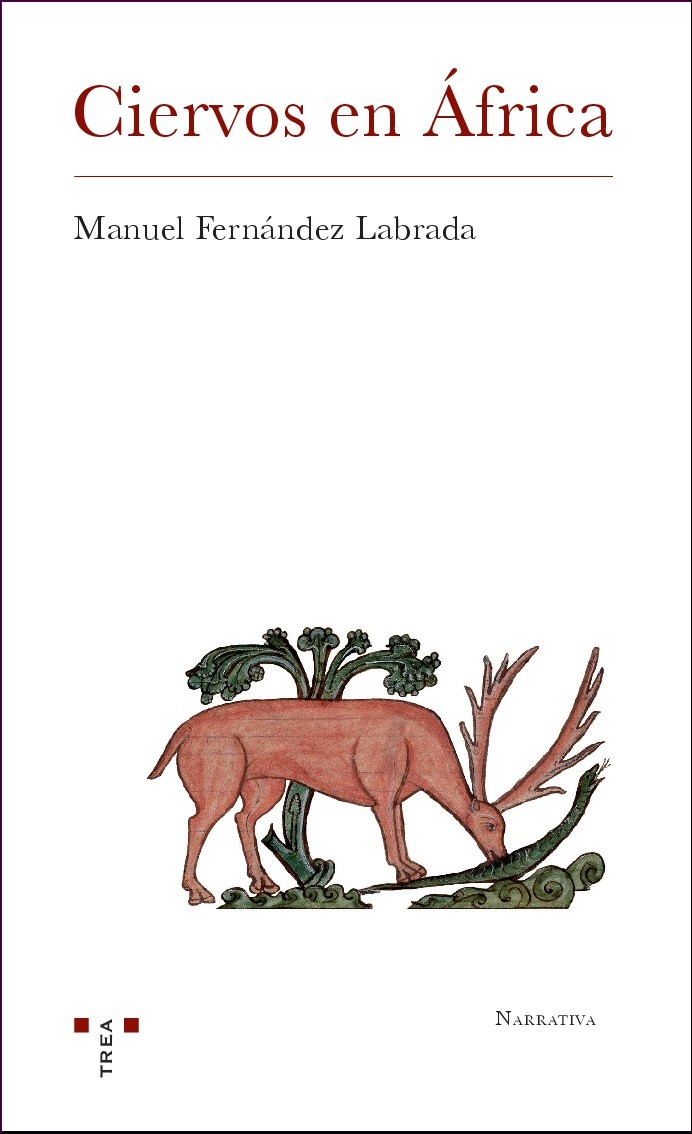«En los nidos de antaño no hay pájaros hogaño», y las amistades de toda la vida distan mucho de ser esas líneas paralelas que, según nos enseña la física moderna, se juntan en el infinito. La divergencia es, por el contrario, la norma general que las regula, y un reencuentro largo tiempo acariciado puede dar testimonio de las distancias siderales que nos separan de los otrora colegas íntimos. Porque para sobrevivir hemos de reinventarnos a cada instante, y esto no siempre lo comprenden los amigos. Si añadimos, además, una inteligencia manipuladora que se complace en arreglar las cosas… Pero no desvelemos tanto, y limitémonos a señalar algunas de las mimbres con que ha sido compuesta esta nueva y singular novela de Francisco Hermoso de Mendoza: Cuando el corazón se cierra hace más ruido que una puerta (Ápeiron, 2025). La historia, que va de crímenes y muertes inexplicables, reúne en una casa rural, aislada y sin cobertura, a un grupo de antiguos amigos en busca de una intensa experiencia de reencuentro (la «quedada inolvidable», según dicen). Y así se va a cumplir; porque Hermoso de Mendoza ha tenido la formidable idea de introducirlos en su alojamiento campestre como si fuera una coctelera que es preciso agitar con violencia, a fin de que los distintos ingredientes se mezclen bien. Durante un largo y agónico fin de semana, los diferentes perfiles de este amplio y surtido grupo de amigos, que el autor concibe y despliega con admirable solvencia, se van a ver sometidos a una durísima prueba de convivencia de la que no saldrán precisamente absueltos. El móvil sin cobertura produce monstruos.
«En los nidos de antaño no hay pájaros hogaño», y las amistades de toda la vida distan mucho de ser esas líneas paralelas que, según nos enseña la física moderna, se juntan en el infinito. La divergencia es, por el contrario, la norma general que las regula, y un reencuentro largo tiempo acariciado puede dar testimonio de las distancias siderales que nos separan de los otrora colegas íntimos. Porque para sobrevivir hemos de reinventarnos a cada instante, y esto no siempre lo comprenden los amigos. Si añadimos, además, una inteligencia manipuladora que se complace en arreglar las cosas… Pero no desvelemos tanto, y limitémonos a señalar algunas de las mimbres con que ha sido compuesta esta nueva y singular novela de Francisco Hermoso de Mendoza: Cuando el corazón se cierra hace más ruido que una puerta (Ápeiron, 2025). La historia, que va de crímenes y muertes inexplicables, reúne en una casa rural, aislada y sin cobertura, a un grupo de antiguos amigos en busca de una intensa experiencia de reencuentro (la «quedada inolvidable», según dicen). Y así se va a cumplir; porque Hermoso de Mendoza ha tenido la formidable idea de introducirlos en su alojamiento campestre como si fuera una coctelera que es preciso agitar con violencia, a fin de que los distintos ingredientes se mezclen bien. Durante un largo y agónico fin de semana, los diferentes perfiles de este amplio y surtido grupo de amigos, que el autor concibe y despliega con admirable solvencia, se van a ver sometidos a una durísima prueba de convivencia de la que no saldrán precisamente absueltos. El móvil sin cobertura produce monstruos.
Con esta interesante y original novela, Hermoso de Mendoza obra un giro en su narrativa, aunque mantiene vigente el humorismo a que nos tiene acostumbrados, que ahora experimenta, eso sí, un contundente virado a los tonos más oscuros del espectro narrativo. También pervive su inveterada inclinación a la cita o reflexión literaria (que comienza con el titulo de la novela, tomado de una frase de Antunes), función encomendado sobre todo al narrador, Saúl: un profesor de taller de escritura con ganas de sacarle argumento a la quedada. Los deseos, por desgracia, a veces se cumplen, y estos «trece negritos» de la ínsula rural (y alguno más que se deja caer) van a darle materia suficiente haciendo mutis por el foro, aunque no de la previsible manera a que nos tiene acostumbrados el canon del género policíaco ―es decir, justificadas las muertes por razones de odio, intereses económicos o temores de culpable―, sino con el aparente desorden con que van cayendo las hojas de un árbol cuando sopla un ventarrón inesperado que no sabemos bien de dónde viene ni a santo de qué. La quedada devendrá en una palmada tan general que cualquier lógica detectivesca quedará en entredicho. Es la física de una narrativa de género, de tono paródico, a la que Hermoso de Mendoza impone su estética y razón propias.
A mi manera de ver, el autor ha situado su narración en las antípodas de la fábula optimista del Robinson, donde cada carencia o contratiempo encontraba en su bien templado protagonista una respuesta pronta y adecuada. Por el contrario, los personajes de Cuando el corazón se cierra revelan desde un primer momento su incapacidad para estar a la altura de los inesperados y graves sucesos que los golpean. La sociedad del bienestar no crea héroes, desde luego, como tampoco la dependencia tecnológica de móviles y vehículos, verdaderos talones de Aquiles de este grupo de amigos en esparcimiento rural. El entorno cerrado que en algunas novelas policíacas clásicas cumplía la insularidad (Diez negritos) o una nevada copiosa (La ratonera) aquí viene representado por la falta de cobertura y el inesperado pinchado de los neumáticos. Pero que la carretera más cercana esté a solo ocho kilómetros de la casa rural y ni siquiera sean capaces de salir corriendo para huir o pedir ayuda dice muy poco de su resolución. Actúan de una manera que me recuerda a la de esos personajes de El ángel exterminador de Buñuel, incapaces de abandonar las estancias en que se encuentran fatalmente recluidos. O comparando por lo bajo, a una de aquellas grandes manadas de búfalos que sufrían inmóviles los disparos de sus cazadores hasta que no quedaba ninguno en pie. ¡Qué hombres tan civilizados!
Pero el rasgo más lamentable de este grupo de amigos no es, desde luego, la inoperancia, sino su incapacidad para reaccionar con un mínimo de humanidad ante unas muertes que tan de cerca les tocan. Los sentimientos de amistad o incluso filiales quedan como en suspenso frente a unas muertes brutales e inesperadas que los anulan, quizás porque la cobardía impele a los personajes a abrazar, desde un primer momento, la lógica egoísta del superviviente: tal como si compitieran en un reality fuera de control y sin audiencia ante la que llorar. Su comportamiento no es que nos sorprenda demasiado. En realidad, trasluce una de las grandes carencias repetidamente denunciadas en muchas sociedades «avanzadas»: la falta de compromiso. Decía Jünger (un tanto «fuera de tono») que un hombre moderno actúa de manera que, si viera que están violando a su madre, correría… ¡a buscarse un abogado! Lo que sí parece cierto es que, en nuestra obsesión por otorgar realidad a lo virtual, hemos logrado en ocasiones justo lo contrario: dar virtualidad a lo real, de tal manera que más allá de nuestro propio ombligo nada nos conmueve, y cerramos de un portazo el alma (o el corazón) a todo lo demás. Por otra parte, lo extraño, exagerado y truculento de estas muertes que nos presenta Hermoso de Mendoza, junto con la reacción anómala que provocan en sus protagonistas enlaza con otro posible ángulo de lectura de la novela: el que atiende a su componente paródico, que es muy notable y se va incrementando conforme avanza la trama. La alusión del narrador a La ratonera, de la Dama del Crimen, es significativa a este respecto.
Superadas ampliamente las coordenadas más comunes del género, la lectura paródica termina por imponerse. La locura y el absurdo parecen regir el decurso de la novela, trabada de peripecias muy cercanas a lo inverosímil, que son aceptadas por el lector como hipotecas que el autor firma y se va cargando a las espaldas, pero que deberá liquidar de manera convincente en el capitulo final. Cuanto más suba su apuesta, más difícil le resultará salir airoso. Es el reto propio de todo discurso de intriga. Pero dicha obligación se alivia mucho, claro está, cuando la hipoteca se firma bajo la cláusula de la parodia literaria, que es de lo que aquí se trata. También en las muertes me parece ver una punta de parodia, o al menos una notable cuota de grotesco y extravagancia (las de Macarena o José, por ejemplo). El mismo narrador, al igual que los personajes de ópera que mueren cantando sobre las tablas del escenario, aprovecha sus últimos instantes de vida para dedicar al lector las oportunas reflexiones y citas literarias. Antes eran los biógrafos quienes ponían bonitas frases en los labios de los agonizantes célebres (Beethoven, Goethe…). Ahora somos nosotros mismos, redomados narcisistas, quienes convertimos la vida en literatura (o la sacrificamos por una foto o un reto de red social), y nos preocupamos solo de exhibirnos a cualquier precio. Del morir matando al morir citando parece extenderse un complejo proceso civilizador, no sé si encomiable o aterrador.
Adentrados en los últimos capítulos de la novela, pronto descubriremos que el clásico principio regulador de los finales ―«si se muere el protagonista se acaba la peli»― no vale tampoco para la narrativa de Hermoso de Mendoza, que prolonga su recuento de horrores traspasando el testigo de superviviente en superviviente (o de apuntador en apuntador). Se interna así la novela en una serie de codas sucesivas que desembocan en ese anhelado final donde todo se aclara; es decir, donde se efectúa la mirada retrospectiva iluminadora. En esto, al menos, Hermoso de Mendoza cumple con los cánones habituales del género, aunque el desciframiento del enigma no se sustancie en una controlada reunión de sospechosos supervisada por el célebre detective de los irreprochables bigotes. Lo que aquí nos espera, por el contrario, es un final de película gore con asistencia de la guardia civil y el añadido de algún que otro deceso de última hora. Eso sí, se nos revelará la extraña lógica que se escondía tras la sucesión de truculentos despropósitos que han ido tejiendo la trama. Nada más se puede decir por el momento; y cuelgo aquí el crédito final: «Por favor, al salir de la sala no revele a sus amistades el desenlace de la película».
Aseguraba Sartre que «el infierno son los otros», y esta singular novela de Hermoso de Mendoza parece empeñada en mostrárnoslo a las bravas, en movimiento y pintado con los más encendidos colores. El fuego amigo es sin duda el que más duele. Aceptémoslo, y nada de extraño tendrá que una «quedada» de finde con viejas amistades, en un entorno rural y sin cobertura, garantice una carga de leña suficiente como para levantar una pira que los achicharre hasta los huesos. Sobre todo si tercia como detonante esa entrañable y vieja costumbre de intentar ayudar a los amigos… El suelo del infierno está empedrado de buenas intenciones.
Reseña de Manuel Fernández Labrada


 En uno de sus relatos menos conocidos, «Nona Vincent» (1892), Henry James ironizaba sobre la dificultad que entraña para un autor «meter de contrabando estilo en un diccionario». Sus palabras venían a cuento de los apuros sufridos por un joven dramaturgo inglés, obligado a ganarse el sustento cultivando cualquier género de escritura. Mezclar ensayo y ficción, imaginación y conocimiento no es, sin embargo, una empresa literaria tan desatinada o imposible como pudiera parecer. Thomas de Quincey, al escribir su monografía sobre Catalina de Erauso, La monja alférez, alumbró una maravillosa novela de aventuras; y no derrochó menos fantasía al componer La rebelión de los tártaros, una supuesta estampa histórica ambientada en el siglo XVII. Hay autores para quienes el ensayo constituye un género casi imposible. Tan pronto como se ponen a escribir sobre un personaje real, un episodio histórico o una obra artística se ven asaltados por la tentación de adentrarse en el fértil terreno de la ficción. Las causas pueden ser muy diversas: exceso de imaginación, afán de originalidad, escasez de documentación, pereza… Si no les falta el talento literario, los resultados pueden ser magníficos, y el lector sin complejos disfrutará de sus textos sin necesidad de pensar demasiado en esa entelequia denominada «fidelidad histórica».
En uno de sus relatos menos conocidos, «Nona Vincent» (1892), Henry James ironizaba sobre la dificultad que entraña para un autor «meter de contrabando estilo en un diccionario». Sus palabras venían a cuento de los apuros sufridos por un joven dramaturgo inglés, obligado a ganarse el sustento cultivando cualquier género de escritura. Mezclar ensayo y ficción, imaginación y conocimiento no es, sin embargo, una empresa literaria tan desatinada o imposible como pudiera parecer. Thomas de Quincey, al escribir su monografía sobre Catalina de Erauso, La monja alférez, alumbró una maravillosa novela de aventuras; y no derrochó menos fantasía al componer La rebelión de los tártaros, una supuesta estampa histórica ambientada en el siglo XVII. Hay autores para quienes el ensayo constituye un género casi imposible. Tan pronto como se ponen a escribir sobre un personaje real, un episodio histórico o una obra artística se ven asaltados por la tentación de adentrarse en el fértil terreno de la ficción. Las causas pueden ser muy diversas: exceso de imaginación, afán de originalidad, escasez de documentación, pereza… Si no les falta el talento literario, los resultados pueden ser magníficos, y el lector sin complejos disfrutará de sus textos sin necesidad de pensar demasiado en esa entelequia denominada «fidelidad histórica». En una célebre novelita titulada Enoch Soames, el protagonista vendía su alma al diablo a cambio de viajar al futuro y compulsar por sí mismo la buena o mala salud de sus libros. Nada más deseable para un autor que el poder contemplar su obra terminada cara a cara, como si fuera la de un clásico. Aunque no parece factible adoptar dicha perspectiva (ni tampoco emular al personaje de Max Beerbohm), sí podemos tirar de imaginación y escribir una autobiografía tan completa que la incluya, y así ponérselo más fácil a la posteridad. Dejar la biografía ya publicada, o al menos los materiales necesarios para confeccionarla es una prueba de prudencia admirable, semejante a la que aconseja armar esas cápsulas del tiempo que se siembran en los cimientos de los rascacielos: en el peor de los casos, nos librará de los denuestos de nuestros futuros biógrafos, para quienes será pan comido el levantar la estatua que nos inmortalice. La principal dificultad de escribir una autobiografía completa es, obviamente, que nunca podremos redactar su último capítulo, aunque sí imaginarlo; y desde luego, al autor de este libro la imaginación no le falta. Verdades y mentiras sobre mi vida y mi muerte (Ápeiron, 2024), de Enrique Gallud Jardiel, comprende una autobiografía escrita en silvas, un recuerdo en prosa de su larga experiencia teatral y, finalmente, un divertido poema «prospectivo» en nueve cantos que, a diferencia del dantesco, presenta la ventaja de no limitarse al universo cristiano. Lo más llamativo de este simpático e instructivo libro, que terminaremos de leer con una sonrisa en los labios (y hablando quizás en pareados) es, por supuesto, la parte escrita en verso. Hace muchos años, cuando estudiaba en la Complutense, recuerdo que una mañana vino a clase uno de nuestros profesores con un periódico en la mano y se puso a leernos la última columna de Umbral. Luego nos señaló, entre divertido y admirado, que toda ella ―prosa en apariencia― estaba compuesta «en perfectos endecasílabos». Nosotros nos admiramos mucho, porque, a poco que supiéramos, intuíamos que los metros clásicos no eran para eso. Desde entonces la cosa no ha cambiado. Y sin embargo, ahí están todavía, como la espada clavada en el yunque, a la espera de que venga un autor valiente y se atreva a desenvainarlos.
En una célebre novelita titulada Enoch Soames, el protagonista vendía su alma al diablo a cambio de viajar al futuro y compulsar por sí mismo la buena o mala salud de sus libros. Nada más deseable para un autor que el poder contemplar su obra terminada cara a cara, como si fuera la de un clásico. Aunque no parece factible adoptar dicha perspectiva (ni tampoco emular al personaje de Max Beerbohm), sí podemos tirar de imaginación y escribir una autobiografía tan completa que la incluya, y así ponérselo más fácil a la posteridad. Dejar la biografía ya publicada, o al menos los materiales necesarios para confeccionarla es una prueba de prudencia admirable, semejante a la que aconseja armar esas cápsulas del tiempo que se siembran en los cimientos de los rascacielos: en el peor de los casos, nos librará de los denuestos de nuestros futuros biógrafos, para quienes será pan comido el levantar la estatua que nos inmortalice. La principal dificultad de escribir una autobiografía completa es, obviamente, que nunca podremos redactar su último capítulo, aunque sí imaginarlo; y desde luego, al autor de este libro la imaginación no le falta. Verdades y mentiras sobre mi vida y mi muerte (Ápeiron, 2024), de Enrique Gallud Jardiel, comprende una autobiografía escrita en silvas, un recuerdo en prosa de su larga experiencia teatral y, finalmente, un divertido poema «prospectivo» en nueve cantos que, a diferencia del dantesco, presenta la ventaja de no limitarse al universo cristiano. Lo más llamativo de este simpático e instructivo libro, que terminaremos de leer con una sonrisa en los labios (y hablando quizás en pareados) es, por supuesto, la parte escrita en verso. Hace muchos años, cuando estudiaba en la Complutense, recuerdo que una mañana vino a clase uno de nuestros profesores con un periódico en la mano y se puso a leernos la última columna de Umbral. Luego nos señaló, entre divertido y admirado, que toda ella ―prosa en apariencia― estaba compuesta «en perfectos endecasílabos». Nosotros nos admiramos mucho, porque, a poco que supiéramos, intuíamos que los metros clásicos no eran para eso. Desde entonces la cosa no ha cambiado. Y sin embargo, ahí están todavía, como la espada clavada en el yunque, a la espera de que venga un autor valiente y se atreva a desenvainarlos. Si tuviéramos que escribir una historia de la crítica musical moderna, la figura de Robert Schumann (1810-1856) ocuparía un importante lugar en su primer capitulo. Al igual que su coetáneo Hector Berlioz ―con el que compartió parecidas inquietudes literarias y una temprana e incondicional defensa de la música de Beethoven―, el artista alemán encabeza la reducida lista de compositores cuyos intereses culturales excedieron con mucho el ámbito musical. No solo sus conocimientos literarios y gusto exquisito le ayudaron a poner en música, de la manera más afortunada, una parte significativa de la mejor poesía alemana de su tiempo; también su música para piano nos reporta un mágico mundo de fantasía donde abundan las alusiones artísticas más diversas. Sus mejores logros literarios, sin embargo, los alcanzó en sus críticas y ensayos musicales, publicados en su mayor parte en la Neue Zeitschrift für Musik, una revista fundada por el propio Schumann en 1824. Editado y traducido por Pablo Gianera, El Baile de la Liga de David. Escritos sobre música (Pre-Textos, 2024) recoge un valioso conjunto de quince textos del compositor, procedentes de diversas fuentes. Dotadas de una viva inteligencia, belleza e imaginación, las colaboraciones de Schumann constituyen además un extraordinario testimonio del entorno musical en el que se desarrolló su carrera musical, y representan, por lo tanto, una lectura ineludible para quienes deseen adquirir una visión integral de su figura de artista. Su valoración de músicos emergentes como Chopin o Brahms, su destacado papel en la recuperación y puesta en valor de la obra de Schubert o su defensa a ultranza de compositores como Bach o Beethoven nos dan la medida de su genio crítico, cuya profundidad y amplitud de miras se manifiestan también en la importancia que le concede a los criterios interpretativos, a la recepción de la obra musical y sus condicionantes, o al privilegiado papel que representan la música y la poesía en el conjunto de las artes.
Si tuviéramos que escribir una historia de la crítica musical moderna, la figura de Robert Schumann (1810-1856) ocuparía un importante lugar en su primer capitulo. Al igual que su coetáneo Hector Berlioz ―con el que compartió parecidas inquietudes literarias y una temprana e incondicional defensa de la música de Beethoven―, el artista alemán encabeza la reducida lista de compositores cuyos intereses culturales excedieron con mucho el ámbito musical. No solo sus conocimientos literarios y gusto exquisito le ayudaron a poner en música, de la manera más afortunada, una parte significativa de la mejor poesía alemana de su tiempo; también su música para piano nos reporta un mágico mundo de fantasía donde abundan las alusiones artísticas más diversas. Sus mejores logros literarios, sin embargo, los alcanzó en sus críticas y ensayos musicales, publicados en su mayor parte en la Neue Zeitschrift für Musik, una revista fundada por el propio Schumann en 1824. Editado y traducido por Pablo Gianera, El Baile de la Liga de David. Escritos sobre música (Pre-Textos, 2024) recoge un valioso conjunto de quince textos del compositor, procedentes de diversas fuentes. Dotadas de una viva inteligencia, belleza e imaginación, las colaboraciones de Schumann constituyen además un extraordinario testimonio del entorno musical en el que se desarrolló su carrera musical, y representan, por lo tanto, una lectura ineludible para quienes deseen adquirir una visión integral de su figura de artista. Su valoración de músicos emergentes como Chopin o Brahms, su destacado papel en la recuperación y puesta en valor de la obra de Schubert o su defensa a ultranza de compositores como Bach o Beethoven nos dan la medida de su genio crítico, cuya profundidad y amplitud de miras se manifiestan también en la importancia que le concede a los criterios interpretativos, a la recepción de la obra musical y sus condicionantes, o al privilegiado papel que representan la música y la poesía en el conjunto de las artes. Preguntar cuál es el sentido de la vida constituye uno de esos interrogantes que, según aseguraba Wittgenstein, no tiene sentido alguno plantearse. Para poder hallar una respuesta válida sería preciso contemplar la vida desde su exterior: una perspectiva que nos resulta imposible adoptar. «El sentido del mundo tiene que residir fuera de él», afirmaba el filósofo austríaco. Sin embargo, la pregunta siempre ha estado ahí, y aunque es cierto que la gente feliz la experimenta de manera poco acuciante, lo cierto es que los mitos siempre han pretendido darle un sentido trascendente a la vida del individuo, como también explicar todo lo relativo al mundo natural y a la sociedad en la que vive. El afortunado título que encabeza este reciente libro de Atalanta, Mito y sentido (Myth and Meaning: Conversations on Mythology and Life, 2023), reúne, pues, dos términos que devienen casi sinónimos, sobre todo si los asociamos a la figura de su autor, el gran mitólogo Joseph Campbell (1904-1987). El mito es siempre donador de sentido, y todo sentido trascendente forma parte de una determinada mitología. Si también damos por buena la opinión de Wittgenstein cuando declara que las preguntas que ahora no tienen respuesta no la tendrán nunca, quizás podamos concluir que tanto la vigencia como la necesidad del mito están aseguradas para rato, al menos mientras existan hombres sobre la tierra. Así parece deducirse de la lectura de este libro de entrevistas a Joseph Campbell, que analiza el significado del mito desde muy variadas perspectivas (histórica, geográfica, filosófica, literaria, psicológica…), todas coincidentes en señalarlo como un fenómeno no solo vivo sino también ineludible: una constante humana, depositaria de un fondo simbólico universal, sujeta a desfases y actualizaciones periódicas. Cuando Heine afirmaba que los dioses antiguos se habían marchado al exilio no se equivocada demasiado; pero el escenario de su refugio no eran los profundos bosques germánicos, sino nuestro propio mundo interior.
Preguntar cuál es el sentido de la vida constituye uno de esos interrogantes que, según aseguraba Wittgenstein, no tiene sentido alguno plantearse. Para poder hallar una respuesta válida sería preciso contemplar la vida desde su exterior: una perspectiva que nos resulta imposible adoptar. «El sentido del mundo tiene que residir fuera de él», afirmaba el filósofo austríaco. Sin embargo, la pregunta siempre ha estado ahí, y aunque es cierto que la gente feliz la experimenta de manera poco acuciante, lo cierto es que los mitos siempre han pretendido darle un sentido trascendente a la vida del individuo, como también explicar todo lo relativo al mundo natural y a la sociedad en la que vive. El afortunado título que encabeza este reciente libro de Atalanta, Mito y sentido (Myth and Meaning: Conversations on Mythology and Life, 2023), reúne, pues, dos términos que devienen casi sinónimos, sobre todo si los asociamos a la figura de su autor, el gran mitólogo Joseph Campbell (1904-1987). El mito es siempre donador de sentido, y todo sentido trascendente forma parte de una determinada mitología. Si también damos por buena la opinión de Wittgenstein cuando declara que las preguntas que ahora no tienen respuesta no la tendrán nunca, quizás podamos concluir que tanto la vigencia como la necesidad del mito están aseguradas para rato, al menos mientras existan hombres sobre la tierra. Así parece deducirse de la lectura de este libro de entrevistas a Joseph Campbell, que analiza el significado del mito desde muy variadas perspectivas (histórica, geográfica, filosófica, literaria, psicológica…), todas coincidentes en señalarlo como un fenómeno no solo vivo sino también ineludible: una constante humana, depositaria de un fondo simbólico universal, sujeta a desfases y actualizaciones periódicas. Cuando Heine afirmaba que los dioses antiguos se habían marchado al exilio no se equivocada demasiado; pero el escenario de su refugio no eran los profundos bosques germánicos, sino nuestro propio mundo interior. Es frecuente que los novelistas cifren el mayor logro de su arte en el modelado de los personajes, y pongan en juego su maestría revelando las facetas ocultas de una identidad compleja. La tradicional distinción entre personajes redondos y planos parece incluir ya un matiz de valoración, al menos en la poética narrativa más convencional. Y sin embargo, no faltan autores que han situado en el centro de sus creaciones a protagonistas insignificantes, complaciéndose en darle vida a un personaje carente de relieve. La vida privada, de Henry James, es una breve y magistral nouvelle que se recrea en dicha paradoja, pues tiene como protagonista a un conocido personaje de la alta sociedad que parece desaparecer cuando nadie lo observa. La validez de esta clase de narraciones queda garantizada si la ironía del autor acierta a convertir sus «fantasmas» en eficientes espejos del medio en que se desenvuelven. Su valor no radica, pues, en lo que son, sino en lo que la simple posibilidad de su existencia denuncia. No creo que fuera otro el propósito de Hans-Ulrich Treichel (1952) cuando puso al frente de su divertida y magistral novela, El acorde de Tristán (Galaxia-Gutenberg, 2002), a un personaje como Bergmann: un compositor alemán de vanguardia, mundialmente famoso, cuya poco convincente figura de artista evidencia la falsedad de su entorno. Solo la hipocresía y el juego de intereses pueden explicar su encumbramiento (los fantasmas, para materializarse, exigen ciertas condiciones). Pintando a Bergmann rodeado de una nube de parásitos y fervientes admiradores, Treichel parece cuestionar gravemente uno de los principios básicos de la física atómica: los «electrones» giran alrededor de un núcleo vacío.
Es frecuente que los novelistas cifren el mayor logro de su arte en el modelado de los personajes, y pongan en juego su maestría revelando las facetas ocultas de una identidad compleja. La tradicional distinción entre personajes redondos y planos parece incluir ya un matiz de valoración, al menos en la poética narrativa más convencional. Y sin embargo, no faltan autores que han situado en el centro de sus creaciones a protagonistas insignificantes, complaciéndose en darle vida a un personaje carente de relieve. La vida privada, de Henry James, es una breve y magistral nouvelle que se recrea en dicha paradoja, pues tiene como protagonista a un conocido personaje de la alta sociedad que parece desaparecer cuando nadie lo observa. La validez de esta clase de narraciones queda garantizada si la ironía del autor acierta a convertir sus «fantasmas» en eficientes espejos del medio en que se desenvuelven. Su valor no radica, pues, en lo que son, sino en lo que la simple posibilidad de su existencia denuncia. No creo que fuera otro el propósito de Hans-Ulrich Treichel (1952) cuando puso al frente de su divertida y magistral novela, El acorde de Tristán (Galaxia-Gutenberg, 2002), a un personaje como Bergmann: un compositor alemán de vanguardia, mundialmente famoso, cuya poco convincente figura de artista evidencia la falsedad de su entorno. Solo la hipocresía y el juego de intereses pueden explicar su encumbramiento (los fantasmas, para materializarse, exigen ciertas condiciones). Pintando a Bergmann rodeado de una nube de parásitos y fervientes admiradores, Treichel parece cuestionar gravemente uno de los principios básicos de la física atómica: los «electrones» giran alrededor de un núcleo vacío. Durante incontables generaciones, la cara oculta de la luna ha permanecido ignorada por el hombre. Fundamento de mitologías, patrón de ciclos naturales, meses y estaciones, el astro de la noche atesoraba un enigma que solo en época reciente nos ha sido dado descubrir. A muchos escritores les acontece algo similar, pues parecen condenados a mostrarnos siempre una sola de sus facetas literarias. O al menos, el fulgor de ciertas obras nos deslumbra hasta el punto de dejarnos casi ciegos frente a las otras. Que esto puede suceder a grandes personalidades del firmamento literario lo prueba el caso de lord Byron (1788-1824), cuyos textos en prosa han sufrido, al menos en nuestro país, un doble ocultamiento: de un lado, el provocado por la propia personalidad de su autor ―uno de esos escritores cuya figura humana parece eclipsar su producción artística―; del otro, el derivado de su obra lírica, de los grandes poemas que le han dado renombre universal: Don Juan, Las peregrinaciones de Childe Harold, Manfredo, Mazeppa, etc. Sin embargo, sus textos en prosa no solo constituyen ―como pronto veremos― un valioso testimonio de su vida, ideología y gustos estéticos, sino que también nos informan de algunos grandes acontecimientos de su tiempo, frente a los cuales siempre adoptó una actitud de compromiso. Si además añadimos un puñado de interesantes páginas de ficción olvidadas, no será fácil exagerar el interés de estas Obras en prosa (2024) que acaba de publicar Renacimiento, editadas y traducidas con sobresaliente acierto por Lorenzo Luengo, que ha puesto además en valor su belleza literaria. Como un avezado cosmonauta de las letras, Lorenzo Luengo, gran conocedor de la obra y figura del bardo inglés (editor y traductor también de sus Diarios), ha emprendido una compleja singladura filológica que le ha permitido trazar esta nueva cartografía, inédita y detallada, de ese astro literario de primer orden que fue lord Byron.
Durante incontables generaciones, la cara oculta de la luna ha permanecido ignorada por el hombre. Fundamento de mitologías, patrón de ciclos naturales, meses y estaciones, el astro de la noche atesoraba un enigma que solo en época reciente nos ha sido dado descubrir. A muchos escritores les acontece algo similar, pues parecen condenados a mostrarnos siempre una sola de sus facetas literarias. O al menos, el fulgor de ciertas obras nos deslumbra hasta el punto de dejarnos casi ciegos frente a las otras. Que esto puede suceder a grandes personalidades del firmamento literario lo prueba el caso de lord Byron (1788-1824), cuyos textos en prosa han sufrido, al menos en nuestro país, un doble ocultamiento: de un lado, el provocado por la propia personalidad de su autor ―uno de esos escritores cuya figura humana parece eclipsar su producción artística―; del otro, el derivado de su obra lírica, de los grandes poemas que le han dado renombre universal: Don Juan, Las peregrinaciones de Childe Harold, Manfredo, Mazeppa, etc. Sin embargo, sus textos en prosa no solo constituyen ―como pronto veremos― un valioso testimonio de su vida, ideología y gustos estéticos, sino que también nos informan de algunos grandes acontecimientos de su tiempo, frente a los cuales siempre adoptó una actitud de compromiso. Si además añadimos un puñado de interesantes páginas de ficción olvidadas, no será fácil exagerar el interés de estas Obras en prosa (2024) que acaba de publicar Renacimiento, editadas y traducidas con sobresaliente acierto por Lorenzo Luengo, que ha puesto además en valor su belleza literaria. Como un avezado cosmonauta de las letras, Lorenzo Luengo, gran conocedor de la obra y figura del bardo inglés (editor y traductor también de sus Diarios), ha emprendido una compleja singladura filológica que le ha permitido trazar esta nueva cartografía, inédita y detallada, de ese astro literario de primer orden que fue lord Byron. No creo que existan muchos directores de orquesta que hayan alcanzado una dimensión mítica comparable a la de Wilhelm Furtwängler (1886-1954). Y no importa que su muerte, relativamente temprana, le impidiera legarnos un patrimonio de grabaciones efectuadas con las cuidadosas técnicas modernas. Ni siquiera llegó a beneficiarse de la estereofonía, y muchos de sus registros, realizados en vivo, lo fueron de manera harto defectuosa. Sin embargo, en esos palmarés comparativos a que son tan aficionados los melómanos, sus discos han alcanzado siempre las más elevadas puntuaciones, y todavía en 2022 un libro publicado en nuestro país sobre Beethoven señalaba la preeminencia de sus versiones de la Quinta y la Sexta sinfonías sobre todas las demás. Tampoco el inevitable proceso de desnazificación que tuvo que sufrir al final de la Segunda Guerra Mundial, consecuencia del relevante papel que representó en la vida musical del Tercer Reich, disminuyó la consideración del público; y nada significó para sus admiradores que hasta 1952 no fuera restituido en su puesto de director de la Filarmónica de Berlín, cargo que había desempeñado ininterrumpidamente desde 1922. Es muy probable que todos estos elementos, dotados de cierto halo «dramático», hayan contribuido ―sumándose a sus grandes valores musicales, claro está― a cimentar lo legendario de su figura. Si sus grabaciones ―con todas las deficiencias achacables a la época― son testimonio elocuente de un poderoso genio interpretativo, los numerosos escritos sobre música que nos legó, así como sus composiciones sinfónicas y de cámara, definen una personalidad musical muy completa y de primer orden. En este sentido, las Conversaciones sobre música (Gespräche über Musik, 1937) que nos presenta Acantilado cobran un altísimo valor, pues nos permiten conocer el sustrato humanista y estético donde arraigaba su praxis interpretativa y creativa, aunque poco digan, en realidad, sobre las tareas específicas de la dirección orquestal. Las breves y abiertas preguntas de su interlocutor, el crítico y compositor Walter Abendroth (1896-1973), constituyen simples apoyos al pensamiento de Furtwängler, que se despliega generosa y libremente ante nosotros, siempre imbuido de una gran coherencia.
No creo que existan muchos directores de orquesta que hayan alcanzado una dimensión mítica comparable a la de Wilhelm Furtwängler (1886-1954). Y no importa que su muerte, relativamente temprana, le impidiera legarnos un patrimonio de grabaciones efectuadas con las cuidadosas técnicas modernas. Ni siquiera llegó a beneficiarse de la estereofonía, y muchos de sus registros, realizados en vivo, lo fueron de manera harto defectuosa. Sin embargo, en esos palmarés comparativos a que son tan aficionados los melómanos, sus discos han alcanzado siempre las más elevadas puntuaciones, y todavía en 2022 un libro publicado en nuestro país sobre Beethoven señalaba la preeminencia de sus versiones de la Quinta y la Sexta sinfonías sobre todas las demás. Tampoco el inevitable proceso de desnazificación que tuvo que sufrir al final de la Segunda Guerra Mundial, consecuencia del relevante papel que representó en la vida musical del Tercer Reich, disminuyó la consideración del público; y nada significó para sus admiradores que hasta 1952 no fuera restituido en su puesto de director de la Filarmónica de Berlín, cargo que había desempeñado ininterrumpidamente desde 1922. Es muy probable que todos estos elementos, dotados de cierto halo «dramático», hayan contribuido ―sumándose a sus grandes valores musicales, claro está― a cimentar lo legendario de su figura. Si sus grabaciones ―con todas las deficiencias achacables a la época― son testimonio elocuente de un poderoso genio interpretativo, los numerosos escritos sobre música que nos legó, así como sus composiciones sinfónicas y de cámara, definen una personalidad musical muy completa y de primer orden. En este sentido, las Conversaciones sobre música (Gespräche über Musik, 1937) que nos presenta Acantilado cobran un altísimo valor, pues nos permiten conocer el sustrato humanista y estético donde arraigaba su praxis interpretativa y creativa, aunque poco digan, en realidad, sobre las tareas específicas de la dirección orquestal. Las breves y abiertas preguntas de su interlocutor, el crítico y compositor Walter Abendroth (1896-1973), constituyen simples apoyos al pensamiento de Furtwängler, que se despliega generosa y libremente ante nosotros, siempre imbuido de una gran coherencia.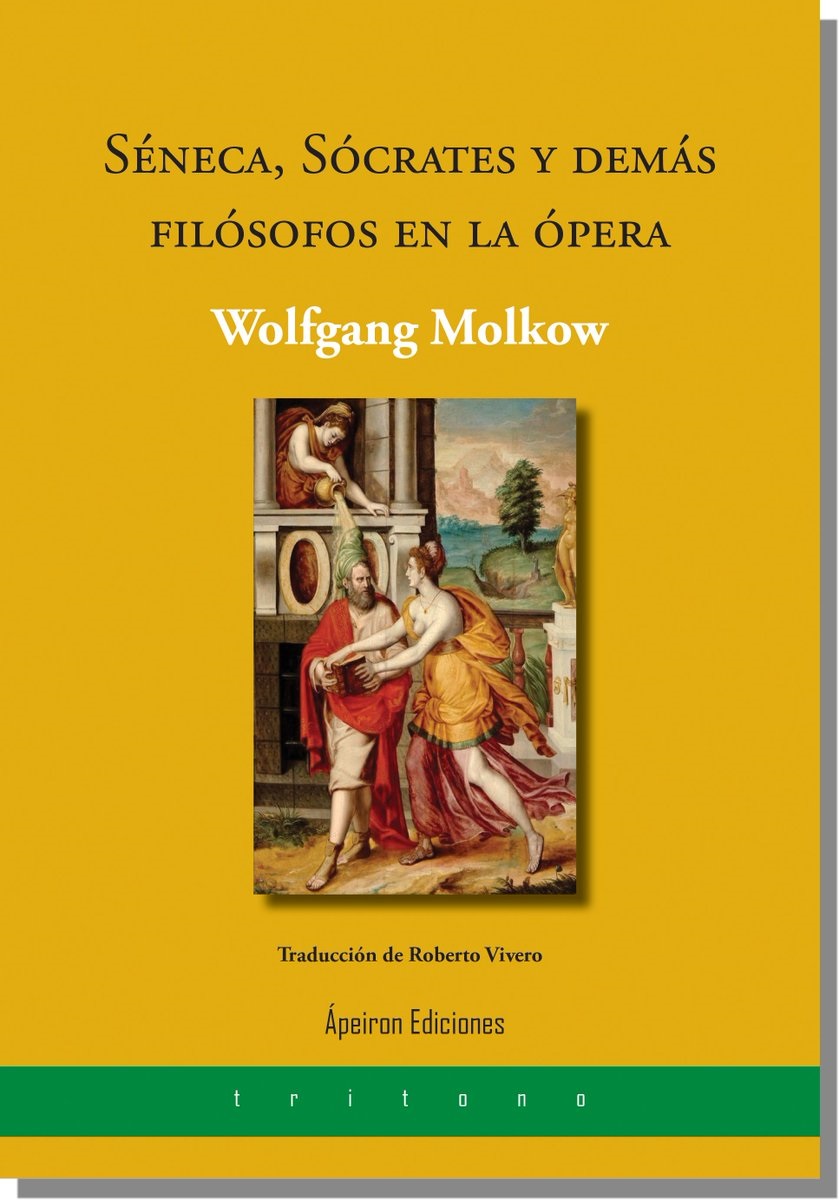 Quizás no exista otro género musical que haya dado tanto pie para la especulación teórica como la ópera. La relación entre música y texto ha sido una preocupación constante de teóricos de la música, filósofos y compositores: una geometría variable que ha determinado la evolución del género a lo largo de su historia. Como restauración imaginaria del teatro griego de la Antigüedad, la ópera barroca bebió desde sus tempranos inicios de fuentes filosóficas. Sus fundadores, los miembros de la Camerata fiorentina (c. 1590), no solo se basaron en los escritos musicales de Platón y Aristóteles, sino que también prescribieron la supremacía de la palabra sobre la música y, en consecuencia, la preeminencia de la nueva textura de monodia acompañada sobre la polifonía renacentista. Una sola melodía podía representar mejor los «afectos» del texto cantado, adecuándose así a los preceptos de la mímesis aristotélica. Ahora bien, ¿es posible que los propios pensadores o sus discursos lleguen a convertirse en material operístico? ¿Resulta factible que filósofos como Sócrates o Séneca se vistan de personaje y nutran con sus abstractas doctrinas los libretos de un género tan activo y vital? ¿No era la ópera un espectáculo musical de entretenimiento?
Quizás no exista otro género musical que haya dado tanto pie para la especulación teórica como la ópera. La relación entre música y texto ha sido una preocupación constante de teóricos de la música, filósofos y compositores: una geometría variable que ha determinado la evolución del género a lo largo de su historia. Como restauración imaginaria del teatro griego de la Antigüedad, la ópera barroca bebió desde sus tempranos inicios de fuentes filosóficas. Sus fundadores, los miembros de la Camerata fiorentina (c. 1590), no solo se basaron en los escritos musicales de Platón y Aristóteles, sino que también prescribieron la supremacía de la palabra sobre la música y, en consecuencia, la preeminencia de la nueva textura de monodia acompañada sobre la polifonía renacentista. Una sola melodía podía representar mejor los «afectos» del texto cantado, adecuándose así a los preceptos de la mímesis aristotélica. Ahora bien, ¿es posible que los propios pensadores o sus discursos lleguen a convertirse en material operístico? ¿Resulta factible que filósofos como Sócrates o Séneca se vistan de personaje y nutran con sus abstractas doctrinas los libretos de un género tan activo y vital? ¿No era la ópera un espectáculo musical de entretenimiento?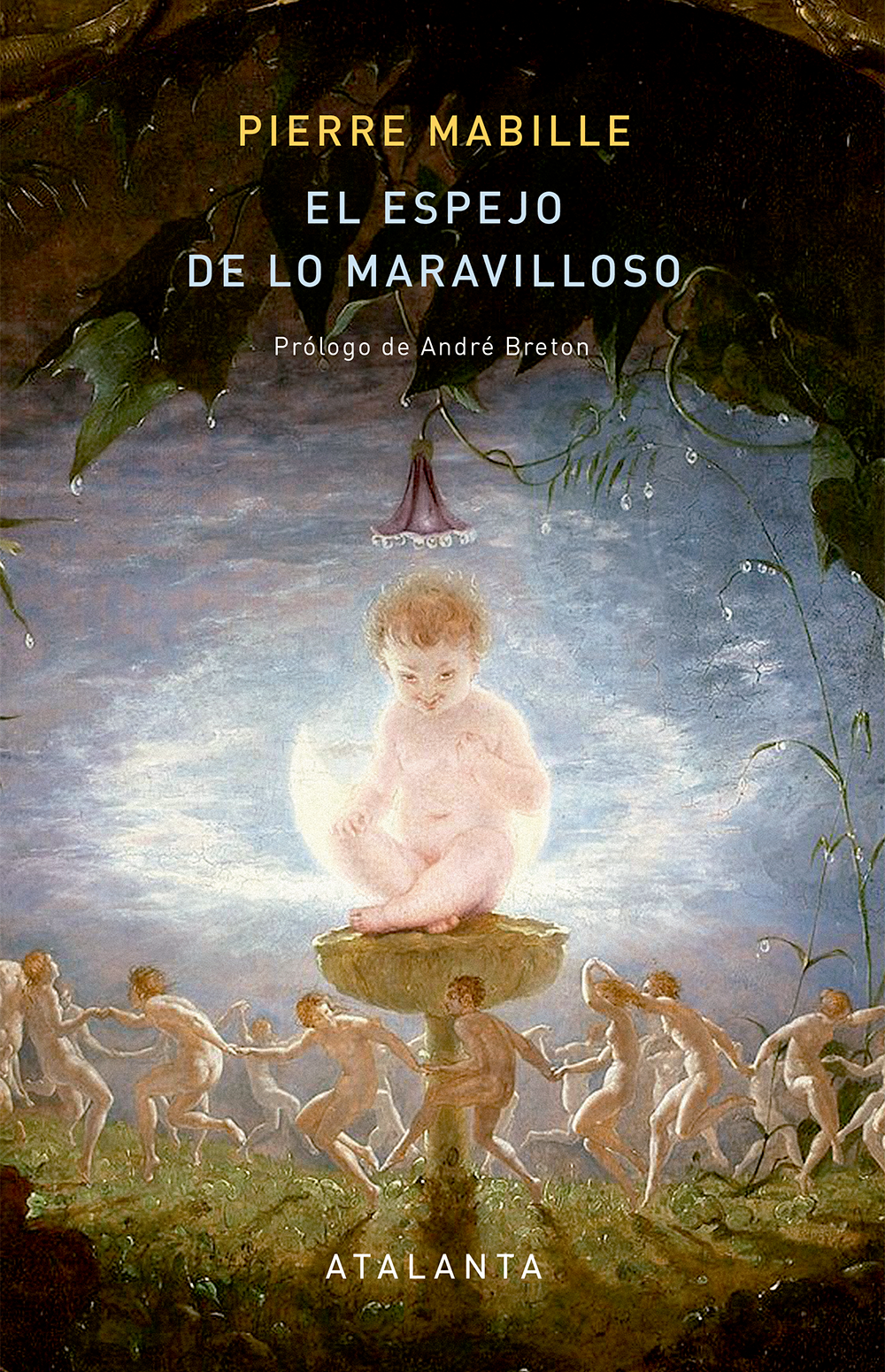 Como dijo el apóstol, «El viento sopla por donde quiere», y si parece difícil ponerle puertas al campo, ¿cómo será el pretender imponer fronteras a lo maravilloso? Y sin embargo, este bello libro que tenemos entre las manos, El espejo de lo maravilloso (Atalanta, 2024), de Pierre Mabille, aspira nada menos que a cartografiar las lindes de ese reino de la fantasía trascendente y de lo inasible.
Como dijo el apóstol, «El viento sopla por donde quiere», y si parece difícil ponerle puertas al campo, ¿cómo será el pretender imponer fronteras a lo maravilloso? Y sin embargo, este bello libro que tenemos entre las manos, El espejo de lo maravilloso (Atalanta, 2024), de Pierre Mabille, aspira nada menos que a cartografiar las lindes de ese reino de la fantasía trascendente y de lo inasible.