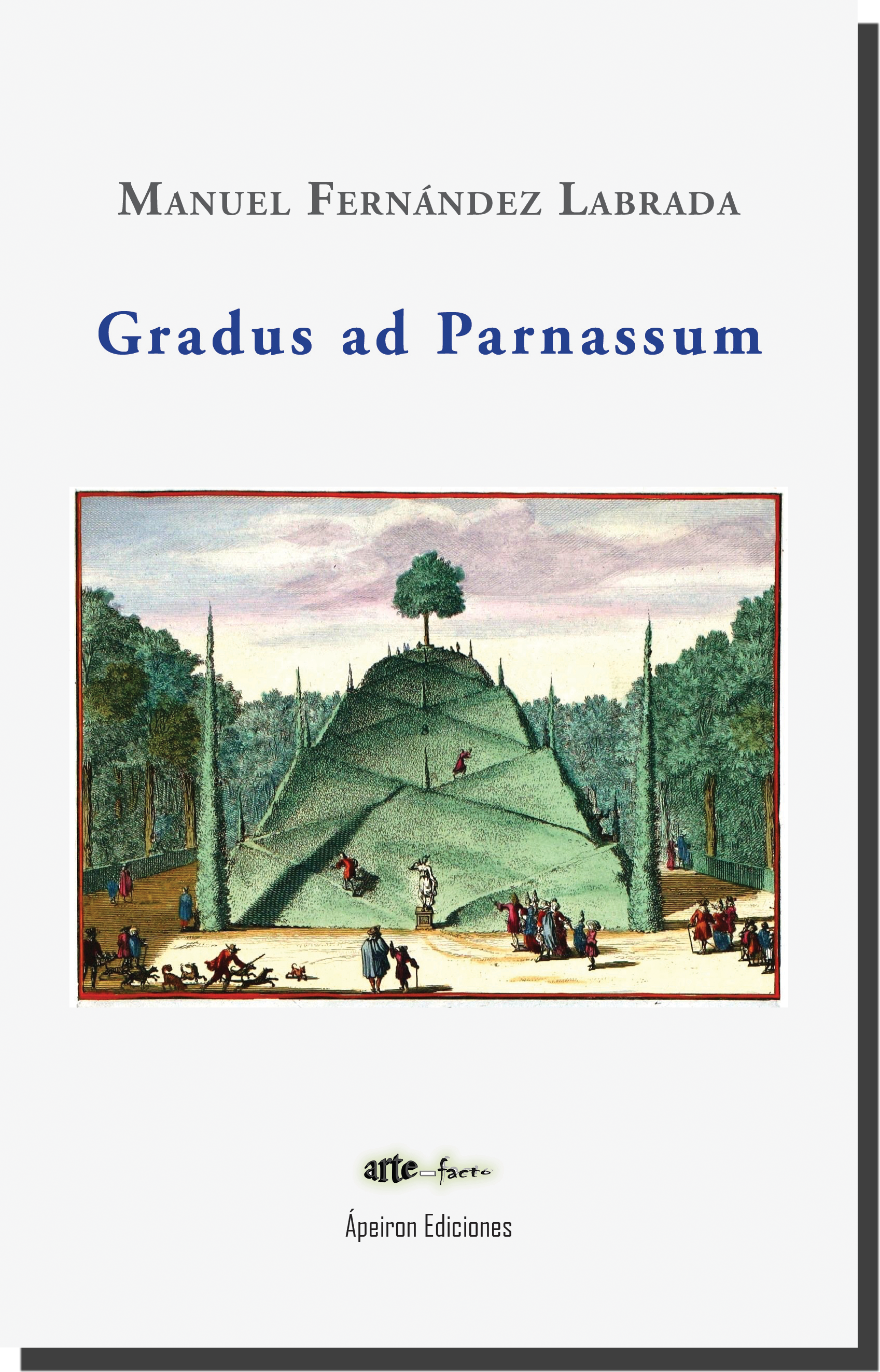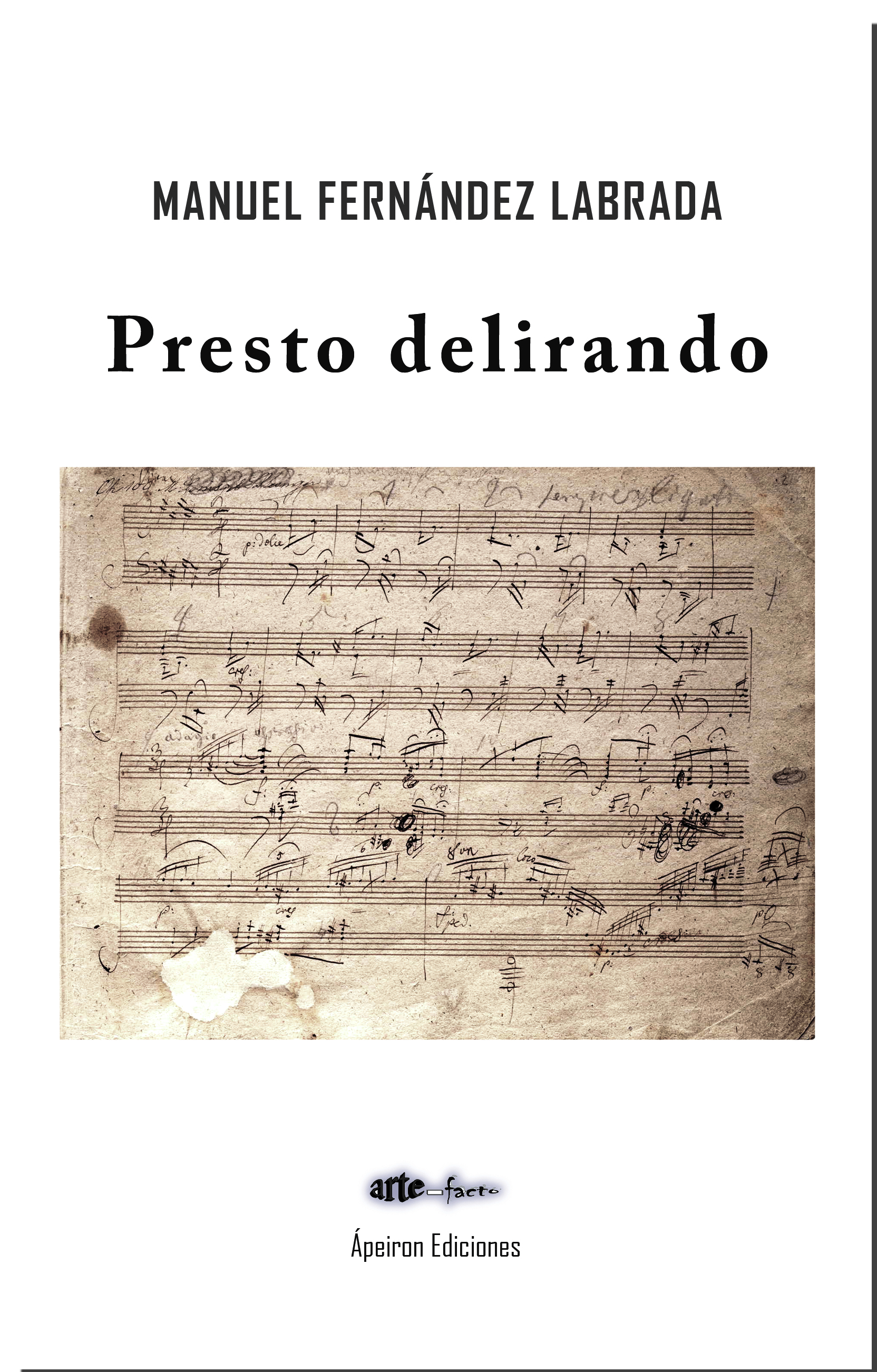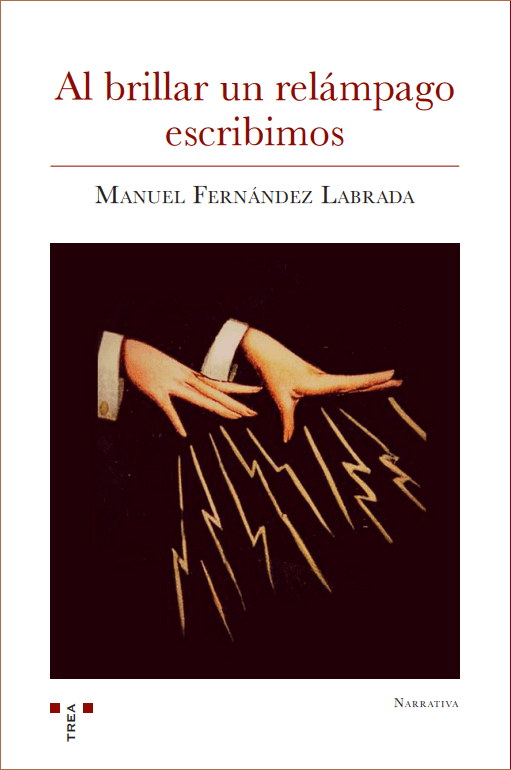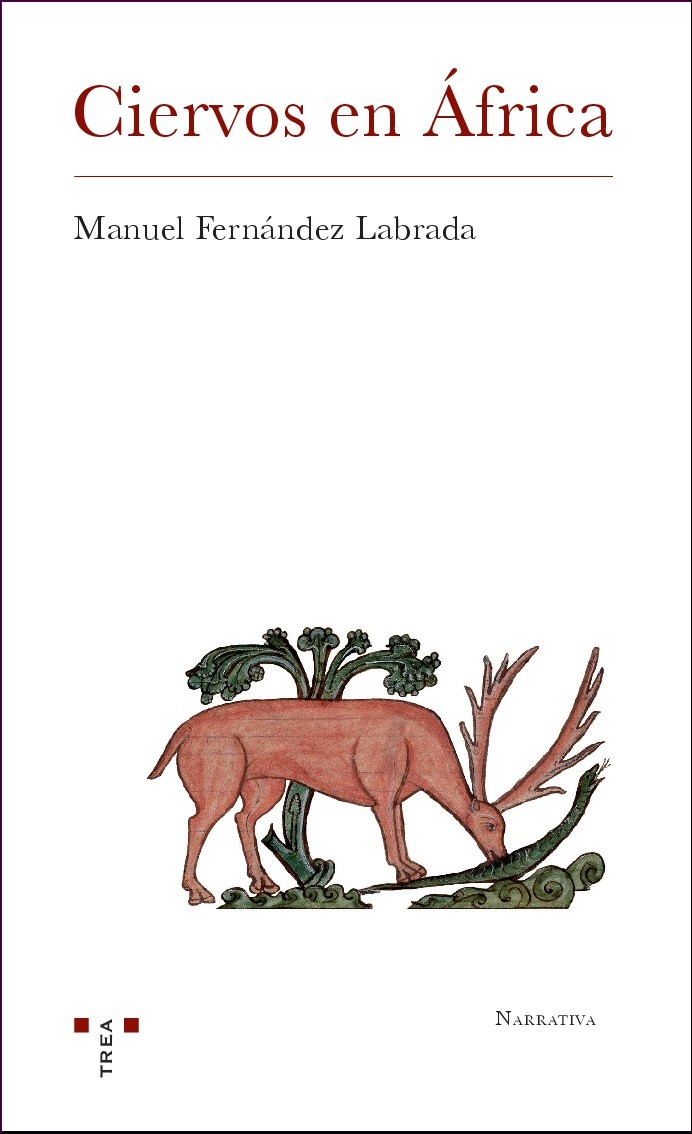Decía Chesterton que «si algo merece la pena hacerse, merece la pena hacerse mal». Esta cerrada defensa del diletantismo, que tiene su parte de verdad, podría servirnos de excusa para muchas cosas; entre ellas, la de pretender reseñar un tratado de arquitectura sin saber nada de dicha ciencia. Empresas más arriesgadas se han visto coronadas por el éxito. Sin embargo, en el caso particular de este libro de Claude Bragdon, La fuente helada. Arquitectura y arte del diseño en el espacio (New York, 1932), la justificación quizás fuera innecesaria. El nuevo texto que publica Atalanta (en una edición dotada de esa perfección «orgánica» que preconizaba su autor) no es tanto un manual de arquitectura como una reflexión más amplia sobre la belleza, sus formas y principios; eso sí, centrada en una de las tres «artes mayores». El lector que se aventure en sus páginas descubrirá enseguida que no hace falta ser arquitecto para disfrutarlo. En primer lugar, por la belleza de su escritura, por las reflexiones estéticas y filosóficas que expone y su atención a otras artes como el urbanismo, la literatura, la música o incluso el teatro. También por su sencillez y amenidad, perceptible incluso cuando se abordan temas tan complejos para el profano como la geometría o la cuarta dimensión. Cada lector puede profundizar hasta el estrato más conveniente a sus intereses; y no me extrañaría nada que algún niño imaginativo supiera entretenerse con la simple contemplación de las abundantes y sugestivas imágenes que lo ilustran. A ellas cabe añadir una serie independiente de simpáticas y elegantes estampas, protagonizadas por el personaje de Simbad, que trazan una especie de cursus paralelo: una explicación simplificada de algunos de los principios contenidos en el texto. Así, la viñeta que muestra al marino cargando sobre sus espaldas al Viejo del Mar remite con ironía a los arquitectos de la vieja escuela que no saben liberarse de la pesada carga de la tradición. Un libro, en suma, tan atractivo, equilibrado y diáfano como esos rascacielos de acero y cristal que tanto entusiasmaban a su autor.
Decía Chesterton que «si algo merece la pena hacerse, merece la pena hacerse mal». Esta cerrada defensa del diletantismo, que tiene su parte de verdad, podría servirnos de excusa para muchas cosas; entre ellas, la de pretender reseñar un tratado de arquitectura sin saber nada de dicha ciencia. Empresas más arriesgadas se han visto coronadas por el éxito. Sin embargo, en el caso particular de este libro de Claude Bragdon, La fuente helada. Arquitectura y arte del diseño en el espacio (New York, 1932), la justificación quizás fuera innecesaria. El nuevo texto que publica Atalanta (en una edición dotada de esa perfección «orgánica» que preconizaba su autor) no es tanto un manual de arquitectura como una reflexión más amplia sobre la belleza, sus formas y principios; eso sí, centrada en una de las tres «artes mayores». El lector que se aventure en sus páginas descubrirá enseguida que no hace falta ser arquitecto para disfrutarlo. En primer lugar, por la belleza de su escritura, por las reflexiones estéticas y filosóficas que expone y su atención a otras artes como el urbanismo, la literatura, la música o incluso el teatro. También por su sencillez y amenidad, perceptible incluso cuando se abordan temas tan complejos para el profano como la geometría o la cuarta dimensión. Cada lector puede profundizar hasta el estrato más conveniente a sus intereses; y no me extrañaría nada que algún niño imaginativo supiera entretenerse con la simple contemplación de las abundantes y sugestivas imágenes que lo ilustran. A ellas cabe añadir una serie independiente de simpáticas y elegantes estampas, protagonizadas por el personaje de Simbad, que trazan una especie de cursus paralelo: una explicación simplificada de algunos de los principios contenidos en el texto. Así, la viñeta que muestra al marino cargando sobre sus espaldas al Viejo del Mar remite con ironía a los arquitectos de la vieja escuela que no saben liberarse de la pesada carga de la tradición. Un libro, en suma, tan atractivo, equilibrado y diáfano como esos rascacielos de acero y cristal que tanto entusiasmaban a su autor.
Un principio arquitectónico cardinal para Claude Bragdon es el de respetar la necesaria congruencia que debe reinar entre forma y material (es conveniente recordar que el libro fue escrito en 1932, y que muchas de las ideas que en la actualidad parecen evidentes, quizás no lo fueran entonces tanto): una exigencia que muchos arquitectos neoclásicos o neogóticos no supieron comprender, cuando se sirvieron de materiales y formas que ya no cumplían función alguna. Para Bragdon, una arquitectura válida no solo debe de ser significativa, dramática (da cuenta de para qué sirve) y extática (despierta una suerte de «emoción»); sino sobre todo, «orgánica». Es decir, debe poner en evidencia, a través de su forma y sus materiales, las fuerzas en tensión que le dan vida («la interacción de las fuerzas que operan en su interior»). Un edificio con estructura metálica dotado de un grueso muro de mampostería que ya no cumple función alguna de soporte sería poco «orgánico». A mi manera de ver, las críticas de Bragdon a los edificios que sufren dicha falta de «sincronía» entre forma y materiales son comparables a las justificaciones de los compositores del serialismo integral, que reprochaban a Schönberg que se valiera de ritmos y metros tradicionales para dar forma a su nuevo discurso atonal. Imagino que la vieja parábola evangélica de que no conviene verter vino nuevo en odres viejos recibiría la aprobación de Claude Bragdon.
Para Bragdon, este carácter orgánico de la arquitectura, siempre en estrecho contacto con las leyes de la naturaleza, puede simbolizarse en la imagen de una fuente helada, que a su vez constituye una buena representación de los procesos vitales de ida y vuelta, de alzamiento y caída, de flujo y reflujo… Un rítmico devenir natural, en suma, que la arquitectura debe interiorizar. Por otro lado. esta visión de la arquitectura como una «fuente helada» nos deja muy cerca de aquella otra definición de «música congelada» que nos diera Goethe. De hecho, para Bragdon la música puede ser también un referente estructurador de primer orden para la arquitectura, gracias los valores de orden y proporción que aquella incardina, como luego veremos. La música, en paralelo a su visión de la arquitectura, es definida por Bragdon como «una fuente de resonancia que brota en el tiempo del agua quieta del silencio».
A la luz de todas estas premisas teóricas, Bragdon esboza una breve historia de la arquitectura estadounidense reciente («Retrospectiva»), que fluctúa entre una tradición ecléctica que se aferra al pasado y la corriente orgánica y funcional de un Wrigth. Poco a poco la arquitectura se va emancipando de la tiranía de los viejos materiales, prescindiendo de todos aquellos elementos que no cumplan ya función alguna. Donde mejor se opera dicha evolución, de forma lenta pero ininterrumpida, es en el rascacielos, un tipo de edificación genuinamente americana al que Bragdon dedica un capítulo específico («Rascacielos»). La comparación que establece entre el edificio del Chicago Tribune (revestido de piedra caliza y con una linterna cargada de inútiles arbotantes) y el del New York Evening News resulta muy ilustrativa. En este interesante y ameno capítulo dedicado a las «pirámides modernas», Bragdon indaga tanto en sus factores físicos como estéticos y sociales. Es decir, expone sucintamente sus elementos materiales (la estructura metálica, el desarrollo del ascensor o los modernos sistemas de cimentación), da un repaso a su evolución (desde posiciones iníciales eclécticas a las puramente funcionales) y reflexiona, de manera bastante objetiva, sobre su impacto en un urbanismo que debe ser respetuoso con el hombre.
En el siguiente capítulo Bragdon analiza las líneas reguladoras del diseño arquitectónico, imprescindibles para que los edificios adquieran unidad. Lo mismo que el color es un elemento regulador en pintura, y la tonalidad y el ritmo lo son en la música, las unidades lineales y las diversas formas geométricas (desde el simple cuadrado a la espiral logarítmica) deberán serlo en la arquitectura. Pero también la música puede cumplir para Bragdon un importante papel regulador en el diseño arquitectónico. Así lo ponen de manifiesto las explicaciones e ilustraciones brindadas por el autor de su proyecto para la Estación Central de Nueva York, en Rochester, en la que aparecen inscritas las proporciones numéricas correspondientes a los intervalos musicales de tercera, quinta y séptima menor (en conjunción con el cuadrado, el círculo y el triángulo equilátero). Esta rica y variada reflexión estética, que se extiende a diferentes artes y dominios, sobrepasando con mucho cuanto pudiera esperarse de un manual técnico de arquitectura, reaparece incluso en el capítulo correspondiente a la perspectiva isométrica. Esta importante herramienta representativa, que Bragdon juzga de gran utilidad para el arquitecto, muestra su utilidad aplicada al terreno de la escenografía teatral, como podremos fácilmente apreciar gracias a los minuciosos dibujos, en perspectiva isométrica, que Bragdon nos brinda de algunas escenografías que realizó para las representaciones de Otelo y del Cyrano de Bergerac.
La segunda parte del libro de Bragdon está dedicada al estudio de aspectos relacionados con la arquitectura de manera solo tangencial. El capítulo correspondiente a la ornamentación (sobre todo de interiores, aunque no en exclusiva) adquiere un singular desarrollo, constituyendo un moderno y sugestivo muestrario, profusamente ilustrado, de motivos decorativos de inspiración geométrica. La conveniencia de dotar a la nueva arquitectura de una ornamentación orgánica, que no fuera la repetición de viejos modelos ya caducos o demasiado repetidos, impulsó a Bragdon a emprender una búsqueda que culminó con éxito gracias al empleo de las «líneas resultantes» de los cuadrados mágicos, los despliegues y proyecciones sobre plano de los cinco sólidos platónicos (del tetraedro al icosaedro), y los hipersólidos regulares en el espacio tetra dimensional. Lo aparentemente abstruso de estos procedimientos se disuelve con facilidad gracias al empeño pedagógico de Bragdon, que no se ahorra ni ilustraciones ni detalladas instrucciones para guiarnos en esta bella selva de figuraciones geométricas.
Cierra el libro un breve capítulo dedicado al color en la arquitectura. El mayor o menor acierto en su empleo depende, según Bragdon, del propio criterio estético del arquitecto, apoyado en un correcto conocimiento de los colores complementarios y sus valores. A tal fin, propone una original serie de ejercicios para familiarizarse con ellos. Pero lo más llamativo de este capítulo final quizás sea la relación que se expone entre los diferentes colores del espectro visible de la luz y los sonidos de la escala musical cromática, defendida por algunos teóricos como Louis Wilson. A cada subida o bajada de semitono en la escala correspondería una nueva gradación de color. Así, los colores amarillo y naranja tendrían su correlato musical en las notas mi-fa; y a la formación de acordes consonantes debería responder una mezcla o yuxtaposición de gamas cromáticas con un parecido grado de coherencia. Aunque el compositor ruso Scriabin se valió de similares paralelismos en la composición de su famoso Prometeus de 1910 (donde utiliza un extravagante «teclado de colores»), cualquiera que sepa algo de música sabe que dicho paralelismo no se sostiene demasiado (aunque podría ser utilizado, claro está, como criterio para generar series de sonidos en una música no convencional). No sé si Bragdon tenía noticia de la obra del ruso, pero, en cualquier caso, asume que se trata de una analogía («llena de trampas para el artista») que no podemos llevar demasiado lejos.
Reseña de ©Manuel Fernández Labrada

«Es tarea del arquitecto, por tanto, poner en escena no sólo el propósito y la función de un edificio, sino también la interacción de las fuerzas que operan en su interior, pues entonces estará poniendo en escena la vida misma. Lo que da entidad a una obra de arte es la manifestación de lo universal a través de lo particular. Hamlet, por ejemplo, no se reduce a la vida de una única persona; es la vida del ser humano: la pugna de todo individuo con los elementos que lo constituyen, con los enemigos que tiene en casa. En arquitectura, estos enemigos, que al mismo tiempo son progenitores y amigos suyos, son las fuerzas de la naturaleza: el sol abrasador, el azote del viento, la dañina helada, la malintencionada lluvia; agentes todos ellos en esa apoteosis por la cual, en manos de un verdadero dramaturgo, una obra de ingeniería se convierte en una obra de arte arquitectónico».
«El rascacielos, el último y mayor fruto del poder y el ingenio humanos, es en puridad inhumano, no porque para construirlo haya que pagar el peaje de un trabajador muerto por cada planta levantada, sino porque ha surgido como desafío a los derechos adquiridos por el común de los mortales, y este menosprecio puede que sea su ulterior ruina. [/] Y es que, si estos edificios continúan multiplicándose como lo están haciendo en la actualidad, los atascos de tráfico, de los que son directamente responsables, terminarán por paralizar las calles y se crearán condiciones de vida similares a las que aparecen en la película Metrópolis, donde todo el mundo vive y trabaja bajo tierra, salvo los jefes supremos, que se han adueñado del derecho a respirar el aire libre y mirar al cielo».
Traducción de Carlos Jiménez Arribas

Obreras del Empire State Building (1932)