-
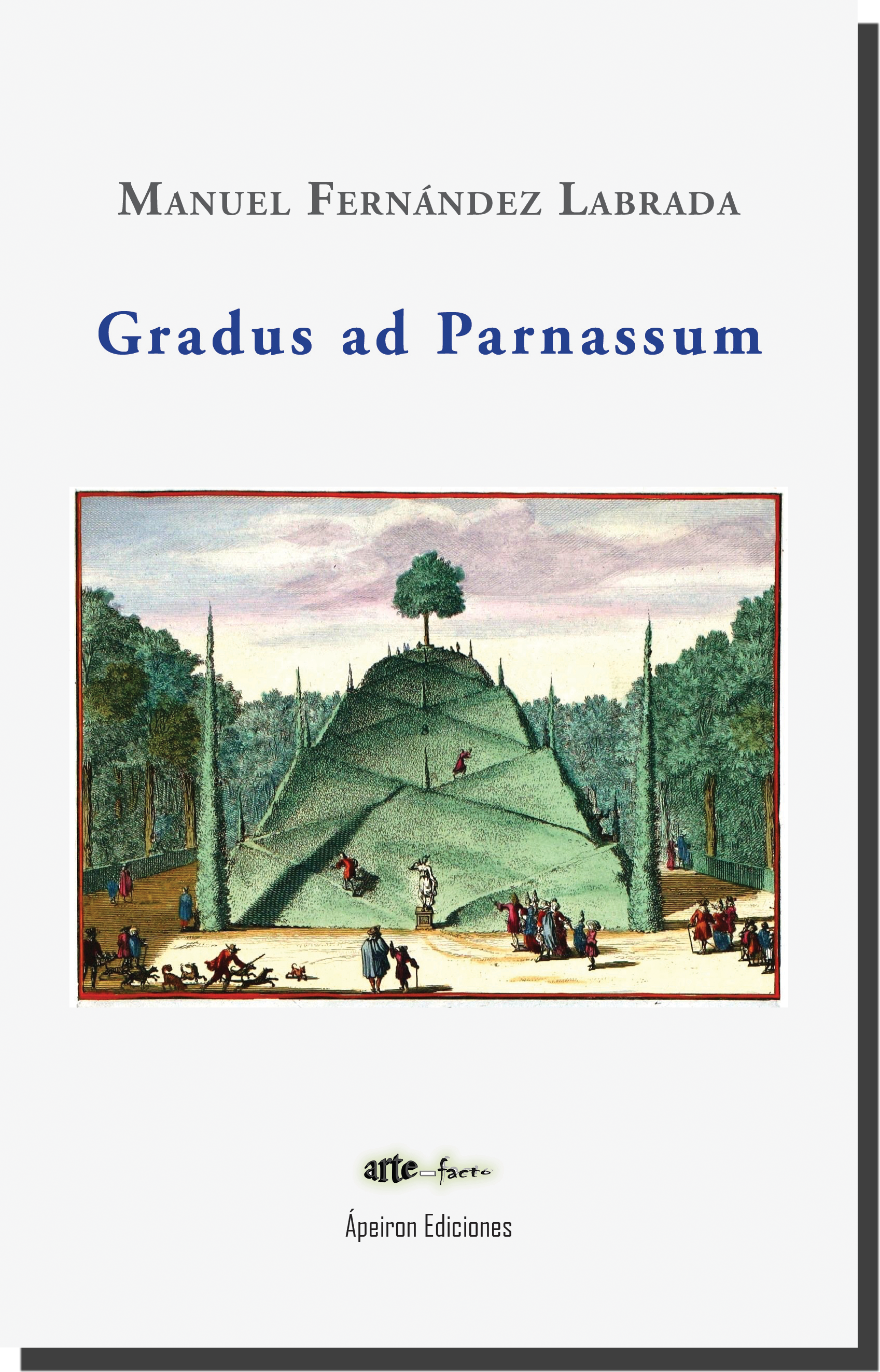
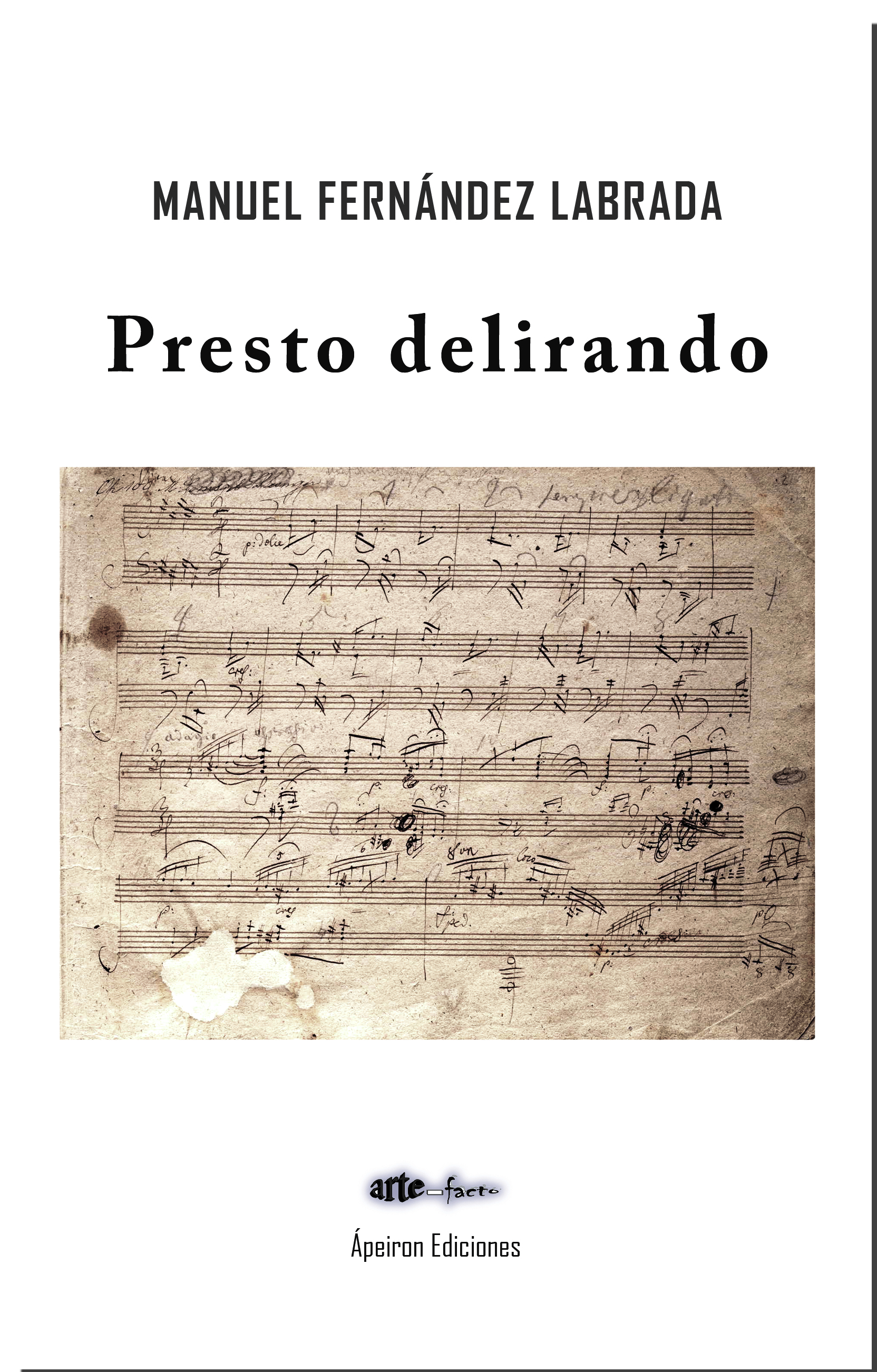
Lo más visto hoy…
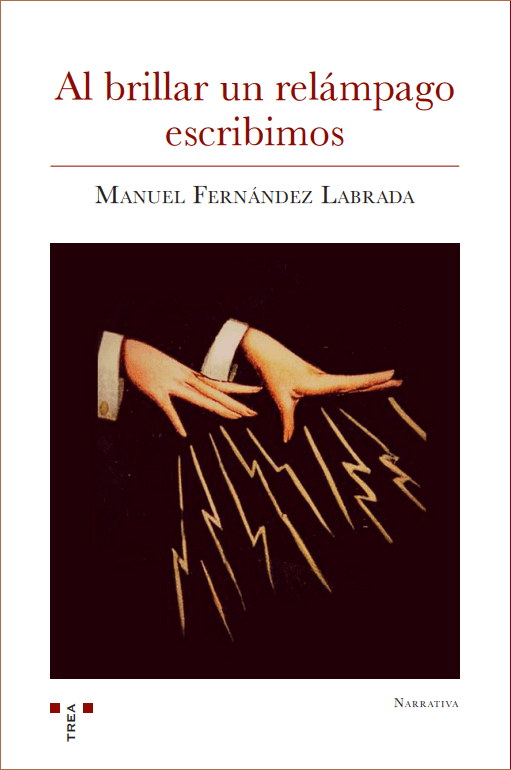
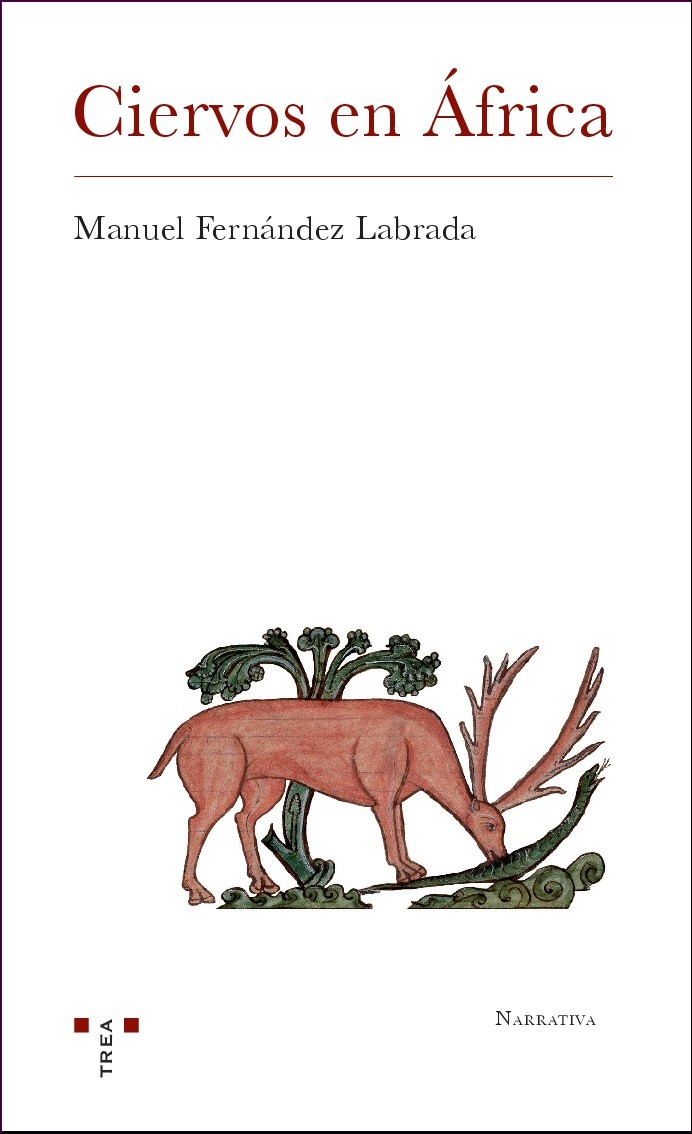
Categorías
Archivos
Autor
Meta


-
Últimas reseñas
- Iluminaciones, de César Niño Rey
- Un liante entre los clásicos, de Enrique Gallud Jardiel
- Cuentos herejes, de Ryunosuke Akutagawa
- Los árboles en lo visible e invisible, de Ernst Zürcher
- Leer es vivir. El entusiasmo de la literatura, de Jorge Morcillo
- Filosofía en Benidorm, de Roberto Vivero
- Sobre el teatro de marionetas y otros textos acerca de la representación, de Heinrich von Kleist
- La biblia de los idiotas, de Lorenzo Luengo
- Y cuanto menos musical, mejor… La escena operística madrileña entre 1925 y 1965, de Aitor Merino Martínez
- La voz tras el escenario, de Mario Praz
- Cara de foto, de Marina Saura
- Cuando el corazón se cierra hace más ruido que una puerta, de Francisco Hermoso de Mendoza
- Lo mejor que sé decir sobre la música, de Robert Walser
- Verdades y mentiras sobre mi vida y mi muerte, de Enrique Gallud Jardiel
- El Baile de la Liga de David. Escritos sobre música, de Robert Schumann
- Mito y sentido, de Joseph Campbell
- El acorde de Tristán, de Hans-Ulrich Treichel
- Obras en prosa, de lord Byron
- Conversaciones sobre música, con Wilhelm Furtwängler
- Séneca, Sócrates y demás filósofos en la ópera, de Wolfgang Molkow
- El espejo de lo maravilloso, de Pierre Mabille
- Obligación impuesta. Wondrak, de Stefan Zweig
- Barrancos, de Pablo Matilla
- Los días del devenir, de Francisco Hermoso de Mendoza
- Cartas a Kurt Wolff. Franz Kafka, traducción y edición de Roberto Vivero
- La palabra del mudo, de Julio Ramón Ribeyro
- La fuente helada. Arquitectura y arte del diseño en el espacio, de Claude Bragdon
- Acerca del robo de historias y otros relatos, de Gueorgui Gospodínov
- Una invitación a la lectura de la obra de Roberto Vivero, de Francisco Hermoso de Mendoza
- Bucarest-Budapest: Budapest-Bucarest y otros relatos, de Gonçalo M. Tavares
- Plegaria para pirómanos, de Eloy Tizón
- La Ilíada o el poema de la fuerza, de Simone Weil
- Hilma af Klint, visionaria, de Daniel Birnbaum (et alii)
- Epigramas, de Carlos Díaz Dufoo, hijo
- Una humilde propuesta… y otros escritos, de Jonathan Swift
- El ángel que no duerme, de Beatriz de Balanzó Angulo
- Últimas noticias de la humanidad, de Francisco Hermoso de Mendoza
- Mi marido es de otra especie, de Yukiko Motoya
- Ferias y atracciones, de Juan Eduardo Cirlot
- La segunda espada. Una historia de mayo, de Peter Handke
- Palacio mental, de Guillaume Contré
- Die Zweisamkeit, de Francisco Hermoso de Mendoza
- Noé en imágenes. Arquitecturas de la catástrofe, de José Joaquín Parra Bañón
- Nubes flotantes ya envejecidas, de Can Xue
- Muros de Troya, playas de Ítaca. Homero y el origen de la épica, de Jacqueline de Romilly
- Bibliotecas imaginarias, de Mario Satz
- Un pequeño mundo, un mundo perfecto, de Marco Martella
- La piel bajo el mármol. Diosas y dioses del mundo clásico, de Jane Ellen Harrison
- Diario de Donceles, de Ednodio Quintero
- Muerto de risa, de Francisco Hermoso de Mendoza
- Diarios en la vieja rectoría (1842-1843), de Sophia y Nathaniel Hawthorne
- El ritual de la serpiente / Per monstra ad sphaeram, de Aby Warburg
- Emerge, memoria (conversaciones con W. G. Sebald), editado por Lynne Sharon Schwartz
- El trabajo está hecho, de Alberto R. Torices
- Tierra viviente, de Stephan Harding
- Lem. Una vida que no es de este mundo, de Wojciech Orliński
- Los huevos fatídicos, de Mijaíl Bulgákov
- August, de Christa Wolf
- Memorias de un antihéroe, de Kornel Filipowicz
- Mi amor, la osa blanca, de Vitali Shentalinski
- La lucha por el futuro humano, de Jeremy Naydler
- En sueños de otros, de Estefanía González
- Historia de una novela, de Thomas Wolfe
- El Invencible, de Stanisław Lem
- Los dioses de los griegos, de Karl Kerényi
- Autorretrato con piano ruso, de Wolf Wondratschek
- La noche y la luz de la luna, de Henry David Thoreau
- Historia de mi palomar y otros relatos, de Isaak Bábel
- Un pequeño demonio, de Fiódor Sologub
- Poder del sueño. Relatos antiguos y modernos, reunidos y presentados por Roger Caillois
- Seibē y las calabazas, de Naoya Shiga
- Hawthorne, de Henry James
- Exotique, de Agustín Vidaller
- Una soledad demasiado ruidosa, de Bohumil Hrabal
- Corazón de perro, de Mijaíl Bulgákov
- La piedra de toque, de Edith Wharton
- La vieja señora Jones y otros cuentos de fantasmas, de Charlotte Riddell
- La metamorfosis de las plantas, de J. W. Goethe
- Amar y revivir. Cuentos selectos, de Mary Shelley
- Consuelo de la filosofía, de Boecio
- Los discípulos en Sais, de Novalis
- Una boda en Lyon, de Stefan Zweig
- Mi primer verano en la sierra, de John Muir
- ¿Fue él?, de Stefan Zweig
- Conversaciones de emigrados alemanes, de J. W. Goethe
