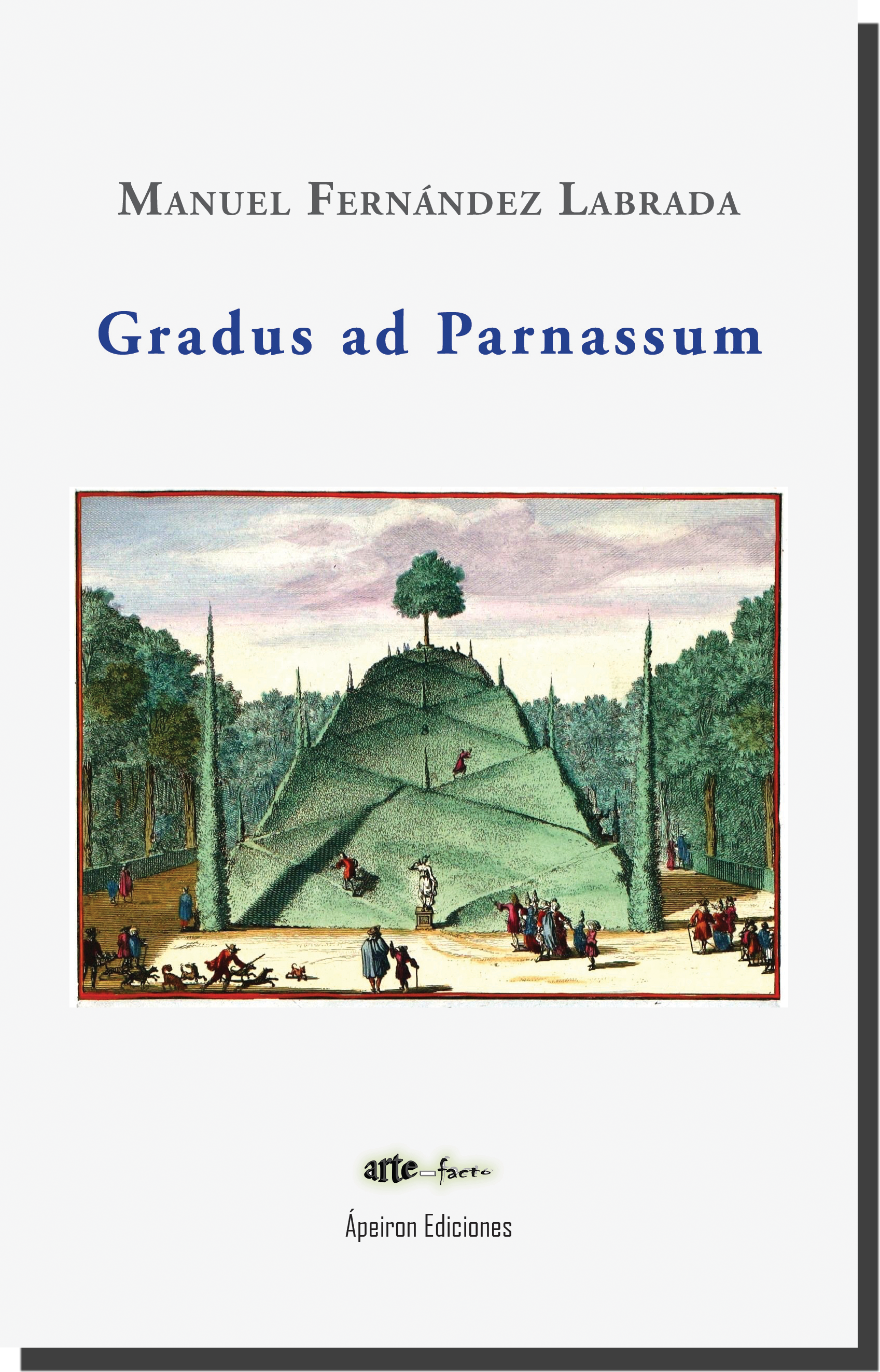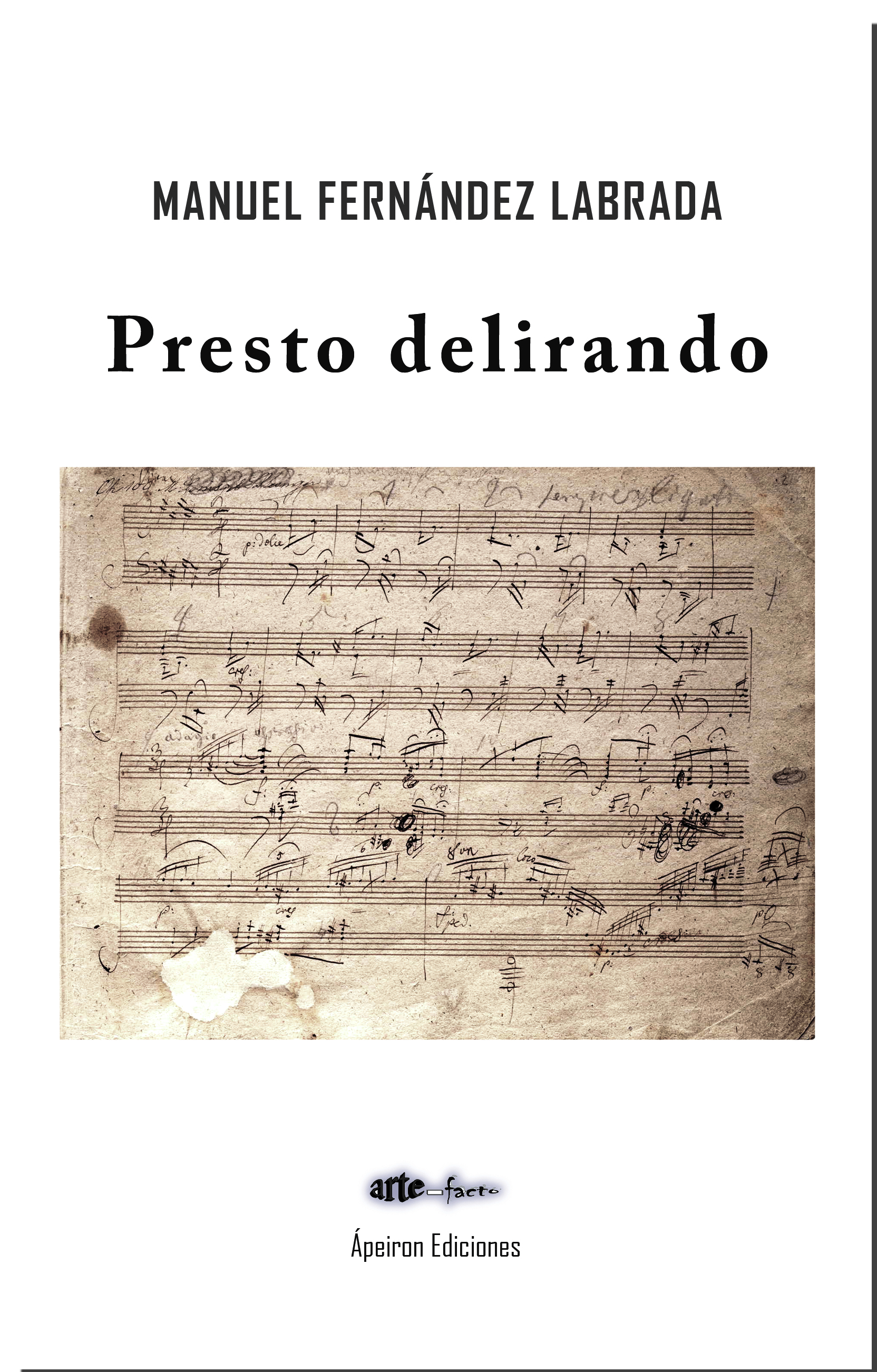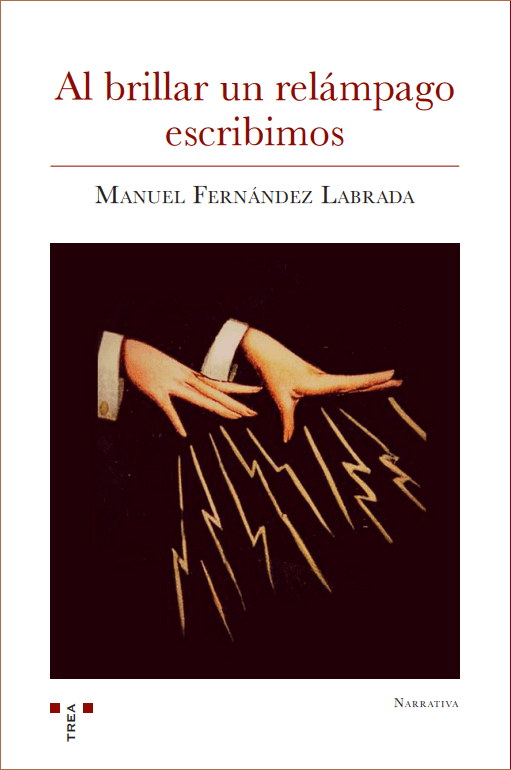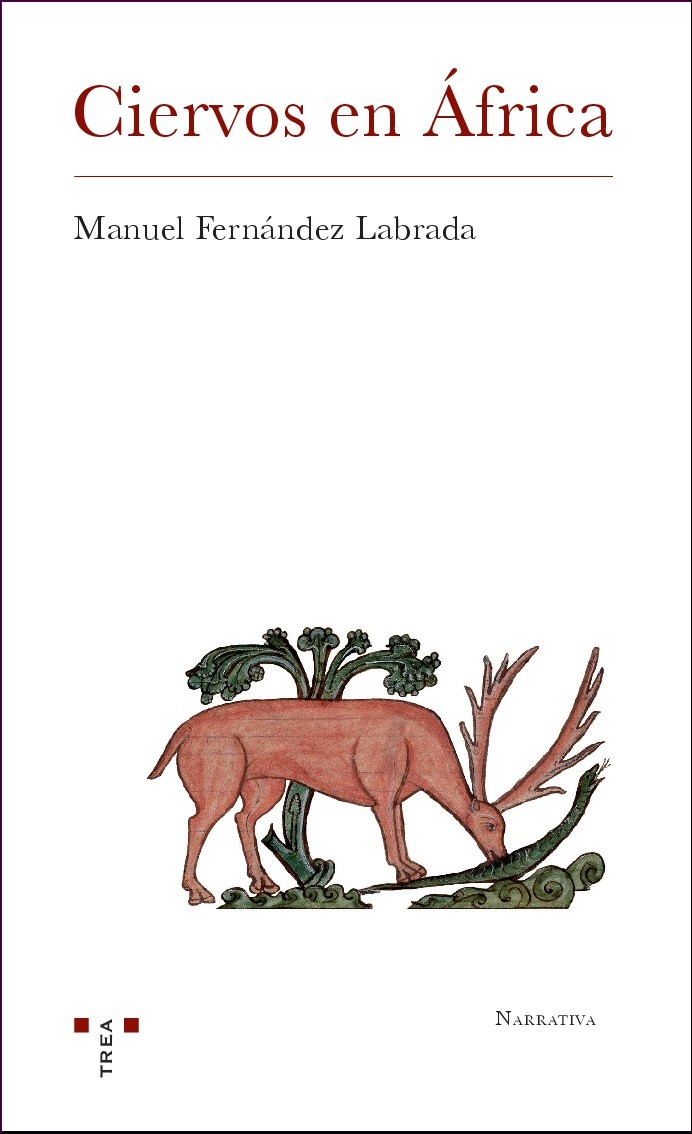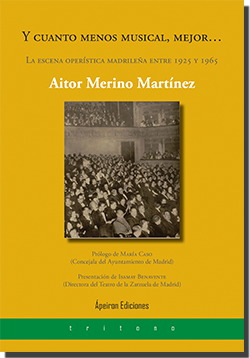 Siempre se ha señalado como hecho significativo que en la inauguración del Teatro Real de Madrid (1850) se programara una ópera italiana (La favorita, de Donizetti). El desaire que sufría la música española con dicho gesto, impensable en cualquier otro país con un mínimo de orgullo nacional, es difícil de perdonar. Ni siquiera el mermado desarrollo de nuestra música escénica y el predominio de un público desafecto y volcado a la ópera italiana son excusas suficientes para justificarlo. Este dato tan revelador, sin embargo, no puede hacernos olvidar que durante tres cuartos de siglo el Teatro Real fue un referente musical de primer orden, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, protagonista de importantes estrenos y escenario habitual de las voces más prestigiosas. Aunque en sus últimos tiempos la sala venía manifestando signos de decadencia, su repentino cierre a finales de 1925 constituyó una gran amenaza para la música escénica en España. ¿Cómo justificar una clausura tan prolongada? Aunque en 1966 se reabrió como auditorio de música sinfónica y sede del conservatorio, todavía habría que esperar hasta 1997 para que volviera a funcionar ―tras sufrir una serie de importantes remodelaciones, iniciadas en 1988― como gran teatro de ópera nacional. Esta vez, en su «inauguración», se ofició un justa aunque tardía reparación: la interpretación de dos obras de Manuel de Falla, El sombrero de tres picos y La vida breve.
Siempre se ha señalado como hecho significativo que en la inauguración del Teatro Real de Madrid (1850) se programara una ópera italiana (La favorita, de Donizetti). El desaire que sufría la música española con dicho gesto, impensable en cualquier otro país con un mínimo de orgullo nacional, es difícil de perdonar. Ni siquiera el mermado desarrollo de nuestra música escénica y el predominio de un público desafecto y volcado a la ópera italiana son excusas suficientes para justificarlo. Este dato tan revelador, sin embargo, no puede hacernos olvidar que durante tres cuartos de siglo el Teatro Real fue un referente musical de primer orden, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, protagonista de importantes estrenos y escenario habitual de las voces más prestigiosas. Aunque en sus últimos tiempos la sala venía manifestando signos de decadencia, su repentino cierre a finales de 1925 constituyó una gran amenaza para la música escénica en España. ¿Cómo justificar una clausura tan prolongada? Aunque en 1966 se reabrió como auditorio de música sinfónica y sede del conservatorio, todavía habría que esperar hasta 1997 para que volviera a funcionar ―tras sufrir una serie de importantes remodelaciones, iniciadas en 1988― como gran teatro de ópera nacional. Esta vez, en su «inauguración», se ofició un justa aunque tardía reparación: la interpretación de dos obras de Manuel de Falla, El sombrero de tres picos y La vida breve.
Este prolongado, injustificable y vergonzante abandono tuvo una grave repercusión en el desarrollo de la escena musical madrileña; y explica, aunque no justifica, la desatención que el período ha merecido entre los estudiosos: un hueco que el reciente libro de Aitor Merino Martínez contribuye eficazmente a completar. Y cuanto menos musical, mejor… La escena operística madrileña entre 1925 y 1965 (Ápeiron Ediciones, 2025) constituye un documentado estudio de la cartelera madrileña, tan necesario como apasionante, que atiende tanto a los espacios y sus escenografías como a los repertorios, sus intérpretes o los agentes sociales, públicos o privados, implicados en su explotación y difusión. Merino, que fundamenta su labor en un amplio elenco de fuentes bibliográficas, hemerográficas o incluso orales, logra fraguar un sólido análisis multidisciplinar del tema, escrito con un pulso excelente, que se extiende más allá de los componentes estrictamente musicales hasta ofrecernos un convincente retrato de la época. El autor ha sabido, además, adentrarse en los vericuetos de su investigación con una amenidad y claridad no exentas de rigor. Un sobresaliente trabajo, en suma, al que la documentación fotográfica aportada (43 ilustraciones, en ocasiones inéditas) añade un plus de interés, y que, haciendo de la debilidad fortaleza, ha logrado poner en valor un periodo de la música escénica española injustamente olvidado hasta la fecha.
Dado el carácter convulso y fragmentario del periodo analizado, Merino ha creído oportuno dividir su estudio en tres grandes apartados. El primero (1925-1931) lo determina el cierre por decreto del Teatro Real en noviembre de 1925. El estudioso analiza tanto las causas que propiciaron su clausura (el riesgo de derrumbe, motivado quizás por las obras del metropolitano) como el exilio que sufrieron dos importantes instituciones musicales que albergaba: la Orquesta Sinfónica de Madrid y el Conservatorio de Música y Declamación. Este periodo vendrá marcado por la aparición de un nuevo público urbano de clase media, más preocupado por el relumbre social del fenómeno operístico que por su valor artístico (el título del libro, Y cuando menos musical, mejor…, lo anticipa irónicamente). Asistir a la ópera significaba, para dichas gentes, una ceremonia social que otorgaba un marchamo de exclusividad. La situación no era nueva, desde luego, y se hacía extensible también al teatro (basta con leer Tormento de Galdós para comprobarlo en la figura de Rosalía de Bringas). El fenómeno, en cualquier caso, se intensificará ahora; entre otras cosas, porque las clases altas, más entendidas y exigentes, buscarán su entretenimiento musical en otros escenarios nacionales de mayor altura, como los de Barcelona, Oviedo o Bilbao, y poco o nada se las tendrá en cuenta para la programación de las temporadas madrileñas.
Entre los espacios elegidos para sustituir al Real, el primero de todos fue siempre el Teatro de la Zarzuela. A sus óptimas cualidades escénicas y musicales añadía la posibilidad del subarriendo: un recurso que facilitaba rentabilizar el negocio operístico cediendo el recinto para otro fines. Desde un primer momento, los espectáculos ofrecidos por el Teatro Real se habían gestionado mediante concurso público; es decir, se cedía su explotación a empresarios privados que presentaban una memoria. Este sistema se prolongaría hasta el periodo republicano. Frente a los agentes que primaban los aspectos pecuniarios del negocio, otros pretendían ofrecer espectáculos novedosos y de mayor interés. Merino nos ofrece un interesante estudio de las distintas propuestas del momento, desmenuzando sus componentes económicos, ideológicos y artísticos. Resulta llamativo el importante monto presupuestado para satisfacer los cachés de los grandes divos del momento, como Miguel Fleta o Conchita Supervía: testimonio de su decisivo papel a la hora de llenar los teatros. Algunos recintos madrileños, como el Teatro Calderón, también representaron óperas de manera puntual: su menor excelencia artística la compensaban con un precio de entrada más reducido. Otro elemento importante del contexto operístico lo constituían las compañías itinerantes, tanto nacionales como extranjeras, que compensaban sus limitaciones ofreciendo propuestas operísticas consolidadas que dinamizaban la escena madrileña (o de provincias, donde cumplían la función social de facilitar la «interacción de las élites locales»). Aunque sus carteleras no dejaban de ser estéticamente conservadoras, mantenían conectado al público madrileño con algunos estrenos europeos.
En el siguiente apartado del libro, correspondiente al periodo republicano (1931-1939), Merino analiza los diferentes organismos musicales, tanto públicos como privados, encargados de velar por el mantenimiento de la escena operística. La creación de la Junta Nacional de Música y Teatros Líricos (1931-1935) venía a satisfacer una antigua demanda social: que el Estado actuara como garante de la tan anhelada restauración de la música española. Merino desglosa los ambiciosos objetivos que se había impuesto la Junta: un programa regeneracionista que superaba ampliamente el asunto operístico y asumía retos tan formidables como la puesta en valor del repertorio nacional, la dignificación profesional del músico, la creación de escuelas de música y orquestas regionales, de una editorial nacional de música o, incluso, la difusión de la música española en el extranjero. Aunque sometida a un posible veto oficial, su dirección fue encomendada a grandes personalidades musicales del momento, como Oscar Esplá, Amadeo Vives o Adolfo Salazar (y contaba con vocales de no menor prestigio, como Falla, Turina o Bacarisse, entre otros). El autor analiza las distintas temporadas auspiciadas por dicha Junta, que sumó a los espacios habituales otros más novedosos, como la Plaza de Toros de Madrid, que acogió una exitosa temporada de ópera en 1935. A pesar de sus buenas intenciones, la Junta no cumplió con sus objetivos. Merino resume las principales causas que explicarían su fracaso: disparidad de criterio entre sus gestores, escasez de recursos económicos, la difícil situación política o, incluso, la misma ambición del proyecto, poco realista. El hecho de tener que alquilar los espacios (al no contar con un teatro estatal) incrementaba mucho los gastos. Finalmente, el litigio que la enfrentó con el tenor Miguel Fleta terminó por desacreditarla.
Una de las muchas polémicas musicales suscitadas durante el periodo republicano fue la cuota que debía representar la ópera extranjera en la escena nacional, y si debía de cantarse en su lengua original (como defendía Turina ) o traducida al español (postura de Amadeo Vives). La disputa superaba, desde luego, el ámbito nacional. Recordemos que todavía en 1950 María Callas cantaba en italiano el Parsifal de Wagner. En el caso español, óperas como El barbero de Sevilla o Carmen se interpretaban en castellano sin el menor complejo. Esta y otras discusiones, mantenidas entre diversas personalidades musicales del momento, conceden un gran valor al trabajo de Merino, que nos ofrece una vívida visión del mundillo musical, no siempre movido por intereses legítimos y desinteresados. Merino extiende su estudio a las diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, que sucedieron a la Junta Nacional. Mucho menos ambiciosas, lograron al menos mantener viva la escena operística en el difícil contexto de la Guerra Civil: Junta Nacional de la Música y Teatros Líricos y Dramáticos (1935-1936), Consejo Central de la Música (1937-1939) y Consejo Superior de Cultura (1938-1939). El estudioso subraya también los logros del Comité Ejecutivo y Organizador Pro Arte y Crisis Teatral (1935), una entidad privada gestionada por los propios artistas que logró niveles muy apreciables en la temporada de 1936. Merino finaliza su trabajo referido al periodo republicano ofreciéndonos un balance crítico del repertorio interpretado, así como un detallado análisis (documentado fotográficamente) de los tres únicos estrenos operísticos oficiados durante la década: ¡Ultreya!, de Eduardo Rodríguez Losada (1935); Christus (1936) y Arrorró (1937), de Juan Álvarez García.
Finalizada la Guerra Civil, y en un ambiente marcado por el más férreo control ideológico y la ausencia de muchas de las destacadas figuras del periodo anterior, la actividad operística madrileña continuó gracias a la iniciativa de algunos empresarios como Ercole Casali. Fundador de Espectáculos Líricos S.L. y de la Compañía Italiana de Ópera, Casali organizó varias temporadas operísticas entre 1940 y 1944 no exentas de cierto atractivo, pero aquejadas de un notable inmovilismo. A finales de los años 40 reaparecieron las compañías itinerantes, en esta ocasión nacionales, como la del Liceo de Barcelona, que ofreció en el Teatro de la Zarzuela una breve pero interesante temporada (1948) dedicada en exclusiva al repertorio ruso y alemán. Merino destaca la aportación de la soprano Lola Rodríguez Aragón, una figura clave en la difusión del repertorio lírico español (contó con el respaldo de compositores como Falla o Turina). Además de organizar varias representaciones en teatros madrileños de la época, asumió en 1958 la dirección artística del Teatro de la Zarzuela, y fundó y dirigió la Escuela Superior de Canto de Madrid, donde se formaron importantes intérpretes del momento. Entre las instituciones del régimen franquista que se ocuparon de la escena lírica señala Merino la Obra Sindical de Educación y Descanso, que promovió encuentros y actuaciones conjuntas con otros países afines, como Italia o Alemania. La firma en 1943 de un acuerdo de colaboración con su equivalente alemán, Kraft durch Freude (‘Fuerza a través de la alegría’), facilitó la programación de conciertos y festivales hispano alemanes en los que intervinieron las secciones musicales de las Juventudes Hitlerianas, que contaban con un representante permanente en España. Aunque la escena madrileña se mantuvo activa durante todo el periodo, el autor subraya el desfase y desconexión de su cartelera. También analiza los dos únicos estrenos absolutos del periodo: Montbruc se va a la guerra, de Juan Dotras Vila (1946), y La canción del amor mío, de Francisco López y Juan Quintero (1957). Obras de una estética muy conservadora, su estudio nos revela detalles significativos del momento, como la acción represiva y censora que cumplía la SGAE o el gran predicamento que disfrutó la popular y polifacética figura de Luis Mariano.
Una representación de Carmen en el verano de 1962, patrocinada por el Ayuntamiento de Madrid en la Plaza Mayor, sería el germen, transcurridos unos años, del nacimiento de la Antología de Zarzuela (1966): un exitoso espectáculo, ideado por José Tamayo y Pilar López, que extendería sus actuaciones hasta la década de 1990 y serviría de trampolín a la música española en el extranjero. A partir de 1963 se logrará un avance importante en la restauración de la escena operística de la capital, gracias a la fundación de la Asociación de Amigos de la Ópera de Madrid, una entidad formada por aficionados que impulsará temporadas operísticas propias durante las siguientes tres décadas. En el contexto de una apertura del régimen al exterior, así como de su deseo de legitimarse a través de la cultura, Merino analiza la celebración de los XXV Años de Paz, cuyos fastos auspiciarían una ambiciosa temporada operística en el Teatro de la Zarzuela (1964), a la que se adhirió la citada asociación. De las diez óperas representadas, nueve pertenecían a lo más conocido del repertorio internacional (Rossini, Verdi, Puccini, Mozart, Bizet y Gounod), y una sola a la escuela nacional. La nueva versión de Pepita Jiménez, realizada por Pablo Sorozábal, modificaba su desenlace original —detalle muy significativo—, a fin de mantener la vocación religiosa de Luis, aunque al precio de condenar a Pepita a la muerte. Aunque muy conservadora, la temporada contó con la participación de cantantes españoles muy renombrados, como Alfredo Kraus, Teresa Berganza, Pilar Lorengar o Isabel Penagos.
Merino dedica las últimas páginas de su libro al estudio del proyecto (1962) impulsado por la Fundación Juan March para la edificación de un nuevo Teatro Nacional de la Ópera en el actual Paseo de la Castellana. Aunque finalmente no se materializó, el autor nos desvela interesantísimos detalles del concurso internacional de proyectos que se convocó a tal fin, como también delinea un análisis crítico de la propia Fundación en su faceta de patrocinador musical. Mientras tanto, a la espera de que este nuevo recinto operístico viera la luz, las actuaciones sobre el Teatro Real, tantas veces interrumpidas, se centraban solo en su rehabilitación como sede del Conservatorio de Música y de la Escuela de Arte Dramático; unos trabajos que luego se extenderían también a su sala principal, y que culminarían en 1966. Contrariando las directrices oficiales (que preveían, entre otros desaguisados, rellenar de cemento el foso de la orquesta), el arquitecto del proyecto, Manuel González Valcárcel, cuidó de que su intervención no comprometiera una futura recuperación del edificio como espacio operístico. Clausurado en 1988 como sede sinfónica (coincidiendo con la apertura del reciente Auditorio Nacional), el mismo González Valcárcel acometería su definitiva restauración en 1991: unas obras que se presentaron complejas y que no finalizarían hasta 1997. Pero esa es ya otra historia.
Reseña de Manuel Fernández Labrada