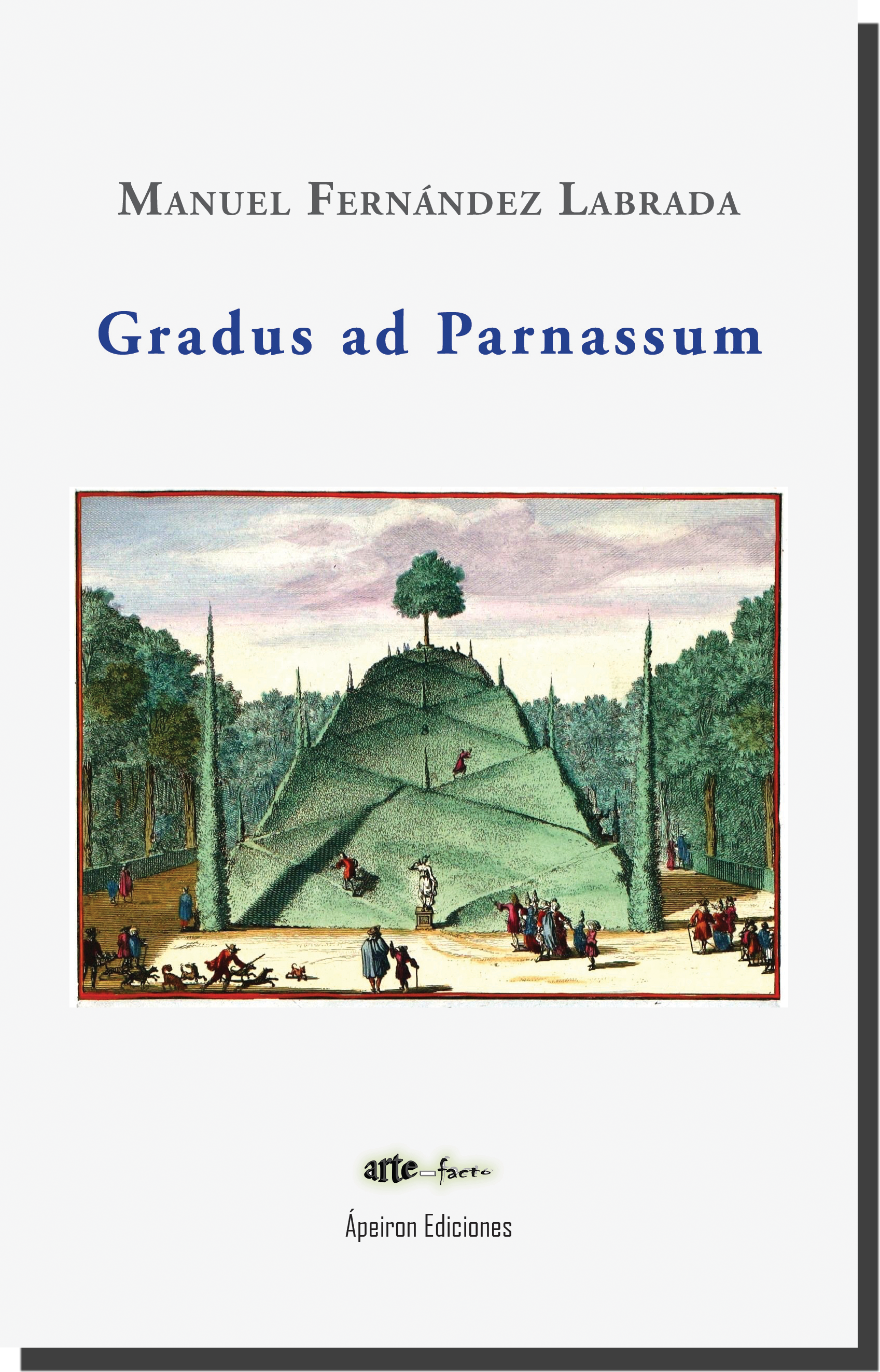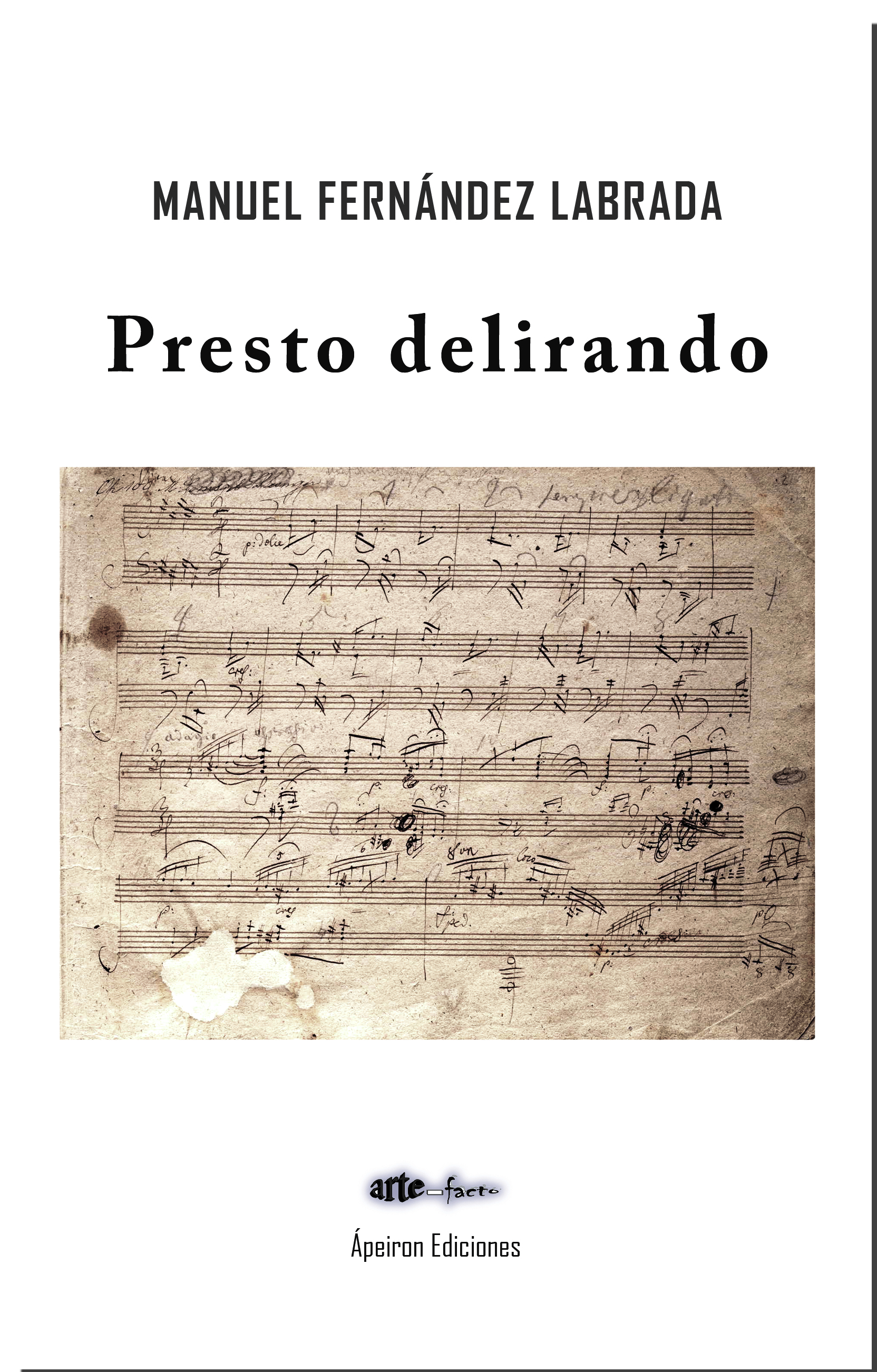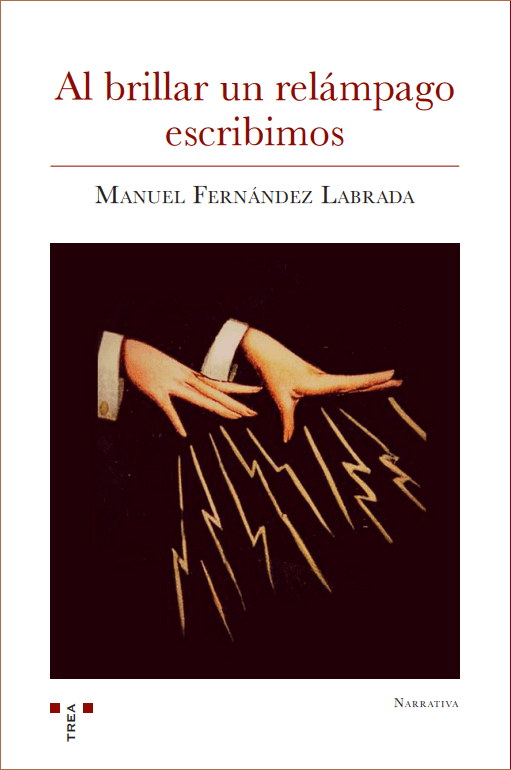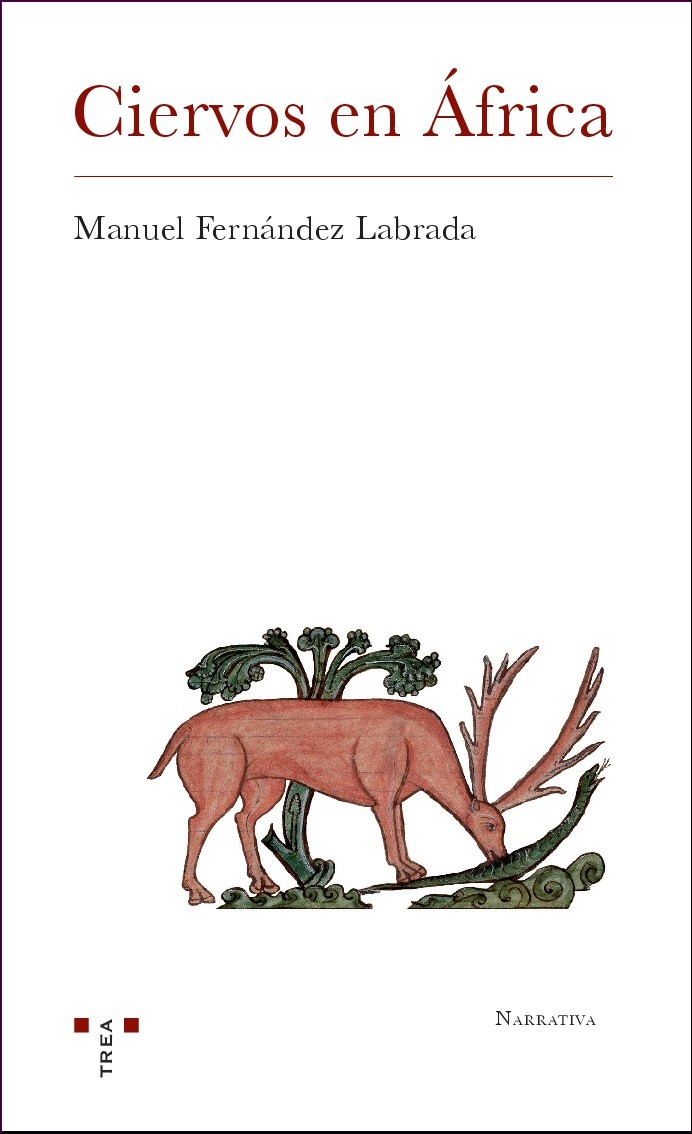Recuerdo que en uno de sus libros Ernst Jünger afirmaba que la arqueología era la ciencia del dolor, pues daba cuenta, mejor que ninguna otra, del paso del tiempo y de la ruina que corona toda obra humana. Muchas veces he pensado que la fotografía también puede representar un valor cercano, aunque de signo contrario. Si la ruina, en su progresivo deterioro, señala el transcurrir del tiempo histórico, la fotografía, en su obstinado permanecer, termina constituyéndose en testimonio del nuestro. Quizás por ello la contemplación de un álbum de fotos familiares nos depara casi siempre un sentimiento agridulce. Las viejas fotografías nos hablan de lo que fuimos un día, de los seres queridos que se marcharon, de lo que nunca, en suma, podremos recuperar. Desde el mismo instante en que disparamos la cámara, la fotografía y cuanto contiene se inserta en la historia e inicia su inexorable andadura hacia el pasado. Allí se queda como anclada, a la espera de que algún día nuestra mirada vuelva sobre ella para constatar la pérdida que sufrimos. Ese doble vivir que nos concede paga siempre como tributo la moneda de la melancolía.
Recuerdo que en uno de sus libros Ernst Jünger afirmaba que la arqueología era la ciencia del dolor, pues daba cuenta, mejor que ninguna otra, del paso del tiempo y de la ruina que corona toda obra humana. Muchas veces he pensado que la fotografía también puede representar un valor cercano, aunque de signo contrario. Si la ruina, en su progresivo deterioro, señala el transcurrir del tiempo histórico, la fotografía, en su obstinado permanecer, termina constituyéndose en testimonio del nuestro. Quizás por ello la contemplación de un álbum de fotos familiares nos depara casi siempre un sentimiento agridulce. Las viejas fotografías nos hablan de lo que fuimos un día, de los seres queridos que se marcharon, de lo que nunca, en suma, podremos recuperar. Desde el mismo instante en que disparamos la cámara, la fotografía y cuanto contiene se inserta en la historia e inicia su inexorable andadura hacia el pasado. Allí se queda como anclada, a la espera de que algún día nuestra mirada vuelva sobre ella para constatar la pérdida que sufrimos. Ese doble vivir que nos concede paga siempre como tributo la moneda de la melancolía.
De igual manera, cuando desaparecemos, las imágenes de nuestro mundo particular se vuelven indescifrables, como esas fotos anónimas que en ocasiones hallamos entre las páginas de un viejo libro de segunda mano (los chamarileros, que no saben qué hacer con ellas, las introducen como bonus en su interior). Las escenas y los rostros que nos interpelan desde el pasado perecen sin remedio en nuestra estima al faltarnos una clave que les dé vida. El reciente libro de Marina Saura, Cara de foto (De Conatus, 2025), es un magistral ejemplo de cómo es posible revivir los recuerdos y compartirlos con los demás transformándolos en una obra artística. A partir de distintas imágenes, ya sea fijadas sobre papel o grabadas en su memoria, la escritora hace renacer de sus cenizas todo un mundo de experiencias personales, al que reviste de los valores estéticos y humanos necesarios para que pueda despertar el interés y la complicidad de sus lectores. Cara de foto es un bello álbum de recuerdos, impregnado de nostalgia, poesía y dramatismo, que nos va conquistando conforme profundizamos en su lectura. Las cualidades que atesora entre sus páginas se despliegan ante nosotros como la bondad de esas personas que la guardan en el fondo de su corazón y solo un trato asiduo revela.
Aunque la mayor parte de los textos que configuran el libro de Marina Saura mantienen alguna relación con la fotografía, los recuerdos evocados en sus páginas no siempre parten de una instantánea real. La silueta de una mujer entrevista en el autobús, que la narradora identifica como perteneciente a una antigua amiga, puede ser el desencadenante de un viaje al pasado («Turbión»). Pero los recuerdos pueden despertarse igualmente desde nuestro propio interior, pues allí también atesoramos imágenes significativas. En la percepción del mundo circundante actuamos como una cámara oscura («Soy una cámara», asegura Marina Saura en su más breve capítulo); es decir, retenemos en nuestra memoria solo una pequeña porción de los sucesos, y luego, al evocarlos muchos años después, les concedemos orden y volumen auxiliándonos de la palabra y la imaginación. Quizás por ello tendemos siempre a idealizar el pasado, a embellecerlo con los tonos más amables. Somos como unos arqueólogos imaginativos que se obstinaran en reconstruir un templo sobre las ruinas de un establo. ¿Importa eso mucho? Quizás no. Según sostienen algunas religiones, lo verdadero permanece a la espera en algún lugar.
Pero debo apresurarme a señalar que el libro de Marina Saura anda lejos de mostrarnos solo la foto amable de sus recuerdos. En su emocionante colección de estampas autobiográficas, casi siempre teñidas con los matices crepusculares de la melancolía, no falta la crónica de algunas experiencias extremadamente amargas y duras («Sed»). Los tonos oscuros son tan necesarios en la narración como en la fotografía, y el libro nos los da en abundancia. La autora, que nunca se muestra autocomplaciente, habla siempre con sinceridad y valentía. El discurso autobiográfico —en todos sus grados y matices— es un género difícil, pues debe ganarse a pulso, más que ningún otro, el interés del lector. No solo debe transmitirle las claves necesarias para su comprensión, sino que también debe saber trascender los recuerdos particulares a un ámbito más común y universal. Marina Saura lo logra con creces en su bello y original libro, donde la crónica personal se conjuga con todo tipo de meditaciones profundas e ingeniosas, de evocaciones llenas de encanto, ricas en esos pequeños detalles ―ya sean objetos cotidianos, colores o fragancias olvidadas― que dan vida a una narración. Todo logrado a través de un sutil análisis introspectivo, revestido de abundantes notas imaginativas que no traicionan su verdad esencial.
En el mundo actual, donde las imágenes se agolpan a miles en la memoria de nuestro móvil o en el disco duro del ordenador, hacer una foto se ha convertido en un gesto trivial. Muchas no volveremos a verlas nunca. Y sin embargo, las fotos, como los libros, solo nos entregan su tesoro a cambio de una lectura atenta y demorada. Así nos lo ha enseñado Marina Saura, que ha sabido convertir las imágenes de su recuerdo en un atractivo y complejo testimonio literario de la memoria. Sueños de adolescencia, primeros amores, errores de juventud, situaciones de desarraigo, sentimientos de abandono, etapas de gran soledad («Verano blanco»)… Una crónica que no solo atiende a un grupo reducido de familiares y personas cercanas, sino que también da cuenta, por extensión, de un mundo de ayer que todavía permanece vivo en el recuerdo de la autora. Entre la variada colección de estampas que colman el libro se hilvana, repartida en varios capítulos, una intensa y sincera historia de amor y desamor, y donde la fotografía no solo es una parte importante del argumento, sino también una feliz metáfora del papel subordinado de la mujer al hombre. De las diversas figuras familiares evocadas en el libro, la de la madre merece varios retratos muy logrados («Esclava de»). Entre ellos destaca una emotiva y dramática pintura de su ancianidad («Extramuros»): una jornada de domingo narrada con sinceridad, comprensión y mucho amor.
Como nos enseña la figura de Lot, volver la mirada atrás es un gesto peligroso. No todo el mundo puede enfrentarse a su pasado y salir indemne. Como el descenso de Heracles al inframundo, pretender resucitar los recuerdos acarrea grandes riesgos. Pero también beneficios, pues a veces se impone la conveniencia de retroceder para ajustar cuentas con nuestra historia. Decía Hesse que «el viajero que regresa es alguien distinto al hombre que permaneció en casa». También de un viaje al pasado se puede aprender mucho y retornar transformado. Si la indagación ha sido sincera, podrá disfrutarse de ese valor catártico que conlleva sacar a la luz lo que permanecía oculto, darle un nuevo sentido, o incluso exponerlo a la mirada ajena buscando alguna suerte de empatía o comprensión. La autora de este bello libro quizás haya logrado un beneficio similar. El tono más optimista y esperanzado de sus últimas páginas así me lo hacen suponer. Se habría cumplido, una vez más, aquello que postulaba Hölderlin en uno de sus más emocionantes poemas: «donde hay peligro crece también la salvación».
Reseña de Manuel Fernández Labrada