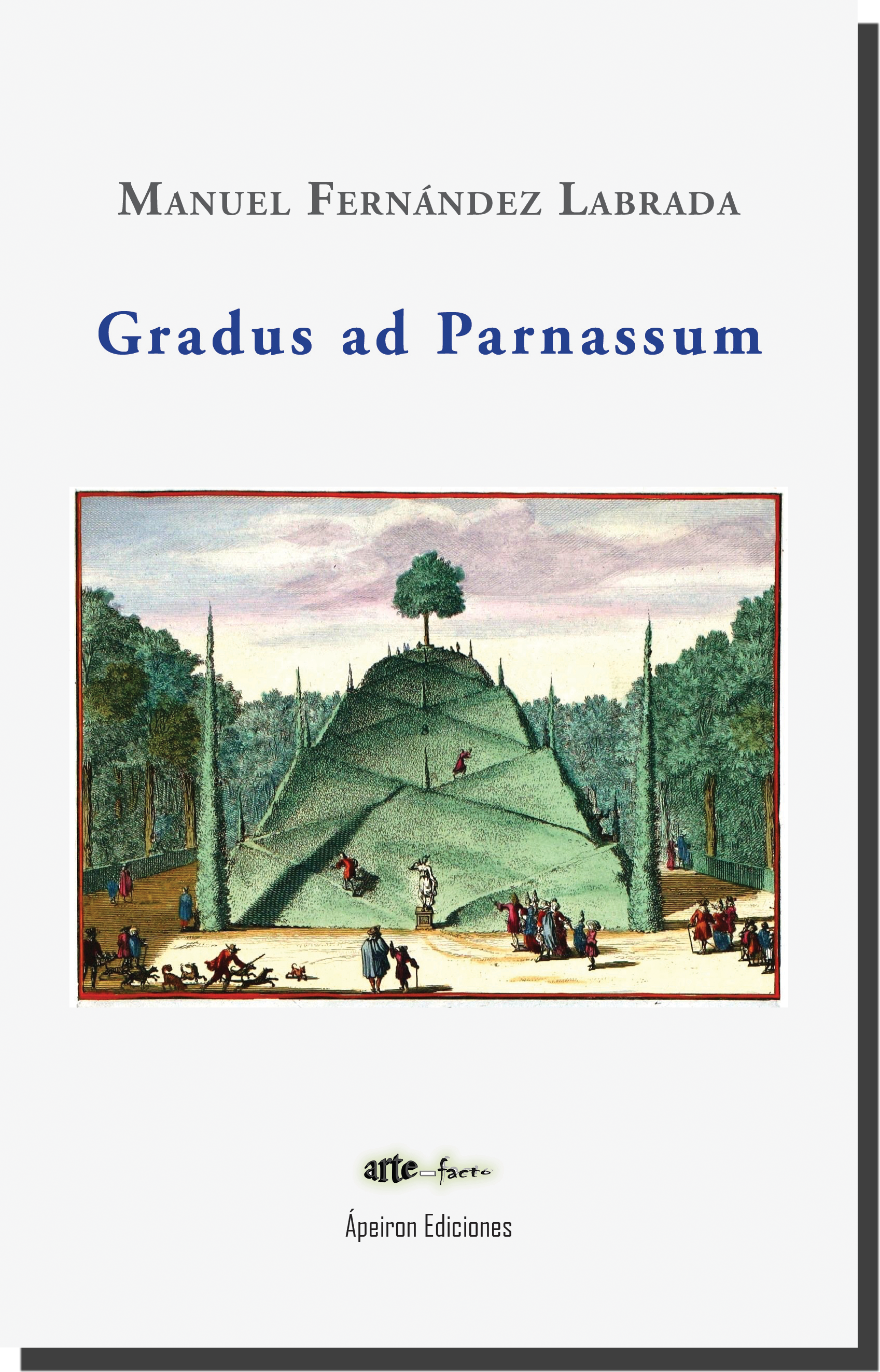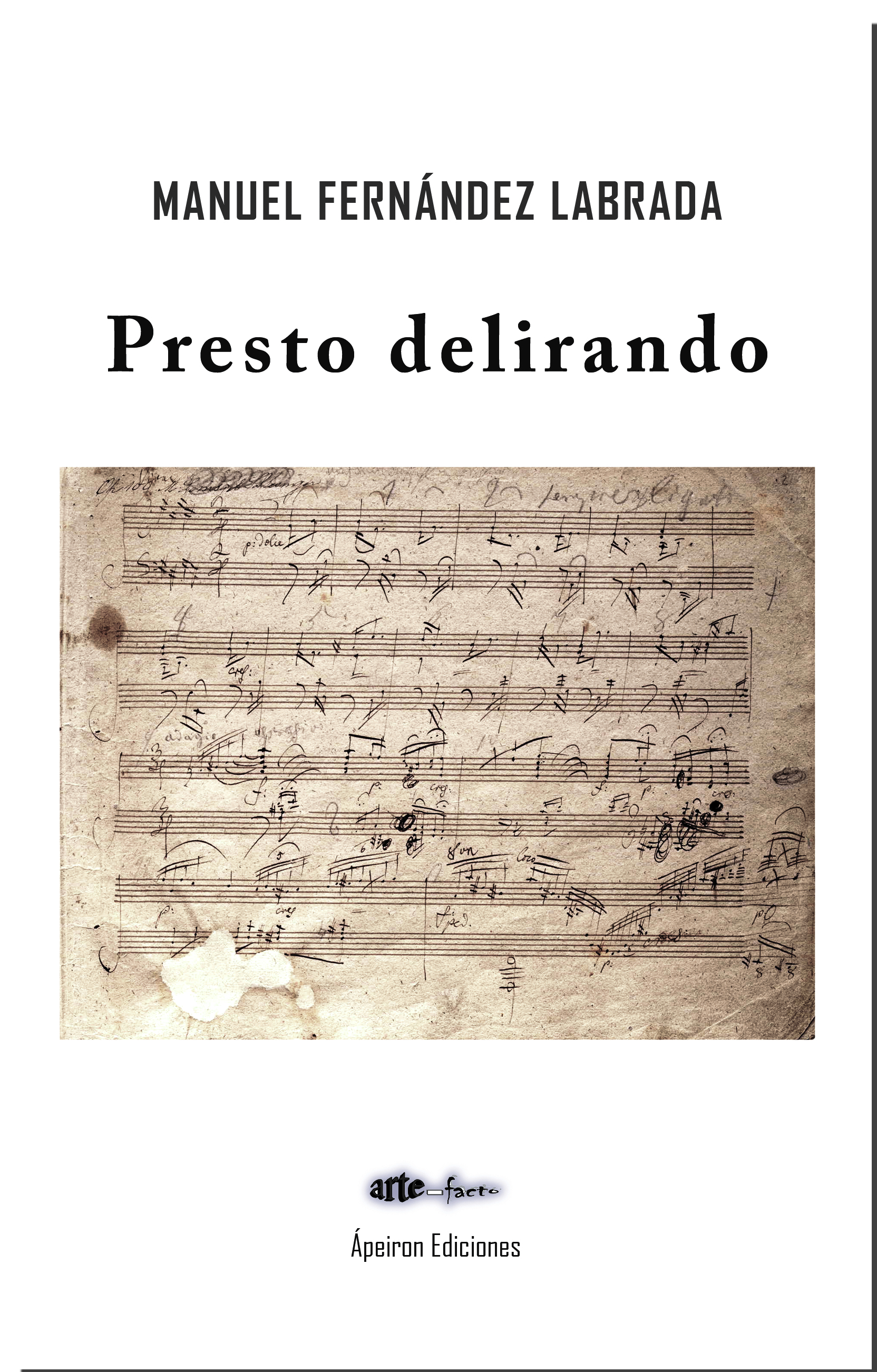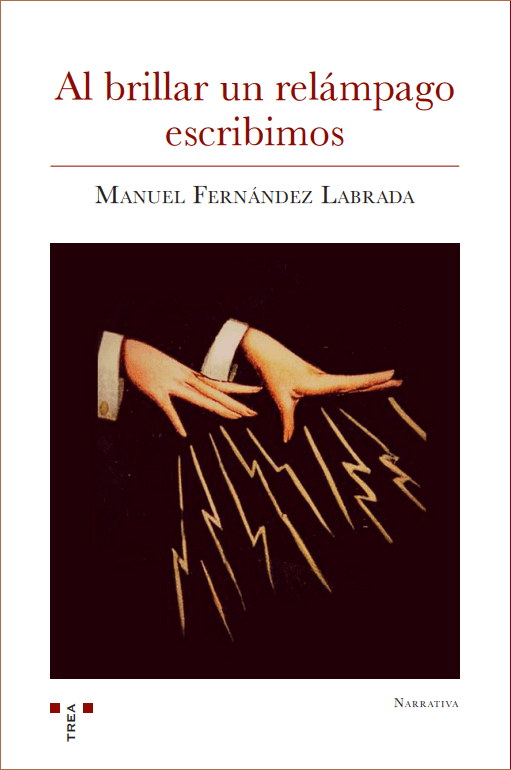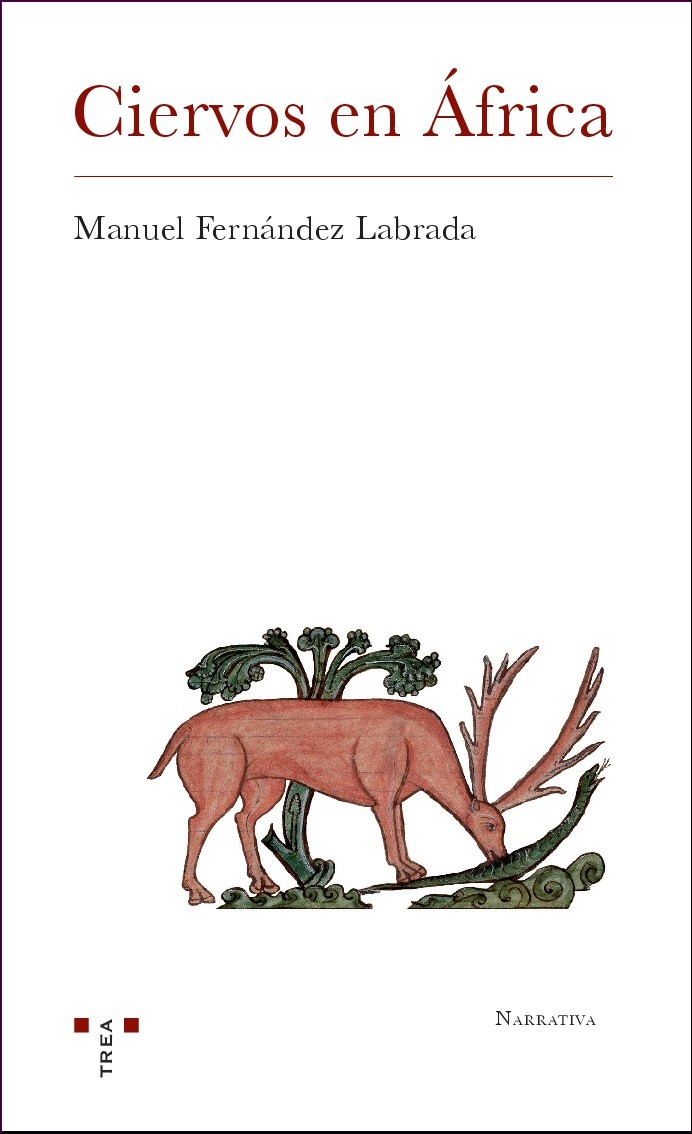Es frecuente que los novelistas cifren el mayor logro de su arte en el modelado de los personajes, y pongan en juego su maestría revelando las facetas ocultas de una identidad compleja. La tradicional distinción entre personajes redondos y planos parece incluir ya un matiz de valoración, al menos en la poética narrativa más convencional. Y sin embargo, no faltan autores que han situado en el centro de sus creaciones a protagonistas insignificantes, complaciéndose en darle vida a un personaje carente de relieve. La vida privada, de Henry James, es una breve y magistral nouvelle que se recrea en dicha paradoja, pues tiene como protagonista a un conocido personaje de la alta sociedad que parece desaparecer cuando nadie lo observa. La validez de esta clase de narraciones queda garantizada si la ironía del autor acierta a convertir sus «fantasmas» en eficientes espejos del medio en que se desenvuelven. Su valor no radica, pues, en lo que son, sino en lo que la simple posibilidad de su existencia denuncia. No creo que fuera otro el propósito de Hans-Ulrich Treichel (1952) cuando puso al frente de su divertida y magistral novela, El acorde de Tristán (Galaxia-Gutenberg, 2002), a un personaje como Bergmann: un compositor alemán de vanguardia, mundialmente famoso, cuya poco convincente figura de artista evidencia la falsedad de su entorno. Solo la hipocresía y el juego de intereses pueden explicar su encumbramiento (los fantasmas, para materializarse, exigen ciertas condiciones). Pintando a Bergmann rodeado de una nube de parásitos y fervientes admiradores, Treichel parece cuestionar gravemente uno de los principios básicos de la física atómica: los «electrones» giran alrededor de un núcleo vacío.
Es frecuente que los novelistas cifren el mayor logro de su arte en el modelado de los personajes, y pongan en juego su maestría revelando las facetas ocultas de una identidad compleja. La tradicional distinción entre personajes redondos y planos parece incluir ya un matiz de valoración, al menos en la poética narrativa más convencional. Y sin embargo, no faltan autores que han situado en el centro de sus creaciones a protagonistas insignificantes, complaciéndose en darle vida a un personaje carente de relieve. La vida privada, de Henry James, es una breve y magistral nouvelle que se recrea en dicha paradoja, pues tiene como protagonista a un conocido personaje de la alta sociedad que parece desaparecer cuando nadie lo observa. La validez de esta clase de narraciones queda garantizada si la ironía del autor acierta a convertir sus «fantasmas» en eficientes espejos del medio en que se desenvuelven. Su valor no radica, pues, en lo que son, sino en lo que la simple posibilidad de su existencia denuncia. No creo que fuera otro el propósito de Hans-Ulrich Treichel (1952) cuando puso al frente de su divertida y magistral novela, El acorde de Tristán (Galaxia-Gutenberg, 2002), a un personaje como Bergmann: un compositor alemán de vanguardia, mundialmente famoso, cuya poco convincente figura de artista evidencia la falsedad de su entorno. Solo la hipocresía y el juego de intereses pueden explicar su encumbramiento (los fantasmas, para materializarse, exigen ciertas condiciones). Pintando a Bergmann rodeado de una nube de parásitos y fervientes admiradores, Treichel parece cuestionar gravemente uno de los principios básicos de la física atómica: los «electrones» giran alrededor de un núcleo vacío.
En el personaje de Bergmann se cumple también una curiosa circunstancia: sin decir nada significativo a lo largo de toda la novela, queda perfectamente retratado. Su parquedad de palabra, unida a los silbidos y gestos estrambóticos que dibuja en el aire mientras compone, le confieren además cierta similitud con los personajes cómicos del cine mudo (y como ellos, es fuente de hilaridad para el lector). Comparado repetida e irónicamente con Brahms y Beethoven, su talante de artista de pacotilla ha sido cuidadosamente sugerido por el novelista, que nos lo dibuja reducido a una mera fachada: «parecía salido de una enciclopedia de música». Además de un snob confeso (el alardear de que bebe vino de segunda clase y sus contracturas musculares, de un tipo muy particular, así lo atestiguan). Bergmann es un individuo egocéntrico y caprichoso, que sufre una absurda rabieta al no poder disponer, de manera inmediata, de un piano de cola durante su estancia en Escocia (el lector menos entendido en música intuye enseguida que, dada la cualidad de sus obras, no lo precisa demasiado). Pocas veces veremos a Bergmann entregado a la tarea de la composición (con la única excepción de su deambular gesticulante), pues todo su tiempo parece consagrarlo a tareas triviales, sin relación con la música, o a los actos sociales que promocionan sus composiciones. Acompañado de un variopinto séquito de ayudantes, no es raro que los trate como un tirano veleidoso: o bien los ensalza por encima de todo lo razonable, o bien los ningunea sin motivo aparente. Al igual que esos decadentes príncipes romanos descritos por Suetonio, Bergmann parece en ocasiones bordear la locura. Su talante neurótico se pone al descubierto en el episodio del chaleco perdido en Sicilia, que echa de menos en Nueva York y desea recuperar a toda costa. Pero la pulsión que mejor lo define, por encima de todas las demás, es su temor a verse ensombrecido por quienes lo rodean.
Este escasa consistencia humana del personaje principal desplaza pronto las simpatías del lector hacia el narrador, Georg Zimmer: un bisoño doctorando en Filología Germánica contratado para revisar las memorias de Bergmann, al que acompaña en tres de sus singladuras internacionales: Escocia, Nueva York y Sicilia. La ingenuidad juvenil con la que Georg contempla ese «gran mundo» que rodea al compositor («trabajar para Bergmann era en cierta medida como trabajar para Brahms») constituye un indudable acierto narrativo, pues deja casi todo el juicio irónico en las manos del lector. Resulta también muy significativo que el único problema de revisión planteado por las dichas memorias radique precisamente en su índice onomástico, en el que Bergmann no desea ver recogidos los nombres de sus rivales, no obstante el haberlos citado ―muy a su pesar― en el texto. Las soluciones propuestas por Georg para solventar el problema resultan ser tan irónicas como el hecho de que su nombre vaya a figurar en el índice (como revisor), y no el de Nerlinger, el compositor de vanguardia más importante después de Bergman. Es evidente que el famoso compositor no desea que nadie le haga sombra; un temor que se manifiesta también en el hecho, tan inesperado como sorprendente, de que encargue a Georg ―un perfecto desconocido― la confección de un himno para el cuarto movimiento de su siguiente obra, Campos Elíseos: una composición que parece peligrosamente calcada ―al menos en su planteamiento global― de la Novena sinfonía de Beethoven. Un himno, por otra parte, que deberá adaptarse letra por letra a la música de Bergmann, y no al contrario: una muestra más del carácter egocéntrico del compositor.
Tanto el episodio del himno destinado a Campos Elíseos como todo lo relativo a las memorias de Bergmann puede entenderse también como una alusión irónica a esa lectura académica superficial que posibilitan, en los estudios de Humanidades, los índices onomásticos y de materias: una práctica que el propio Georg utiliza en sus acelerados trabajos de investigación y en la confección del citado himno, buenos ejemplos de una labor tan apresurada como chapucera. La novela de Treichel no se limita, pues, a satirizar el mundo de la música y los grandes compositores. En los descansos que le concede Bergmann a Georg, o cuando puede regresar a su casa entre dos viajes, la sátira se canaliza a través de los recuerdos personales del joven, que comprenden desde sus estudios elementales de música en la escuela a la frustrante experiencia del doctorado. Su proyectada tesis doctoral sobre el olvido en la literatura da mucho juego al respecto, de tal manera que no resultaría demasiado exagerado asegurar que la sátira académica ocupa en la novela de Treichel un puesto casi tan destacado como la musical. La tabula gratulatoria (que acompaña los «opúsculos» propios de los «homenajes a los catedráticos de germánicas»), la rivalidad entre doctorandos, los plagios entre colegas o los estudios estadísticos aplicados burdamente a la filología son otros tantos campos, propios de las humanidades, satirizados y parodiados por Treichel con singular gracia y acierto.
Los tres escenarios internacionales en que se desarrolla la novela, adecuados a un compositor de fama universal como Bergmann, no dejan de obrar cierta perversa influencia sobre Georg. Siempre alojado en hoteles o residencias particulares de gran lujo, en familiar contacto con el genio y otras personalidades musicales, el ego del modesto ayudante corre riesgo de hipertrofiarse, y ya se ve citado en el Grove ―a cuenta del himno― como colaborador de Bergmann. La experiencia del «gran mundo», sin embargo, tiene para el joven doctorando un sabor más amargo que dulce, pues lo más frecuente es que se sienta «fuera de lugar». Su estancia en Nueva York es muy significativa a este respecto. En su visita en solitario a la ciudad, antes de acudir a la cita con Bergmann, Georg sufre ya un fuerte desengaño, cuya comicidad para el lector deriva del contraste que media entre lo que muy ingenuamente espera y lo que encuentra. Durante un buen puñado de páginas Treichel se olvida de la música para centrarse en la sátira ―ciertamente hiperbólica― de la especial idiosincrasia de los habitantes de la Gran Manzana, que resulta poco menos que indescifrable para la mentalidad europea de Georg. La falta de naturalidad que se respira en la metrópoli queda resumida en el hecho, atestiguado durante la visita a Central Park, de que los perros prefieren permanecer sentados en los bancos a caminar, las ardillas rechazan las nueces a favor del kétchup y las limusinas son incomodísimas. Esta mala impresión de Georg tiene su más cómico exponente en la visita que realiza al Rockefeller Center. Su participación en una visita guiada a los estudios de la NBC pone de manifiesto su incapacidad para compartir tanto el humor pueril de los neoyorquinos como sus actitudes gregarias.
Por otro lado, la experiencia de Bergmann no parece ser mucho mejor que la de Georg, al menos en lo que respecta al show televisivo de Dick Raymond, en el que participa a fin de dar publicidad al estreno de Piriflegeton en Nueva York. En dicho espectáculo, muy al gusto estadounidense (hoy en día trasplantado a todas las latitudes, incluida la nuestra), Bergmann se verá obligado a compartir plató con un actor de la serie The New Lassie y una atractiva y polifacética modelo fotográfica: una variedad de entretenimiento popular comparable al que ofrecían los antiguos juegos romanos, en los que se mezclaba la lucha de gladiadores con la caza de fieras salvajes o la ejecución de criminales. Exhibido como si se tratara de un exótico y raro animal europeo, Bergmann no solo merece la última y más breve de las entrevistas (apenas puede decir el título de su obra y anunciar que todas las entradas están vendidas), sino que además intervendrá mientras el público está pendiente de una arriesgada prueba de buceo anaeróbico que ejecuta la otra invitada. Bergmann, que en ocasiones se muestra tan susceptible como para ver ironías en los elogios que le tributan sus rivales, aguanta sin pestañear esta evidente humillación televisada, confiado en que le reportará publicidad. Este detalle da la medida del peso que la promoción tiene en la validez de su música. La estancia neoyorquina de Bergmann y su séquito de colaboradores concluye con el estreno de su Piriflegeton para gran orquesta. En este divertidísimo episodio los dardos de Treichel se abaten no solo sobre la propia obra musical de Bergmann y su fatua pose durante el concierto, sino también en las actitudes de los otros intérpretes y del publico en general, ofreciéndonos una acabada y divertida parodia de los rituales propios de un recital de música clásica.
El propósito de la novela no se reduce, pues, a satirizar la figura de un compositor en particular y su entorno más cercano. La crítica de Treichel se extiende también a la música de vanguardia en general, o al menos, a la concebida bajo criterios disparatados o poco naturales. ¿Qué puede pensar el lector de esas obras compuestas por los rivales de Bergmann, que precisan para concebirse y ejecutarse de grúas, mazos de demolición o aceleradores de partículas? También la notación no convencional, propia de la música de vanguardia, tiene su momento de parodia en la novela, y se concreta en las partituras tanto de Piriflegeton como de Campos Elíseos, brevemente descritas por Georg, y que manifiestan una consistencia conceptual tan endeble como la de esos objetos que pretendemos asir en sueños y que nunca se corresponden con la forma ortodoxa de la vigilia. ¿Es una muestra de la mala conciencia de Bergmann, respecto a la validez de su obra, que no soporte escuchar a Gluck ni a los pianistas de los hoteles? ¿El exagerado temor que experimenta por los compositores rivales no apunta un complejo de inferioridad? ¿No señalan en esa misma dirección sus rabietas infantiles, manías y caprichos de snob? ¿Dónde queda la «vida interior» del gran artista? Desde luego, no parece que Bergmann habite en esa «cámara del tesoro» de la que hablaba Jünger, que concedía al artista o al místico que la disfrutaba una suerte de invulnerabilidad. Tanto las obras de Bergmann como su propia vida o el ambiente artificioso y falso en que se desenvuelve su carrera de compositor parecen resumirse ―tal como los pinta Treichel― en una sola palabra: postureo. Quizás porque al arte, privado del verdadero oficio, no le queda otro lugar donde refugiarse.
Reseña de Manuel Fernández Labrada