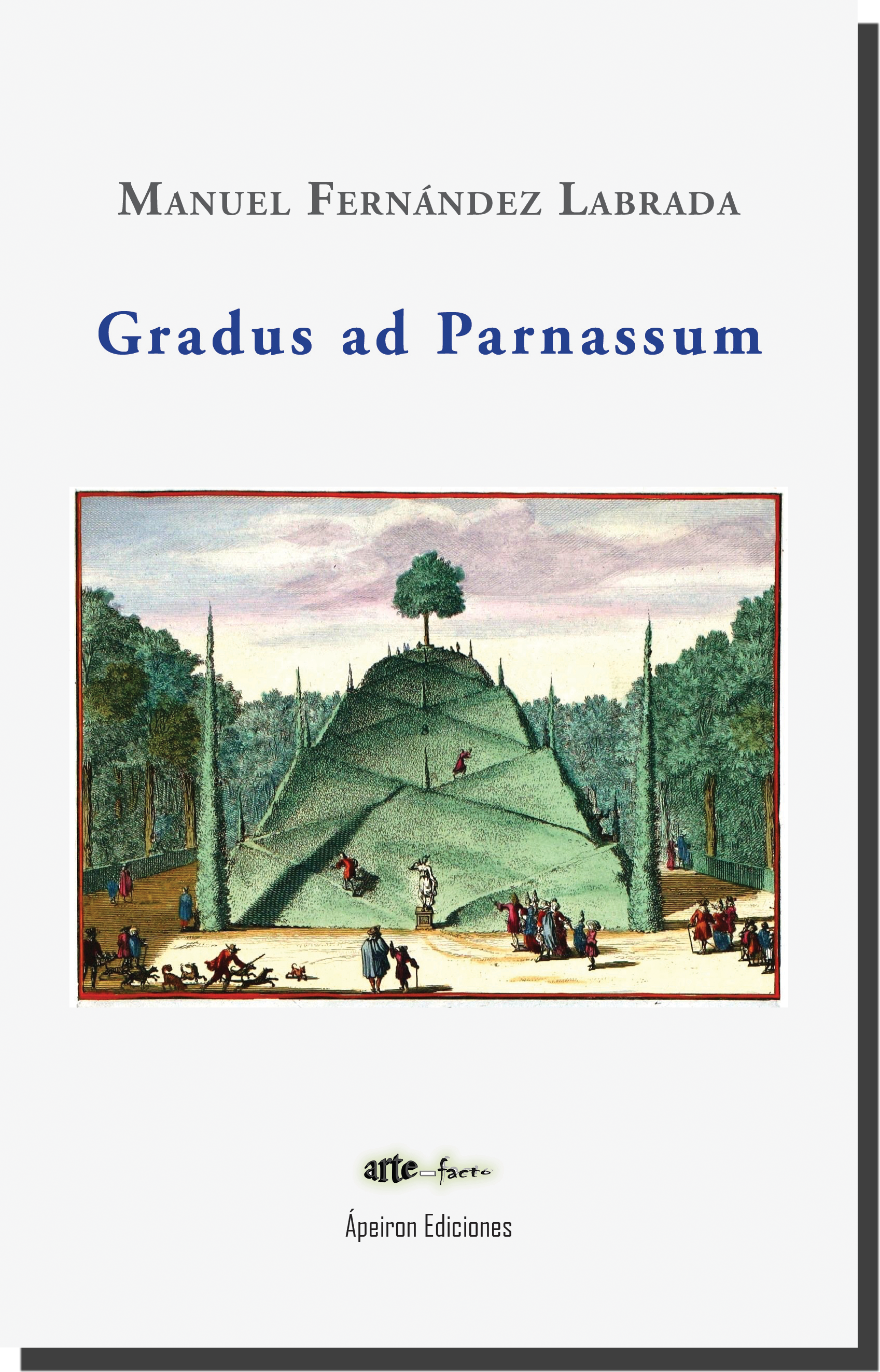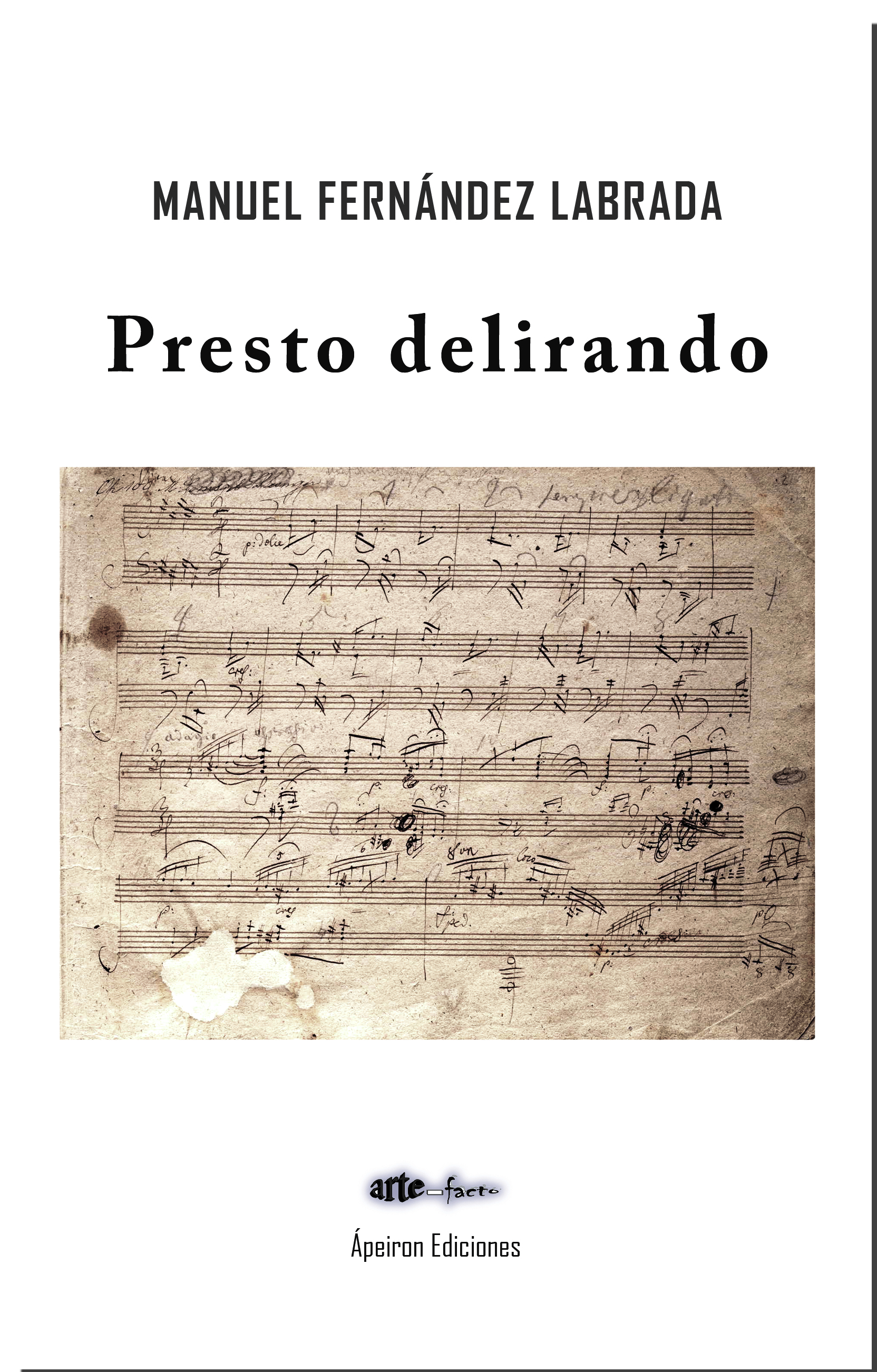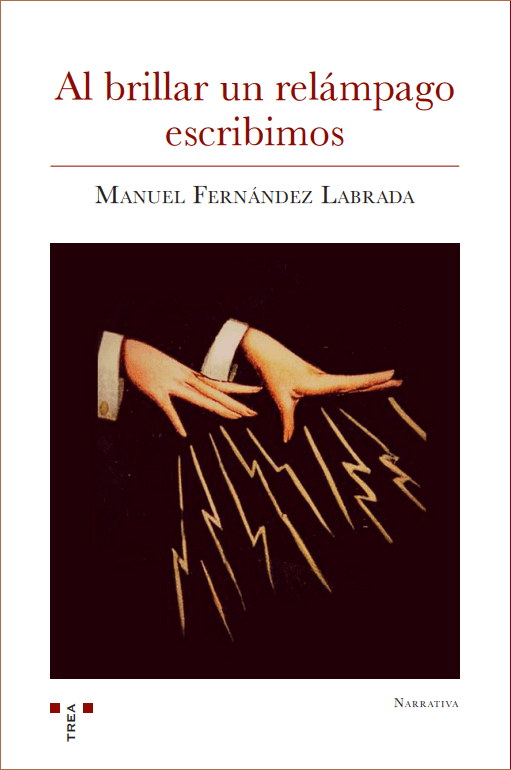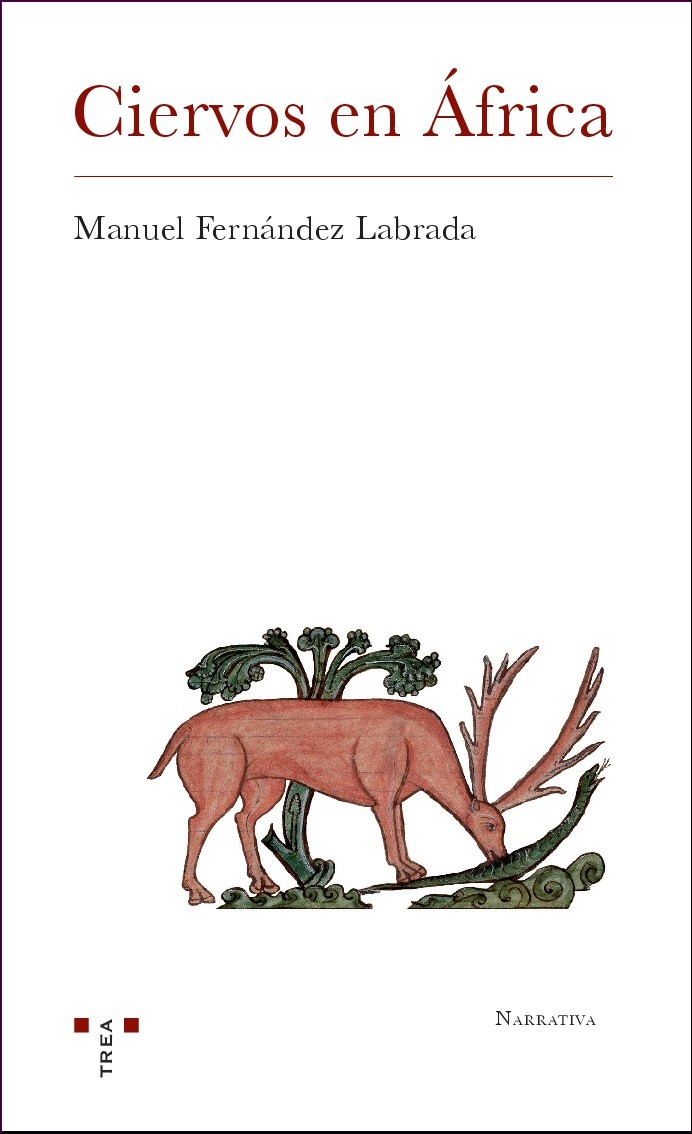Una característica peculiar de los grandes textos de la literatura universal es la de reunir en sus páginas un amplio resumen del mundo en el que nacieron. El Quijote, la Divina Comedia o La Regenta ―por citar solo algunos ejemplos― pueden ser abordados desde muy diferentes perspectivas, rindiendo siempre un valioso caudal de información, variada e integrada artísticamente en el conjunto de la obra. La épica antigua griega no es una excepción, y basta con leer el libro de Finley, El mundo de Odiseo, para cerciorarse de la riqueza de información que contiene el corpus homérico. Dicha abundancia, que convierte a determinadas obras maestras en verdaderos microcosmos, no implica, claro está, que aproximaciones más particulares, incluso subjetivas, no resulten también significativas, ni queden necesariamente relegadas al árido ámbito de la especialización académica. El trabajo de Simone Weil (1909-1943) que analizamos, La Ilíada o el poema de la fuerza, contempla la epopeya homérica desde un punto de vista muy concreto: el de la violencia que se ejerce sobre los individuos. Un enfoque nada sorprendente para un poema épico que narra un enfrentamiento bélico y que ha sido, a lo largo de la historia, una inagotable cantera de reflexiones ―muchas veces controvertidas― en torno a la guerra y al uso de la fuerza. Para Weil, el poema homérico no constituye un elogio de la guerra o del espíritu heroico («una actitud teatral y manchada de jactancia»), sino la constatación del amargo destino de los hombres, juguetes de una ferocidad ciega y sin medida de la que no parecen ser conscientes y que, más pronto que tarde, se vuelve contra quienes la ejecutan. Ya veamos en la Ilíada un «documento» de épocas pasadas ―supuestamente superadas― o un «espejo» de la actual, Weil recalca el interés que tiene en pleno siglo XX un poema al que considera «la única epopeya verdadera que posee Occidente», y que desde una equidistancia casi perfecta entre los dos bandos contendientes nos retrata los horrores de la guerra sin engaños ni disfraces que la embellezcan.
Una característica peculiar de los grandes textos de la literatura universal es la de reunir en sus páginas un amplio resumen del mundo en el que nacieron. El Quijote, la Divina Comedia o La Regenta ―por citar solo algunos ejemplos― pueden ser abordados desde muy diferentes perspectivas, rindiendo siempre un valioso caudal de información, variada e integrada artísticamente en el conjunto de la obra. La épica antigua griega no es una excepción, y basta con leer el libro de Finley, El mundo de Odiseo, para cerciorarse de la riqueza de información que contiene el corpus homérico. Dicha abundancia, que convierte a determinadas obras maestras en verdaderos microcosmos, no implica, claro está, que aproximaciones más particulares, incluso subjetivas, no resulten también significativas, ni queden necesariamente relegadas al árido ámbito de la especialización académica. El trabajo de Simone Weil (1909-1943) que analizamos, La Ilíada o el poema de la fuerza, contempla la epopeya homérica desde un punto de vista muy concreto: el de la violencia que se ejerce sobre los individuos. Un enfoque nada sorprendente para un poema épico que narra un enfrentamiento bélico y que ha sido, a lo largo de la historia, una inagotable cantera de reflexiones ―muchas veces controvertidas― en torno a la guerra y al uso de la fuerza. Para Weil, el poema homérico no constituye un elogio de la guerra o del espíritu heroico («una actitud teatral y manchada de jactancia»), sino la constatación del amargo destino de los hombres, juguetes de una ferocidad ciega y sin medida de la que no parecen ser conscientes y que, más pronto que tarde, se vuelve contra quienes la ejecutan. Ya veamos en la Ilíada un «documento» de épocas pasadas ―supuestamente superadas― o un «espejo» de la actual, Weil recalca el interés que tiene en pleno siglo XX un poema al que considera «la única epopeya verdadera que posee Occidente», y que desde una equidistancia casi perfecta entre los dos bandos contendientes nos retrata los horrores de la guerra sin engaños ni disfraces que la embellezcan.
La editorial Trotta, que ha dado una amplia acogida en su catálogo a la obra de Simone Weil, nos ofrece ahora una primera edición exenta de este breve ensayo, al que se añade, a modo de apéndice, una selección de apuntes y borradores afines procedentes de sus Diarios. El texto, iniciado en 1936, no vería la luz hasta cinco años después, publicado bajo el seudónimo de Émile Novis (anagrama de su nombre) en la revista Cahiers du Sud («L’Iliade où le poème de la force», núms. 230-1, 1940-1941). El ensayo de Simone Weil se nos presenta como una meditación bastante libre: un análisis subjetivo entreverado de citas cuya lectura no es uno de sus menores alicientes. La belleza y profundidad de los textos homéricos, en alternancia con las lúcidas glosas de Weil nos mantienen encadenados a una lectura tan gozosa como pedagógica. Es el suyo un comentario apasionado ―posiblemente polémico―, el propio de una mujer comprometida que vivió una de las etapas más convulsas de nuestra historia reciente. La mirada de Weil no es desde luego la de una arqueóloga. Tampoco la de una mitóloga o una filóloga. Su visión del poema homérico es la de una humanista, testigo privilegiado de un momento histórico marcado por la destrucción y el odio, que vuelve su mirada al pasado buscando una luz que le permita comprender el horror que la rodea. Su texto es una prueba más de que las obras cardinales de nuestra cultura son precisamente aquellas que en los momentos difíciles pueden erigirse en faros que nos alumbren el camino.
La idea crucial del ensayo de Weil es que la fuerza convierte al ser humano que la padece en un objeto inanimado, en una cosa. La fuerza que mata es la más grosera y extrema de todas, la que transforma en cadáver a un hombre. Pero también son posibles otros ejercicios de violencia que, sin matar todavía, convierten al hombre que los sufre en una piedra, cumpliéndose así la terrible paradoja «de transformar en cosa a un hombre que está vivo». El guerrero desarmado y vencido, que tiende sin apenas esperanza sus brazos de suplicante, representa para Weil una imagen que anticipa y retrata con fidelidad―por su inmovilidad― una muerte casi inevitable. Esta figura del suplicante, habitual en el mundo heroico homérico, encuentra su más patética narración en el episodio de la derrota de Héctor a manos de Aquiles. La estampa de un hombre sometido a esta servidumbre de la súplica hiela la sangre de quienes la contemplan tanto o más que la visión de un cadáver. Una situación, en cualquier caso, transitoria, que enseguida se decantará en una u otra dirección, la muerte o el perdón. Un tercer uso de la fuerza es el que convierte a un ser humano libre en esclavo permanente: «una muerte que se estira a lo largo de toda una vida». El horror que representa el horizonte de una vida de esclavitud ―de mujeres y niños en particular― es expuesto por la autora como comentario a una selección de fragmentos homéricos de un enorme dramatismo. Esta fuerza, que nos condena a protagonizar una existencia de la que ya no somos dueños, tan solo es superada, según Weil, por el poder de la propia Naturaleza, que obliga al esclavo o a la viuda prisionera del héroe a comer el pan que le impedirá salvarse mediante la muerte, asumiendo así su destino de muerto en vida: detalle en el que la filósofa francesa ve el máximo exponente de la miseria humana.
Otra idea importante en el análisis de Weil es que esta fuerza que mata o inmoviliza carece de amo, pues no existe un solo hombre sobre la tierra que en algún momento de su vida no se vea sometido a su tiranía. Todos los héroes homéricos sin excepción se ven atrapados en una espiral sin fin en la que alternan los momentos de dominio y de sumisión. Los guerreros ejercen su violencia sin reflexión alguna, sin reparar en que «las consecuencias de sus actos les harán doblegarse a su vez», pues los papeles de verdugo y víctima no están repartidos en bandos inamovibles. Es como si la fuerza volviera ciego a quien la detenta: «la tentación del exceso […] es casi irresistible», y «las palabras razonables caen en el vacío». De ahí los vaivenes continuos de la contienda, que la autora analiza bajo esta perspectiva, y que encuentran su culminación en la muerte de Héctor. De este horror brota precisamente la enseñanza del poema, que se resume para Weil en el concepto griego de Némesis. Es el «castigo de rigor geométrico que sanciona automáticamente el abuso de la fuerza», como se expresa en el terrible verso: «Ares es justo, y mata a los que matan». Pero la fuerza, además de no estar repartida con carácter exclusivo, posee también una cualidad decisiva para su perpetuación, la de «petrificar» no solo al que la sufre, sino también al que la ejerce. El dolor que inflige la guerra sobre sus protagonistas solo se hace soportable si desemboca en la destrucción del enemigo o, en su defecto, en una «sombría emulación del morir» de los compañeros. Esta dualidad de la fuerza, que no distingue entre vencedores y vencidos, es un requisito necesario para que el horror de la guerra pueda prolongarse en un ciclo interminable de acciones y reacciones del que nadie puede escapar. Solo así es comprensible (y solo así, tal vez, sea tolerable) pensar en la guerra sin abominar del ser humano. Quizás por ello los antiguos griegos consideraban a los dioses, con sus caprichos y rencillas internas, los verdaderos culpables de la guerra, sus instigadores.
Pero no todo cuanto sucede en la Ilíada aparece matizado por los tonos sombríos de la violencia y la fuerza. Weil resalta también algunos «momentos luminosos», los correspondientes al mundo de la paz, que cumplen la función de enfatizar, por contraste, los lances de mayor brutalidad o dolor. A esta esfera apartada de la guerra pertenecen las escenas hogareñas o de amistad. Para Weil, los hombres «encuentran su alma» en aquellos momentos en que aman. Tanto el amor conyugal como la amistad o el respeto a los sagrados valores de la hospitalidad representan las facetas más humanas del poema. Además, sobre los episodios de mayor violencia, el poema proyecta una luz que suaviza sus perfiles, y que se concreta en un sutil «acento de amargura incurable» que modula su narración: una suerte de ternura que se extiende a los seres humanos en su conjunto, sin despreciar ni subordinar a ninguno, y que lamenta todo cuanto se destruye. Es precisamente sobre este mundo más humano, el que comprende todo lo amenazado por la guerra, donde mejor se expresa la poesía del poema. Otro rasgo muy importante del texto homérico, relacionado con todo lo anterior, es el de su extraordinaria equidad. Señala Weil que el poema podría haber sido escrito lo mismo en Troya que en Grecia. Para Weil, la destrucción de una ciudad es una de las mayores calamidades imaginables ―la autora debió de ser testigo de más de una―; y la mejor prueba de la neutralidad del poema es que el final de Troya se narre en sus versos con tanto patetismo y dolor como si hubiera sido el de una ciudad griega. También en esto el poema nos da una lección.
Reseña de ©Manuel Fernández Labrada
Esta entrada también ha sido publicada en El Cuaderno
«Tal es la naturaleza de la fuerza. El poder que posee de transformar a los hombres en cosas es doble y se ejerce en dos sentidos; petrifica de forma diferente, pero tanto a unos como a otros, las almas de quienes la sufren y de quienes la manejan […] Las batallas no se deciden entre los hombres que calculan, reflexionan, toman una resolución y la ejecutan, sino entre hombres despojados de esas facultades, transformados, caídos en el nivel de la materia inerte que no es más que pasividad, o el de las fuerzas ciegas que no son sino impulso. Ese es el secreto último de la guerra, y la Ilíada lo expresa mediante sus comparaciones, en las que los guerreros aparecen como semejantes al incendio, la inundación, el viento, los animales feroces, a cualquier causa ciega de desastre, o bien a animales perezosos, árboles, agua, arena, a todo lo que es movido por la violencia de las fuerzas exteriores.»
«La fría brutalidad de los hechos de guerra no aparece disfrazada con nada, porque ni vencedores ni vencidos son admirados, despreciados u odiados. El destino y los dioses deciden casi siempre la suerte cambiante de los combates. En los límites asignados por el destino, los dioses disponen soberanamente de la victoria y la derrota; son ellos quienes continuamente provocan las locuras y las traiciones que siempre impiden la paz; la guerra es su asunto propio, y ellos no tienen otro móvil que el capricho y la malicia. En cuanto a los guerreros, las comparaciones que les hacen aparecer, vencedores o vencidos, como animales o cosas no pueden provocar ni admiración ni desprecio, sino solamente el pesar de que los hombres puedan transformarse de ese modo.»
Traducción de Agustín López y María Tabuyo

Aquiles y Pentesilea