 Hace ya tiempo que descubrimos que las únicas burlas que merecen la pena son las que apuntan a lo más alto. Una de las primeras parodias literarias, la Batracomiomaquia, tomaba como diana de su sátira al elevado mundo de los héroes homéricos. Esopo, un simple esclavo, se rio de las pirámides de Egipto y Diógenes, desde su modesto tonel, se permitió mostrarse grosero con Alejandro (desde entonces los bufones siempre se meten con los reyes). La fama de David no dependió tampoco de su puntería, sino de la gigantesca talla de su adversario. Los ejemplos son tan numerosos como las arenas del mar de Homero. Quizás por ello, los grandes clásicos de la literatura universal estaban condenados a sufrir las pullas que Enrique Gallud Jardiel les arroja desde las páginas de su nuevo y divertidísimo libro: Un liante entre los clásicos (Ápeiron, 2025). Un libro que se abre con Shakespeare y se cierra con Cervantes, y donde se les toma el pelo a diez obras maestras de la literatura universal, tanto foráneas como nacionales, clásicas o modernas. Un magistral compendio de todos los recursos válidos para poner en solfa un texto literario. Ahora bien, me apresuro a señalar que las burlas y parodias (o como demonios las llamemos) que nutren este ingenioso libro no nacen ni del desamor ni de la ignorancia, sino de todo lo contrario. Son similares a las bromas que gastamos a las personas que conocemos bien y apreciamos mucho. Es decir, que Enrique Gallud es más amante que liante, conoce perfectamente la literatura y anda por ella como Pedro por su casa. Y donde hay confianza… hay familiaridades. ¡Benditas familiaridades cuando nos hacen sonreír!
Hace ya tiempo que descubrimos que las únicas burlas que merecen la pena son las que apuntan a lo más alto. Una de las primeras parodias literarias, la Batracomiomaquia, tomaba como diana de su sátira al elevado mundo de los héroes homéricos. Esopo, un simple esclavo, se rio de las pirámides de Egipto y Diógenes, desde su modesto tonel, se permitió mostrarse grosero con Alejandro (desde entonces los bufones siempre se meten con los reyes). La fama de David no dependió tampoco de su puntería, sino de la gigantesca talla de su adversario. Los ejemplos son tan numerosos como las arenas del mar de Homero. Quizás por ello, los grandes clásicos de la literatura universal estaban condenados a sufrir las pullas que Enrique Gallud Jardiel les arroja desde las páginas de su nuevo y divertidísimo libro: Un liante entre los clásicos (Ápeiron, 2025). Un libro que se abre con Shakespeare y se cierra con Cervantes, y donde se les toma el pelo a diez obras maestras de la literatura universal, tanto foráneas como nacionales, clásicas o modernas. Un magistral compendio de todos los recursos válidos para poner en solfa un texto literario. Ahora bien, me apresuro a señalar que las burlas y parodias (o como demonios las llamemos) que nutren este ingenioso libro no nacen ni del desamor ni de la ignorancia, sino de todo lo contrario. Son similares a las bromas que gastamos a las personas que conocemos bien y apreciamos mucho. Es decir, que Enrique Gallud es más amante que liante, conoce perfectamente la literatura y anda por ella como Pedro por su casa. Y donde hay confianza… hay familiaridades. ¡Benditas familiaridades cuando nos hacen sonreír!
«Quien bien te quiere te hará llorar», asegura el refrán popular. O dicho de otro modo: Enrique Gallud Jardiel le tira a los clásicos de las orejas lo mismo que nosotros, más indocumentados y menos osados, le tiramos a la cola de nuestros perros, siempre con el mayor cariño del mundo y asumiendo de buen grado la posibilidad de llevarnos algún mordisco más que merecido… No son pocas, desde luego, las libertades que se toma el autor con los clásicos más afamados (aquellos que algunos consideran tan «intangibles» que nunca se resuelven a leerlos). Y la más gorda de todas es la de invitarse, con toda la cara del mundo, a personaje de sus libros, protagonizando una especie de cosplay de literato que no se resigna a contemplarlos desde fuera. Al igual que Alonso Quijano se creyó caballero andante y se echó a los caminos en busca de aventuras, nuestro liante se disfrazará de personaje a fin de poder meterse por las guardas (véase la ilustración de portada) hasta el mismísimo corazón de sus clásicos más queridos. Un derroche de libérrima imaginación, en suma, a la que solo pondrá coto el respeto que todo alumno aventajado debe a sus maestros.
Tras una breve pero sustanciosa introducción, donde el autor defiende la importancia de la imaginación en la literatura y la inutilidad de las explicaciones «verosímiles», el liante se presentará como invitado nada menos que en el castillo de Elsinor. Porque si un yanqui pudo meterse en la corte del rey Arturo, no veo yo por qué un valenciano no podría hacer lo propio en la del príncipe Hamlet, que le pilla incluso más cerca. Pronto descubriremos que su verdadera intención al viajar a Dinamarca era la de ver un fantasma de los de verdad (desde que Wilde levantó la veda en Canterville no es de mal tono burlarse de las apariciones, ni siquiera de las más regias o atormentadas). Envalentonado quizás por lo incorpóreo del espectro, don Liante se salta todas las reglas del protocolo y le cuestiona duramente al monarca difunto la inconsistencia de sus rencores y deseos de venganza, que son los mismos que sustentan el drama. Amparándose además en las dudas proverbiales del príncipe heredero, poco le costará convencerlos a todos de que lo mejor es quedarse quietecitos y dejar las cosas como están. Si Shakespeare lo hubiera sabido… ¡otro gallo (y no el del primer acto) nos cantara!
Porque no cabe duda de que el liante sabe infiltrarse como patógeno bacilo en el cuerpo de los más encopetados clásicos y echar por tierra, a fuerza de lógica, chistes y anacronismos, sus argumentos y motivaciones. Y así, como polilla dispuesta a merendarse otra trama más, se personará en la isla de Robinsón con el aventurado propósito de liberar por las buenas al bueno de Viernes, impartiéndole un curso acelerado de derechos humanos a su explotador explorador. Porque conocer de antemano los argumentos y desenlaces de los textos da mucho poder sobre los simples personajes, tan ignorantes (¡los pobres!) de las asechanzas que urden a sus espaldas los autores, y que por ello andan siempre proclives a colgarse del clavo ardiente del sentido común que les ofrece el liante, que sabe pinchar la urdimbre de sus aventuras como si de un globo de niños se tratara. Al igual que aquel viajero en el tiempo que le enseñaba al capitán del Titanic los periódicos del día siguiente para convencerlo del inminente desastre que lo amenazaba, el liante coge a los protagonistas de las solapas y se los lleva a su terreno a golpes de spoilers amenazantes.
Y si alguien teme todavía que el libro de Gallud Jardiel sea una mera sarta de allanamientos de volumen deslavazados y sin orden ni concierto le bastará leer algunos capítulos para convencerse de lo contrario. Porque el narrador, como buen liante que es, gusta de ligar unas historias con otras; es decir, tiene la precaución (para garantizarse lectores y sin necesidad de citar en nota a la princesa de Las mil y una noches) de no finalizar ninguna de sus historias sin ponernos previamente en antecedentes de la siguiente. O lo que es casi igual: cierra cada capitulo del libro ofreciéndonos un aperitivo o tráiler de la siguiente función, donde también dicta documentadas y oportunas lecciones de historia de la literatura. Y es que no se conforma con «liar» a los personajes de los libros, sino que también desea hacer lo mismo con los lectores y atarnos con nudo marinero a sus invenciones, a fin de mantenernos prisioneros hasta la última página del volumen. Solo entonces nos dejará salir del libro por la página del colofón: allí donde figuran un perro y un gato que, muy juiciosamente, han estado todo el rato jugando al ajedrez mientras nosotros corríamos el riesgo de troncharnos de risa.
Pero hay algo más. En el capítulo dedicado al Guillermo Tell de Schiller descubrimos que el motivo del liante para asaltar determinados libros no es en realidad su calidad literaria (que también la tienen), sino el mismo afán que movía los pies del Quijano, desfacer entuertos; aunque en el caso particular del ballestero revolucionario se encontrará con una Suiza puesta del revés y con los papeles del drama intercambiados, tal como si en vez de un libro de Schiller hubiera allanado por confusión otro que se le pareciera (porque un liante también puede liarse). Pero no tema el lector por la suerte del niño de la manzana, que el tunante sabrá ponerlo todo del derecho, aunque sea al precio de propiciar desastres aún mayores. Porque ya se sabe que las buenas intenciones pavimentan el suelo del infierno. Que en el desempeño de este propósito de «mejorar destinos» el liante no siempre desdeña valerse de artimañas poco presentables lo podremos apreciar en el siguiente capítulo, el correspondiente al Tenorio, donde el muy tunante ayuda al burlador a raptar a la monja doña Inés contra el gaje de beneficiársela. Y ya no es solo que se permita modificar la trama del drama, sino que también hace sombra a los versos del poema, injertándole ingeniosas «morcillas» rimadas que casi dejan pequeños a los originales (ya de por sí algo ripiosos, que todo hay que decirlo) y que nos harán reír a mandíbula batiente.
El elenco de entuertos que pretende remediar el liante no tiene fin y se extiende también al terreno de lo cultural. Y así, en la aventura dedicada a subvertir el famoso best seller de Umberto Eco, El nombre de la rosa, su intención es la de recuperar el segundo libro de la Poética de Aristóteles, aquel venenoso infolio que el alter ego de Borges, el bibliotecario Jorge de Burgos, se comía a puñados y en horas extras para evitar que supiéramos que el magister estimaba en mucho la risa. Porque el pedigrí de la comedia es asunto de capital importancia para quien vive, como el liante, de la guasa. Ahora bien, si halla o no halla el libro (o si se mete o no se mete también en él y con qué resultados) son incógnitas que no despejaré al lector, pues ya va siendo hora de que me calle. Le dejo, pues, que siga avanzando por su cuenta y riesgo. Quedan por delante otras muchas incursiones igual de ingeniosas, trabajadas y divertidas, entre las que figuran el salvar de la quema al monstruo de Frankenstein, restituir a Roxane a los brazos de Cyrano (con discutibles resultados), librar a Troya de su cruento final (y de paso agenciarse el Nobel de la Paz), impedir los crímenes de Raskólnikov (uno de los episodios más divertidos) o conceder la palma de una victoria definitiva a don Quijote (con un desternillante «escrutinio» de una biblioteca de best sellers modernos). Vamos, que le voy a dejar que se ría a solas mientras yo tomo prudentemente el pomo de la puerta y me largo por la contracubierta. Porque de tanto entrar y salir de los libros en tan mala compañía me ha entrado miedo de que este liante de las letras, contra quien no valen ni seguros ni alarmas anti okupas, halle la manera de metérseme en la reseña, o peor aún, en mis otros libros y me los deje hechos unos verdaderos zorros que ni siquiera yo mismo los reconozca luego.
Reseña de Manuel Fernández Labrada


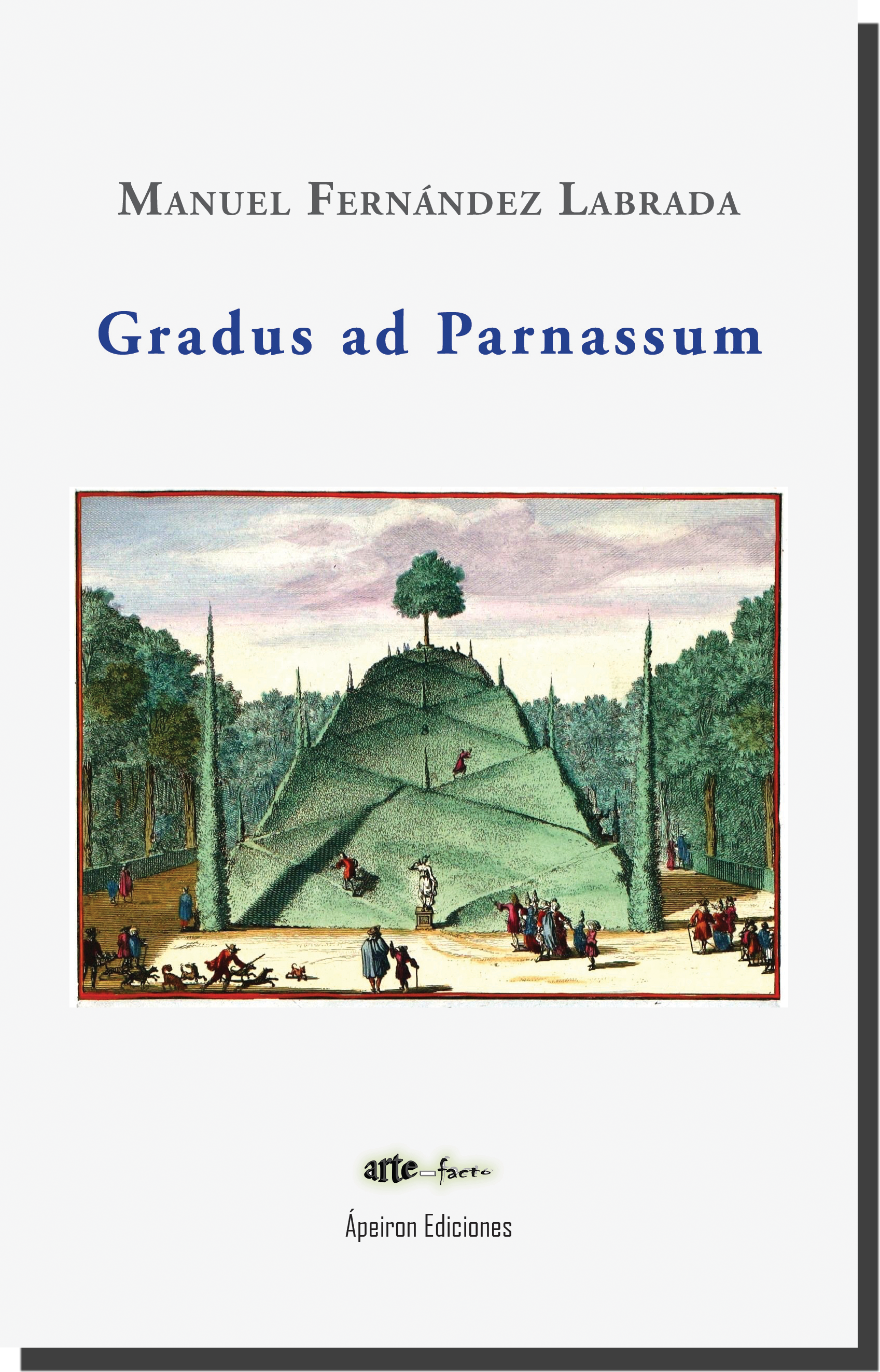
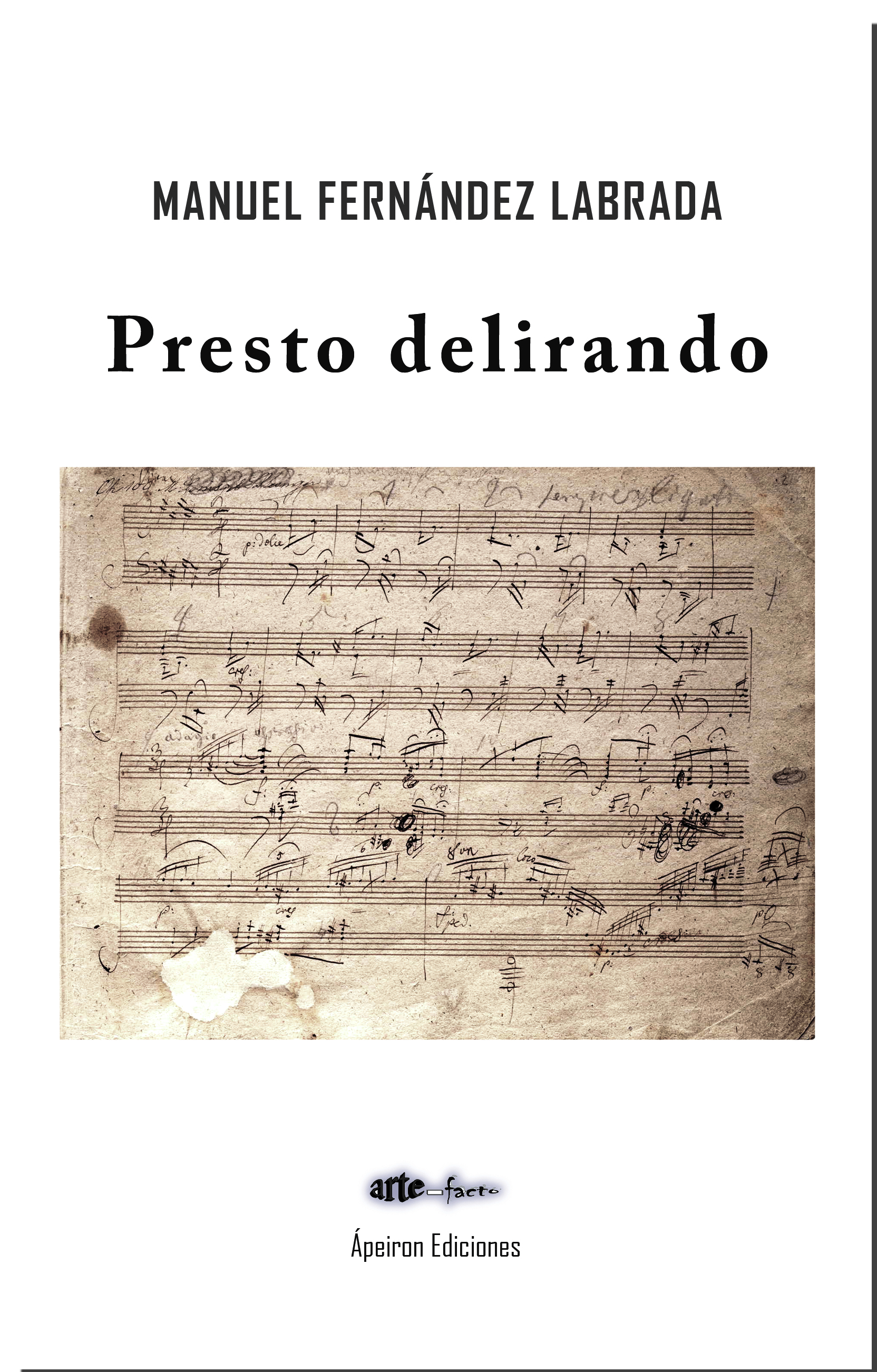
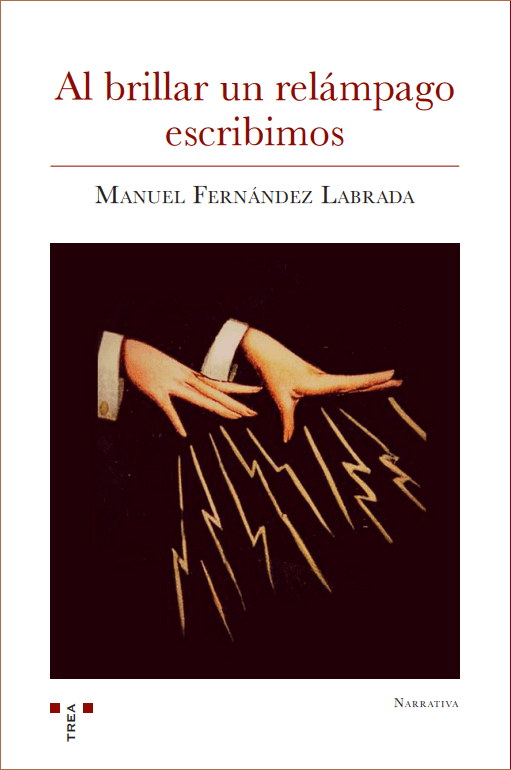
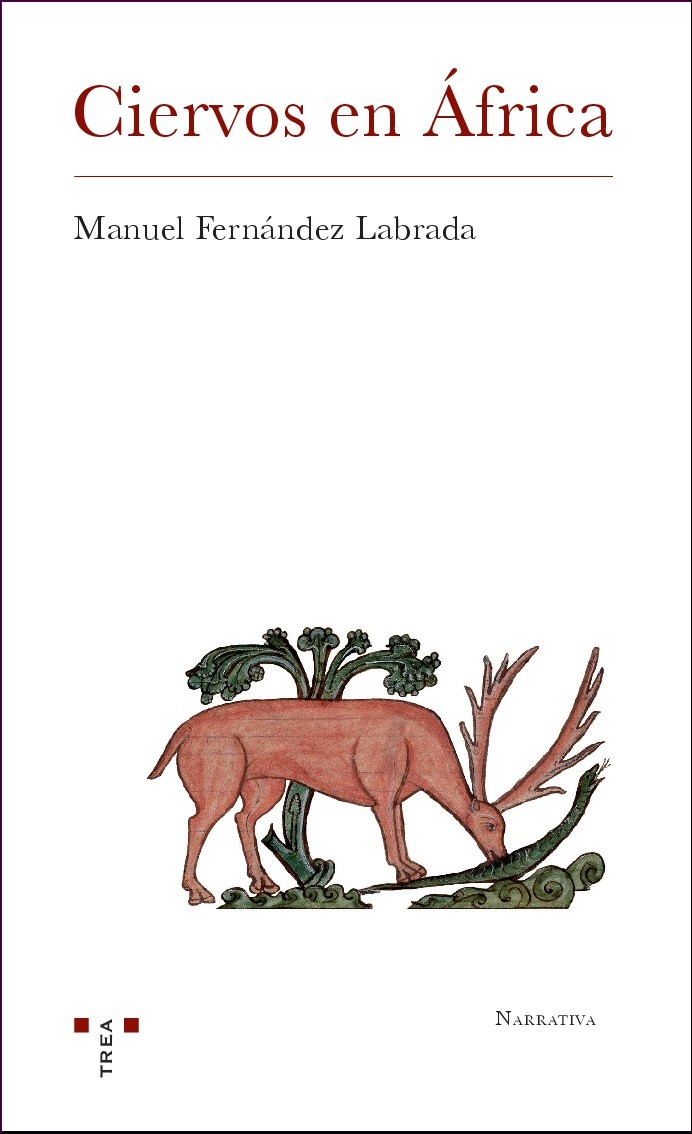


Pingback: Un liante entre los clásicos (Enrique Gallud Jardiel) | Devaneos: Diario de lecturas (2006-2025)